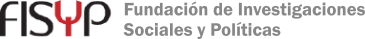Publicamos a continuación para interés de nuestras y nuestros lectores un artículo publicado en el sitio INFO AUT de Italia sobre la reciente huelga generalizada en 80 ciudades italianas, junto a la masiva movilización de la juventud.
Millones de personas salieron a las calles en toda Italia. Dos huelgas generales efectivas en una semana, marchas espontáneas, bloqueos generalizados y una composición tan diversa y transversal que resulta difícil compararla con el pasado reciente. En tan solo unos días, el movimiento «Blocchiamo Tutto» (bloqueemos todo) ha invadido todos los ámbitos de la actividad social en nuestro país, desde prisiones donde algunos reclusos se han declarado en huelga hasta embajadas italianas en todo el mundo. Y potencialmente, bajo ciertas condiciones, existe margen para una mayor difusión. El movimiento podría expandirse aún más en áreas y sectores sociales raramente afectados por la política institucional o de movimiento. El impulso generado por la generosidad de los activistas de la Flotilla Global Sumud, la determinación de los estibadores del Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuario (CALP) y la acción decisiva del sindicalismo militante está configurando todo el panorama político italiano y europeo. Quizás incluso el mundial. Sin subestimar el momento oportuno del Plan Trump, podemos asumir con seguridad que la creciente ola de indignación pública contra el genocidio del pueblo palestino ha jugado un papel nada marginal. Para quienes seguimos reflexionando sobre la lección del obrerismo, esto no es tan sorprendente: el capitalismo y sus formas institucionales también se reestructuran a raíz de las luchas sociales, incluso cuando las mistificaciones capitalistas oscurecen la conexión causal.
La aceleración que estamos presenciando no tiene precedente histórico reciente y es muy diferente de otros ciclos de movilización, incluso masivos y transversales, que sin embargo tenían características bien codificadas en las tradiciones de los movimientos sociales.
Debemos asumir plenamente esta observación. Reconocer la división histórica y comprender que las calles han superado con creces las capacidades organizativas de las estructuras del movimiento, si bien estas desempeñaron un papel nada secundario en la posibilidad de esta alquimia. Este es un debate que nos concierne directamente y nos permea, para el cual no tenemos soluciones preconcebidas. Intentemos expresar algunas tesis inconexas y provisionales, todas las cuales requieren verificación sobre el terreno.
1 – Algo totalmente diferente. Desde la crisis de 2008, podemos rastrear tres ciclos marcadamente diferentes de movilización social en nuestro país. Cada uno de estos ciclos presentó características específicas en términos de composición social, tamaño organizativo y expresión política. El primero se basó esencialmente en la resistencia: las movilizaciones contra la reforma de Gelmini, primero el gobierno de Silvio Berlusconi, luego el gobierno de Mario Monti, las protestas contra la austeridad y el movimiento Occupy, al estilo italiano, fueron esencialmente la reacción de diversos sectores sociales ante la perspectiva de empobrecimiento masivo, proletarización; en resumen, el fin de unas perspectivas ascendentes. En aquellos años, las escuelas y universidades fueron la primera generación que no alcanzaría los niveles de bienestar de sus padres. Las formas políticas y organizativas de esos movimientos reflejaron esta tensión: a pesar de algunos elementos novedosos tomados de otros países, como las acampadas, las movilizaciones sociales se mantuvieron bastante similares a las que caracterizaron el largo período de 1968 y, especialmente, la década de 1990. Fue un ciclo que, a pesar de su fuerza, marcó el final de esa fase histórica. El período posterior se caracterizó por lo que hemos definido como la movilización neopopulista, tanto electoral como callejera. El auge y la caída del Movimiento Cinco Estrellas estuvieron acompañados de fenómenos sociales espurios y ambivalentes que, sin embargo, exhibieron algunos rasgos consistentes. Por un lado, las movilizaciones fueron lideradas políticamente por una clase media empobrecida; por otro, una composición extremadamente heterogénea que combinó sus propias demandas con las de los promotores de las calles, incluso cuando eran objetivamente contradictorias, en nombre de la necesidad de un cambio necesario y compartido. En Italia, esta tendencia caracterizó muchos fenómenos: desde las protestas de la Horca hasta las movilizaciones campesinas y el movimiento contra el Pase Verde. Diferentes intereses y expectativas se fusionaron para manifestar un rechazo a la situación actual, que inevitablemente permaneció genérica en cuanto a las protestas y específica en las plataformas promovidas por los sectores sociales que, al menos inicialmente, impulsaron las calles. Vimos por primera vez el potencial de estos fenómenos para conducir a un proceso de «clarificación» de intereses con los Chalecos Amarillos en Francia. Dadas sus especificidades, ¿podemos concluir que «Blocchiamo tutto» es el «momento de los chalecos amarillos» italiano? Sí y no. Sí, porque existe una similitud en cuanto a la composición social, las prácticas de lucha e incluso la capacidad de influencia del marco institucional (a lo que volveremos más adelante). No, porque, en cierto modo, «Blocchiamo tutto» representa una etapa más avanzada de maduración de las subjetividades. Más allá del papel mencionado de las fuerzas sociales organizadas, debe considerarse la fase política general.El emergente «régimen de guerra», el ascenso al poder global del derecho soberano y la profundización de la crisis social y económica están contribuyendo a un cambio en la dirección en que sopla el viento. Nos enfrentamos a algo nuevo, lleno de posibilidades.
2 – La bandera palestina. Muchos han advertido con razón en las últimas semanas contra los intentos de separar esta sorprendente movilización de sus causas obvias. El genocidio del pueblo palestino fue, sin duda, el detonante emocional de estas manifestaciones. Fue una experiencia compartida de dolor e impotencia durante casi dos años: las imágenes que emanaban de la Franja de Gaza nos plantearon repetidamente diversos dilemas. ¿Podemos seguir llevando una vida «normal» mientras se produce una limpieza étnica al otro lado del Mediterráneo? ¿Podemos aceptar que las instituciones que nos gobiernan permitan todo esto sin objeciones? Diariamente, durante los últimos dos años, estas preguntas nos han atormentado: en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el bar, en el silencio de nuestros hogares. Mientras la televisión, los periódicos y los políticos repetían como loros las peores narrativas del régimen sionista, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que nos las planteábamos. A pesar de la incesante propaganda bélica, cada vez más personas se han liberado del miedo a la disidencia: las iniciativas en apoyo al pueblo palestino han trascendido desde hace tiempo a los sectores sociales tradicionalmente más inclinados a luchar en estas cuestiones, como los jóvenes y las comunidades árabes en Italia. Vigilias, iniciativas y marchas han visto la prominencia y la creciente participación de sectores de la sociedad que no habían participado activamente durante algún tiempo. Mientras la demanda social de que las instituciones abandonaran su inercia y complicidad con Israel seguía sin respuesta, la confianza en las calles como medio para marcar la diferencia creció. El discurso mediático ha cambiado progresivamente, cada vez más figuras públicas han tenido que alzar la voz, voluntaria o involuntariamente, y las universidades han tenido que actuar. La Flotilla Global Sumud representó un punto de inflexión porque ofreció una respuesta práctica a otra pregunta que muchos nos hacíamos: ¿cómo podemos cambiar las cosas si nuestro gobierno y, en general, las instituciones de nuestro mundo no nos escuchan? Tomando la iniciativa, dejando de delegar. Este valiente gesto de la tripulación de la Flotilla rompió la desconfianza. Demostró que un segmento de la sociedad puede organizarse para romper la inercia del genocidio, incluso si ningún gobierno está dispuesto a hacerlo.
Esta dinámica emocional sin duda jugó un papel fundamental en el nacimiento del movimiento. Pero no deben subestimarse otros aspectos importantes. En primer lugar, el del «conocimiento». Si hay algo sorprendente en esta movilización, comenzando con las acampadas universitarias, es cuánto ha estado acompañada de formas compartidas y colectivas de aprendizaje de base. A menudo nos ha sorprendido, incluso fuera de las calles, descubrir cuánto conocimiento —nada superficial— sobre las causas, la historia y las visiones de la lucha de liberación palestina se ha extendido más allá de quienes se movilizaban activamente. Un conjunto de conocimientos, tanto generales como específicos, transversales y profundos, complejos y refinados, se ha construido en torno a estas luchas. Inevitablemente, este conocimiento, comenzando con la cuestión palestina, ha tenido que lidiar con una gran cantidad de otras cuestiones: el funcionamiento de las universidades italianas, la logística de la guerra, el papel estratégico de Italia, los estados y las multinacionales, el funcionamiento de los medios de comunicación, el derecho internacional, la historia del colonialismo y mil aspectos más. Todo esto ocurrió sin mucha necesidad de predicadores que fueran de casa en casa; Fue el fruto de una inteligencia colectiva que lidió con los desafíos de una movilización masiva. Hay mucho que reflexionar sobre el papel de las redes sociales y el hecho de tener una enciclopedia en el bolsillo, pero ese no parece ser el aspecto más relevante hoy en día. Lo que queremos destacar es que la movilización en solidaridad con el pueblo palestino fue esencialmente un curso intensivo sobre el funcionamiento de muchos aspectos de nuestro mundo que a menudo quedan ocultos tras el manto de mistificaciones que produce el capital. Esta conciencia inevitablemente afectará más allá del papel de nuestro país en el genocidio.
Puede parecer paradójico a primera vista, pero la complejidad y la profundidad histórica de la cuestión palestina no han impedido el desarrollo del movimiento; al contrario, le han dado fuerza, permitiéndole escalar las escalas de la realidad a la que se enfrentaba. Ha sido un proceso de liberación también en este sentido, de adquisición de una comprensión independiente de las relaciones sociales globales. Esta es una lección importante: pensar en una división excesivamente determinista entre el ámbito de las necesidades materiales y el de la política es superficial y, a veces, clasista.
Por otro lado, si bien puede resultar exagerado retomar el viejo lema de «Vietnam está en la fábrica», no es tan descabellado creer que las condiciones materiales en las que se encuentra una parte significativa de nuestro país hayan influido en este proceso. La lógica del rearme y la economía de guerra se enfrenta a un rechazo generalizado y transversal, como ya se ha demostrado en otras ocasiones. De forma más general, es evidente que una serie de reivindicaciones que no han encontrado expresión propia han desbordado las calles por Gaza como símbolo de liberación de un sistema injusto y cada vez más opresivo. Sobre todo entre las generaciones más jóvenes, se proyecta una experiencia social que ha visto cómo se desmoronan cada vez más las expectativas de mejores condiciones de vida y se reducen los espacios de libertad. Como hemos dicho a menudo, una forma de nuevo internacionalismo es posible.
Esto no significa que quienes participan en este movimiento se involucren inmediatamente en otras actividades, como el rearme o la atención a las necesidades sociales. Sin embargo, esta movilización abre posibilidades desde varias perspectivas. En primer lugar, demuestra que salir a la calle es una forma de influir eficazmente en los movimientos políticos nacionales e internacionales. En segundo lugar, pone de relieve la existencia de una potencial mayoría social reticente a unirse al ejército real y metafórico del capitalismo occidental liderado por Estados Unidos.
3 – Tiempo de paro. Quizás lo más sorprendente de esta dinámica es que surgió con total independencia de los partidos y sindicatos de la izquierda institucional. La decisión de la CGIL de iniciar una huelga unos días antes del 22 de septiembre fracasó, demostrando que el sindicato ya no es capaz de comprender la profundidad de los problemas sociales. La precipitada decisión de Landini de unirse a la huelga general el 3 de octubre ha vuelto a ponerlo en el punto de mira. Si bien esta decisión probablemente surgió de la presión de los sindicalistas y facilitó una mayor participación, gracias en parte a la histeria del gobierno, también es un intento de reorientar la protesta hacia los cauces institucionales. Lo mismo ocurre en parte con los partidos, que en un par de semanas han adoptado posturas cada vez más radicales, al menos en teoría. Muchos han interpretado este cambio como una mera maniobra electoral en el contexto de una campaña electoral regional que se prolongará durante los próximos meses. Sin duda, hay algo de cierto en esto, pero la estrategia probablemente sea más sutil y a largo plazo. Con los referendos sobre empleo y ciudadanía, los partidos de la izquierda institucional se han percatado de que una parte significativa de la abstención y de quienes no votan expresan demandas de justicia económica y social que no pueden abordar electoralmente, mientras que el campo centrista está prácticamente agotado, pues se ha desplazado casi por completo hacia el centroderecha. Pero el descontento con los partidos institucionales es tan profundo que las declaraciones de intenciones y las campañas despiadadas no bastan para que la gente vuelva a las urnas, por lo que el centroizquierda, en sus diversas formas, se ve obligado a seguir las tendencias sociales e intentar consolidarse como un flanco institucional.
Esta tendencia marca el comienzo de una fase ambivalente: por un lado, las demandas populares alcanzan los canales políticos mayoritarios, mientras que, por otro, el riesgo de un resurgimiento es real. No es fácil navegar esta ambivalencia, especialmente porque los movimientos, incluso los más estructurados, carecen actualmente de las herramientas, las capacidades y la fuerza numérica para fomentar la organización autónoma de la gran espontaneidad que ha inundado las calles. En esta fase de aceleración, todos estos elementos pueden construirse rápidamente, pero para ello es necesario encontrar maneras de fomentar el protagonismo social y la autoorganización de la inteligencia colectiva. ¿Qué contrainstituciones propias puede crear este movimiento, o el que pueda surgir? Esta es la pregunta urgente que, con razón, se ha dejado de lado en el calor de estos días, pero que es esencial para dar continuidad y profundidad al movimiento, sin que se reabsorba en dinámicas institucionales.
4 – Mecanismos disciplinarios y relaciones de poder. En tan solo dos semanas, el movimiento «Blocchiamo tutto» ha cuestionado muchos de los mecanismos disciplinarios que este y anteriores gobiernos habían implementado para contrarrestar las luchas sociales. Ante la cantidad y la fuerza de la movilización, el infame Decreto de Seguridad se desvaneció como la nieve al sol. Decenas de miles de personas bloquearon y ocuparon puertos, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, y las comisarías a menudo les permitieron continuar por no estar preparadas para la magnitud del evento y para evitar una mayor escalada. El 3 de octubre marcó otro punto de inflexión histórico: durante décadas, el derecho de huelga de los trabajadores se había visto envuelto en leyes y regulaciones para minimizar su efectividad. El trabajo de desmantelamiento de este derecho continuó incluso en momentos en que la huelga ponía en riesgo las ganancias de cadenas de suministro individuales, como la logística, en lugar de todo el sistema económico italiano. A menudo, los sindicatos confederales habían sido cómplices de estas restricciones progresivas. El 3 de octubre demostró que la huelga siempre es legítima, independientemente de lo que diga el garante, las amenazas de empleo obligatorio y la ira de Salvini. En dos semanas, este movimiento ha construido un increíble equilibrio de poder, incluso si la retórica esquizofrénica del gobierno lo presenta como concesiones. Recuperar una mayor autonomía política para los movimientos sociales depende de esto, de establecer e implementar estos equilibrios de poder.
5 – El panorama objetivo. Ayer por la mañana, la organización palestina Hamás anunció que había aceptado la primera parte del plan de Trump, relativa a la liberación de los rehenes israelíes y el alto el fuego, pero que quería debatir los puntos relativos a la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza, la desmilitarización de la resistencia palestina y el «protectorado» estadounidense sobre la Franja. Desde su regreso a casa, Netanyahu ha seguido afirmando que el ejército israelí permanecerá en la Franja, y los ministros más extremistas del gobierno siguen socavando el acuerdo de paz. También ayer por la tarde, Trump admitió que «Bibi fue demasiado lejos» y que corría el riesgo de provocar el aislamiento internacional de Israel. Esto indica que la movilización de la opinión pública internacional ha tenido un impacto significativo en las negociaciones. Es difícil predecir qué ocurrirá en los próximos días: la guerra podría reiniciarse inmediatamente después de la liberación de los prisioneros, o podría experimentar un período de enfriamiento más o menos prolongado. Las perspectivas de establecer un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza parecen actualmente escasas, al igual que las de una descolonización de la sociedad israelí similar a la que se produjo en Sudáfrica. Si no se aborda la raíz del proyecto sionista, las posibilidades de una paz duradera en Palestina son prácticamente nulas.
La perspectiva de un alto el fuego efectivo y duradero también depende de la presión política que podamos mantener contra Israel. Es natural y fisiológico que cualquier tregua afecte la participación en las manifestaciones, pero será importante mantener un alto nivel de atención en Gaza y los crímenes de guerra y el genocidio cometidos por Israel en los últimos dos años. Muchos gobiernos, incluido el nuestro, ven este rayo de esperanza como una oportunidad para normalizar las relaciones con Israel y borrar la masacre impune del pueblo palestino. No podemos permitirlo.
Cabe recordar también que, en las últimas semanas, los vientos de guerra en Oriente han soplado con mayor fuerza. A medida que la atención pública se centra en Gaza, el riesgo de una escalada militar se hace más concreto. La militarización de la Unión Europea avanza a un ritmo acelerado, y las perspectivas de un enfriamiento del conflicto son cada vez más remotas. No se pueden descartar nuevas aceleraciones del caos global. Lo que está sucediendo en América Latina, con la agresión estadounidense contra Venezuela disfrazada de «guerra contra las drogas», tampoco augura nada bueno.
Conclusiones. Llegamos ayer, 4 de octubre, a una reunión convocada por asociaciones palestinas en Italia, que coincidió con un momento favorable al culminar las dos semanas anteriores, que abarcaron la huelga del 22 de septiembre y la del 3 de octubre.
El primer factor a destacar es la abrumadora participación; el propio recorrido no logró contener físicamente la afluencia de público. Este hecho nos hace reflexionar sobre las posibilidades de participación en la plaza. La marcha kilométrica recorrió las principales calles de Roma, sin poder contenerla. Al final, los jóvenes tomaron calles laterales para llegar a otras zonas de la ciudad, y su intento se encontró con una rápida respuesta del bando contrario, que, mediante cañones de agua y gases lacrimógenos, rodeó a varios cientos de personas en dos grupos que los rodearon. Posteriormente fueron identificados y liberados. Mientras tanto, se produjeron ataques en otras zonas de la ciudad, con fuertes disparos de gases lacrimógenos, un coche de policía incendiado y enfrentamientos en diversas zonas hasta bien entrada la noche. Al parecer, dos de las doce personas detenidas han sido arrestadas hasta el momento.
Los periódicos han reiterado una narrativa trillada sobre la división entre «buenos y malos», intentando criminalizar y fragmentar el movimiento, omitiendo descaradamente la realidad de lo ocurrido el día anterior y el intenso conflicto que caracterizó a todas las plazas el día de la huelga general.
«Bloqueo», hemos dicho colectivamente de norte a sur, ha cobrado un significado real en las últimas semanas. Los estibadores de Génova, Livorno, Trieste y otros lugares nos lo han enseñado: bloqueo significa interrumpir el flujo de lo que alimenta una economía de guerra y financia el genocidio en Palestina. Se ha roto un ritual gracias a la actitud de todos los que salieron a las calles en este momento: la genuina dedicación de sí mismos, de sus vidas, de su tiempo, para ser eficaces, para perseguir el objetivo de no ser cómplices del gobierno israelí y de los gobiernos occidentales que lo apoyan.
Como se mencionó, surge la cuestión de la continuidad, tanto a la luz de las transformaciones generales como de las formas que adoptará el movimiento dentro y fuera del ámbito organizado. Algunos elementos que podrían fundamentar una propuesta deben considerar las geografías que han contribuido al éxito y la continuidad de estas dos semanas, impulsando así su difusión; el papel de los medios de comunicación, que ha propiciado una masificación de la composición; y la necesidad de seguir construyendo bloques efectivos, acompañados de la creación de espacios de debate que permitan esclarecer la profunda trascendencia política de lo que está sucediendo.
Una ventana cegadora ha destrozado la normalidad; convertir este momento excepcional en normal es una apuesta de la que no podemos echar atrás.