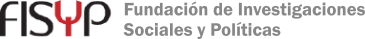Lo que empezó como una protesta pacífica se convirtió en una noche de furia cuando la policía desató una violenta represión. Edificios de los principales partidos políticos, incluido el histórico edificio del Congreso, ardieron en llamas alimentadas por la indignación acumulada. ¿Qué hay detrás de la protesta en Nepal? ¿Cuál es el rol de las redes sociales?
Del bloqueo digital a la caída del primer ministro
La crisis comenzó a fines de agosto cuando el gobierno de K.P. Sharma Oli bloqueó 26 redes sociales bajo el pretexto de combatir «discursos de odio» y noticias falsas, afectando Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X y Reddit, mientras dejaba TikTok funcionando tras promesas de establecer oficina en Nepal. Para la juventud nepalí, altamente politizada en línea, esta censura fue la gota que derramó el vaso en un contexto de profunda frustración social. El 8 de septiembre, miles salieron a las calles de Katmandú organizados por la Gen Z a través de hashtags y redes, burlando el bloqueo con VPNs y protestando contra el nepotismo con consignas como «No más nepobabies». La represión gubernamental multiplicó las protestas por todo el país, forzando a Oli a levantar el bloqueo esa misma noche y dimitir al día siguiente.
El levantamiento tiene raíces profundas en décadas de promesas incumplidas desde la transición democrática. Nepal pasó de ser la última monarquía hinduista del mundo a una república federal en 2008, tras una guerra civil que dejó 17.000 muertos, pero el cambio de régimen nunca se materializó realmente. En lugar de transformación social, surgió una nueva élite político-empresarial que reprodujo los vicios del antiguo sistema, con más de diez primeros ministros en 15 años y partidos que se adaptaron al capitalismo dependiente y la corrupción. Los «nepobabies» – hijos de la élite que ostentan lujos en redes sociales – se convirtieron en el símbolo de una «monarquía republicana» donde los apellidos siguen determinando el acceso a cargos y privilegios.
La Generación Z nepalí creció escuchando promesas de democracia y desarrollo, pero heredó un país estancado por políticas neoliberales que precarizaron la vida de las mayorías: desempleo juvenil del 20-30%, salarios de miseria, migración masiva (740.000 personas partieron el último año), educación y salud desfinanciadas, y megaproyectos corruptos. Este cóctel explosivo creó el caldo de cultivo perfecto para la rebelión. Con la ausencia de una idea de futuro y sin nada que perder, esta generación llevó la lucha a las calles para conquistar lo que las urnas y las instituciones capturadas les habían negado, logrando en pocos días lo que parecía imposible: derribar un gobierno a través de la movilización digital y callejera.
Las redes sociales en las protestas
El levantamiento nepalí forma parte de una historia de más de una década de rebeliones populares potenciadas por las redes sociales, que comenzó con la Primavera Árabe en 2011 cuando Facebook, Twitter y YouTube facilitaron las movilizaciones en Túnez y Egipto al permitir convocatorias relámpago, difundir videos de represión en tiempo real y sortear la censura oficial. Desde entonces, las plataformas digitales han jugado roles clave en movimientos diversos como el 15M español, Occupy Wall Street, las protestas brasileñas de 2013, el Maidán ucraniano, el estallido chileno de 2019, las manifestaciones de Hong Kong y el movimiento Black Lives Matter de 2020, demostrando una capacidad para empoderar activistas y convertir reclamos digitales en manifestaciones callejeras.
Sin embargo, es fundamental comprender que no todas las movilizaciones juveniles organizadas por redes sociales tienen el mismo carácter político. Mientras que movimientos como el de Nepal, el estallido chileno o Black Lives Matter expresan demandas progresivas, otras protestas pueden tener componentes reaccionarios o ser cooptadas por fuerzas conservadoras. El mismo Maidán ucraniano, por ejemplo, combinó aspiraciones democráticas legítimas con la participación de grupos ultranacionalistas.
La experiencia acumulada muestra que las redes son un arma de doble filo que refleja una tensión fundamental entre revuelta y revolución. Si bien las plataformas digitales ofrecen una potencia viral extraordinaria, su velocidad y horizontalidad también favorecen la lógica de la atomización, generando grandes convocatorias que se viralizan pero sin espacios de deliberación y organización duraderos que permitan construir proyectos políticos sólidos y sostenidos en el tiempo.
Esta fragilidad hace que los movimientos digitales sean especialmente vulnerables a ser desviados de sus objetivos originales o instrumentalizados por actores con agendas opuestas. Las revueltas progresivas, en general, se componen de acciones espontáneas que pueden frenar ataques capitalistas e incluso derribar gobiernos, pero al no adoptar como objetivo central reemplazar el orden existente sino solo presionarlo, terminan contentándose con reformas superficiales o siendo cooptadas por fuerzas que ofrecen canalizaciones más conservadoras.
¿Y cómo podríamos superar los límites de la revuelta y asegurar que las movilizaciones juveniles mantengan un carácter progresivo? La clave está en superar el carácter «ciudadano» atomizado de estos movimientos, construyendo organizaciones de clase independientes. Se trata de que la clase trabajadora organizada pueda hegemonizar estos sectores juveniles rebeldes y orientar su potencia hacia objetivos verdaderamente transformadores, en lugar de permitir que sean canalizados por organizaciones tradicionales que, pese a su retórica progresiva, terminan funcionando como válvulas de escape del sistema.
Las redes ampliaron el terreno de lucha política al espacio digital, pero no pueden sustituir la organización de clase ni la construcción de hegemonía de la clase trabajadora capaz de transformar la revuelta en un proceso revolucionario que dispute verdaderamente el poder.
Big Tech y disputas de poder
La cara opuesta es el poder concentrado de las Big Tech, los gigantes tecnológicos dueños de esas plataformas. Empresas como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (Google, YouTube), X (antiguo Twitter), Amazon o TikTok se han convertido en infraestructuras esenciales de la comunicación humana en el siglo XXI –y acumulan sobre sí un poder económico, cultural y político gigantesco. Solo Facebook tiene casi 3.000 millones de usuarios activos, YouTube es la “televisión” más vista del planeta y no hace falta aclarar la importancia de WhatsApp. Esta concentración sin precedentes de la esfera comunicacional en manos de un puñado de corporaciones plantea varias preguntas: ¿Quién controla lo que vemos, leemos y compartimos a diario? ¿Bajo qué reglas se moderan (o no) los contenidos? ¿Qué intereses influencian los algoritmos que deciden qué información nos llega y cuál se censura o entierra? ¿Y qué vulnerabilidad tenemos a que se utilicen para frenar estos levantamientos?
El modelo de negocio de estas redes se basa en explotar nuestros datos y atención. Monetizan cada clic, orientan la publicidad con precisión microsegmentada y tratan de moldear nuestros consumos y opiniones. Sin duda existe una contradicción ya que mientras las utilizamos para informarnos y comunicarnos, su interés no es la “libre expresión” ni la “comunidad global”, sino mantenernos enganchados el mayor tiempo posible, entretenidos y vigilados, para vendernos más –sea un producto, una ideología o un candidato político.
Y los dueños de las redes saben a quién servir ya que sus algoritmos privilegian a quienes pagan. Las regulaciones no existen, existen pero se violan o directamente van tan por detrás que las plataformas se han vuelto el paraíso de la manipulación comercial y política. Los anuncios pagos (muchas veces camuflados de noticias orgánicas) inundaron el espacio digital. La ultraderecha global, financiada por sectores del gran capital, aprovechó esta vía libre para difundir mensajes de odio y teorías conspirativas que antes hubieran quedado en los márgenes.
La segmentación algorítmica crea burbujas de información donde cada usuario ve reforzados sus prejuicios. Las fake news y la posverdad encontraron en Facebook, YouTube y WhatsApp su ecosistema ideal, amplificadas por granjas de trolls y ejércitos de bots. Las Big Tech han acumulado una potencia de fuego político enorme.
Los choques entre gigantes digitales y Estados son cada vez más visibles. En Brasil, tras la derrota de Bolsonaro en 2022, la Corte Suprema –con el juez Alexandre de Moraes a la cabeza– lanzó una ofensiva contra la desinformación bolsonarista. Ordenó a Twitter/X colaborar bloqueando cuentas golpistas, pero Elon Musk se negó, despidió al equipo local de moderación y desatendió a la justicia. Incluso atacó públicamente a Moraes. El conflicto escaló hasta que, en agosto de 2024, el juez ordenó bloquear X en todo Brasil y por primera vez se “apagaba” una red social.
La situación generó intenso debate. ¿Quién tenía la razón en esta pelea? Por un lado, muchos celebraron que alguien le pusiera un freno a Musk, cuyo manejo de X había reactivado la impunidad para el discurso de odio. No olvidemos que Elon Musk –el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 460 mil millones de dólares– es simpatizante abierto de la nueva extrema derecha. Desde que compró Twitter en 2022, la plataforma se volvió un altavoz más permisivo para estos sectores. Detrás de su retórica de free speech, Musk defiende en realidad su libertad para usar un medio privado y global en función de sus intereses ideológicos y empresariales.
Sin embargo, tampoco Moraes es un salvador democrático. Como parte del Supremo Tribunal Federal, institución vitalicia y autoritaria, avaló el impeachment contra Dilma, la persecución a Lula y reformas neoliberales, además de mantener encarceladas a miles de personas pobres sin juicio.
No se trata de buenos contra malos, sino de un forcejeo entre dos poderes sin control real por parte de la población. Existe una tensión entre soberanía digital y poder corporativo de estas empresas, pero también ¿hasta dónde es legítimo censurar una red? Algunos Gobiernos suelen justificar bloqueos con el pretexto de combatir fake news, pero sientan un precedente peligroso, porque mañana podría usarse la misma excusa para silenciar otros medios. En última instancia no ponen en el centro del debate la importancia de esa soberanía más que para negociar mayor o menor control sobre estas plataformas.
De la censura a la soberanía tecnológica: democratizar las plataformas
Si ni las Big Tech ni la censura estatal son caminos deseables, ¿cuál es la alternativa? ¿No es evidente que la salida pasa por pelear por la soberanía tecnológica y la socialización democrática de las plataformas digitales?. Esto significa, en primer lugar, dejar de concebir a las grandes redes como entes neutrales. Así como en el pasado se nacionalizaron recursos estratégicos (agua, petróleo, electricidad), es necesario pensar a las plataformas como un bien público. Las infraestructuras digitales deberían estar bajo control social.
Por soberanía tecnológica se entiende la capacidad de una sociedad de decidir sobre las herramientas digitales que usa, priorizando el interés común por sobre la ganancia privada o la injerencia de potencias extranjeras. Esto implica no solo desarrollar (o adoptar) software que no dependa de las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), sino también construir infraestructura digital propia: servidores, centros de datos y redes de comunicación bajo control público.
Esta dependencia estructural hace que las decisiones sobre qué contenidos circulan, qué plataformas funcionan o cuáles se bloquean queden sujetas a intereses comerciales y geopolíticos ajenos.
La socialización democrática de las plataformas implica que las grandes redes y aplicaciones masivas sean gestionadas como servicios públicos o cooperativos, con control de sus trabajadores, usuarios y comunidades. Imaginemos un “Facebook público” sin publicidad, donde los algoritmos y las políticas de moderación las definan comités democráticos.
Por supuesto, nada de esto sucederá sin lucha política. Las Big Tech defenderán con uñas y dientes su negocio de entretenimiento y vigilancia. Pero también los Estados bajo el capitalismo buscarán preservar su poder de control sobre lo digital, utilizándolo según las necesidades del régimen. El Estado no es un árbitro neutral en esta disputa ya que actúa como garante de la acumulación y como administrador del orden, alternando entre dejar hacer a las plataformas o imponer restricciones según convenga al poder establecido.
En un contexto donde las redes atraviesan múltiples esferas de la vida cotidiana – desde la información hasta formas de organización colectiva – la batalla por la democratización del ciberespacio se vuelve parte integral de luchas más amplias por transformar la economía y la política. No es que las revueltas dependan de la tecnología, pero debemos evitar que los movimientos populares queden a merced de algoritmos manipuladores o censuras estatales cuando utilizan estas herramientas como parte de su aspecto organizativo.
Al final, la lucha por las redes es parte de la lucha más amplia contra un sistema que concentra riqueza y poder. Los jóvenes de Nepal, al rebelarse contra la censura y la corrupción, nos muestran que la libertad en la era digital no vendrá ni de Silicon Valley ni de los gobiernos capitalistas, sino de la organización colectiva.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Rebelion-y-el-poder-de-las-redes-sociales