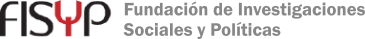¿Un auto con solo un clic? Las aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi prometieron a miles de desempleados “sé tu propio jefe”. En Argentina, cada vez más quienes pierden sus empleos o necesitan un extra se vuelcan a estas plataformas por necesidad. Sin embargo, la realidad es más oscura: trabajadores hiper-precarizados compitiendo por menos viajes, mientras la empresa se lleva una tajada significativa sin poseer vehículos. La “uberización” no es la salida prometida, y surgen propuestas para reapropiarse de esta tecnología con fin social. ¿Es posible un “Uber socialista” al servicio de la sociedad?
Los límites de Uber y Rappi en la crisis
La escena se repite en todo el país. Un día, una persona se queda sin su trabajo, o necesita sumar horas porque con su salario no le alcanza, y al siguiente, está manejando su auto (o uno alquilado) con la app de Uber encendida (u otra de movilidad como PedidosYa, MercadoLibre, Rappi, entre otras), esperando pasajeros o transportando productos. Con rasgos similares a lo que fue el crecimiento del remis en 2001, este fenómeno explotó en los últimos años en Argentina, al calor de la recesión, la inflación descontrolada y la destrucción de empleo registrado.
El artículo publicado por eldiarioar.com [1], recoge múltiples testimonios que muestran cómo el aumento de la oferta de autos y la disminución de pasajeros por la pérdida del poder adquisitivo generan menos viajes por conductor y a menor tarifa. La propia dinámica de estas apps profundiza el problema. Las tarifas se calculan mediante algoritmos que ajustan precios según la oferta y la demanda. Cuando cae la demanda y sube la oferta de choferes, la aplicación reduce automáticamente el precio de los viajes. Además, Uber retiene alrededor de un 25-30% de cada viaje [2], e incluso más en trayectos cortos debido a comisiones fijas, por lo que el ingreso neto del conductor es mucho menor a lo que paga el pasajero.
Esta saturación también la señala Mariano González del Observatorio de Trabajadores de LID [3], “la plataformización, ejemplificada por Ubers y Rappi, empieza a encontrar su techo”, en un contexto donde hay más trabajadores que se anotan en estas aplicaciones, menos consumo y más gente buscando ingresos por estas vías. El sociólogo destaca que “las plataformas no están logrando absorber lo que repele el mercado de trabajo”, evidenciando que la promesa de las apps como salida laboral masiva está llegando a su límite estructural. Esta crisis se profundiza cuando se considera que “el 60% de los trabajadores cuentapropistas no tienen ni siquiera el mínimo registro de monotributo”.
En las aplicaciones de reparto de comida como PedidosYa o Rappi o las de mensajería como MercadoLibre, ocurre algo similar. Este fenómeno recuerda a episodios pasados. En los años ‘90 y luego ya más profundizado en la crisis de 2001, muchos despedidos invirtieron su indemnización en un auto para trabajar de remis. El mercado pronto se saturó: en pueblos y ciudades pequeñas abundaban los remises sin pasajeros suficientes, y no pocos terminaron nuevamente en la desocupación total. Años después, varios de aquellos choferes desempleados salieron a protestar cortando rutas. Salvando las diferencias tecnológicas, la “uberización” de la economía argentina podría estar encaminándose a un desenlace similar, con cientos de miles de trabajadores [4] lanzados a una actividad autónoma hipercompetitiva, de ingresos menguantes e inciertos.
Precarización sobre ruedas: el modelo Uber
¿Por qué las plataformas de la mal llamada “economía colaborativa” generan este cuadro laboral tan precario? La respuesta está en el corazón de su modelo de negocios. Uber, Rappi, Cabify y compañía maximizan ganancias transfiriendo todos los costos y riesgos al trabajador, a quien ni siquiera reconocen legalmente como empleado. El chofer o repartidor pone el auto, la moto o la bici, paga el combustible, mantiene el vehículo, asume el riesgo de accidentes, robos o multas. A cambio, la empresa provee la app y procesa los pagos, cobrando su comisión y eludiendo las cargas laborales básicas (aguinaldo, vacaciones, obra social, aportes jubilatorios, etc.).
Los conductores son presentados como “socios independientes” dueños de su tiempo, pero en la práctica funcionan bajo una tutela algorítmica estricta. La plataforma controla cuántos viajes ofrece y a quién, ajusta tarifas en tiempo real y puede desactivar la cuenta de un chofer de forma unilateral [5] si su puntuación de usuarios baja de cierto umbral o si incurre en alguna cancelación que el sistema considere excesiva. Este poder de desconexión opera como despido encubierto, pero sin indemnización ni explicaciones claras. Es un control laboral absoluto, pero sin ninguna responsabilidad patronal.
Para colmo, las jornadas necesarias para obtener ingresos suficientes son extenuantes. Varios estudios y testimonios indican que un conductor de plataforma debe trabajar fácilmente 12 o más horas diarias para acercarse a un salario mínimo. En 2018 en Nueva York, las condiciones extremas llevaron a Douglas Schifter al suicidio frente al Ayuntamiento tras denunciar que se veía obligado a trabajar “más de 100 horas semanales para sobrevivir”, compitiendo contra la avalancha de vehículos de Uber y Lyft que inundaron la ciudad [6]. En su nota final habló de “nueva esclavitud” y culpó a los políticos por permitir un modelo donde las tarifas caen por debajo de los costos operativos debido a la abundancia de conductores desesperados. Es un caso extremo, pero ilustra crudamente la realidad de la uberización: una carrera hacia el fondo en términos de derechos laborales y calidad de vida. En lugar de mejorar el transporte público y reducir el impacto ambiental [7], estas apps han logrado que más trabajadores “compitan” por un ingreso, sin protección social y con niveles de estrés altísimos.
Este modelo de plataformas solo fue y es posible gracias al respaldo de fondos de inversión (Softbank, Sequoia Capital, TPG entre otros) que sostienen pérdidas durante años con el objetivo estratégico de abrir mercados [8], eliminar competencia y eventualmente monopolizar el sector. Uber operó con números rojos durante 14 años antes de obtener ganancias (Amazon, Rappi, MercadoLibre entre otras, tienen historias similares), una estrategia de “dumping” financiarizada que le permitió destruir sistemas de transporte preexistentes y disciplinar tanto a trabajadores como a usuarios. Las plataformas no pueden separarse del capitalismo financiarizado que las respalda y su poder para imponer condiciones laborales draconianas y ejercer lobby político proviene de esa capacidad de quemar capital durante décadas hasta consolidar su dominio de mercado.
De la uberización a un Uber socialista: tecnología al servicio social
Frente a este panorama desalentador, nos preguntamos: ¿podría usarse la misma tecnología de las apps de movilidad para un modelo completamente distinto, orientado al bienestar común? Imaginemos por un momento tomar toda la capacidad de coordinación en tiempo real que ofrece Uber (geolocalización, asignación dinámica de viajes, pago automatizado) pero poniéndola al servicio de un sistema de transporte pensado integralmente para la sociedad. Esa es, en esencia, la idea de un “Uber socialista”.
Sería integrar la tecnología de las plataformas en un sistema de transporte público-planificado y cooperativo. ¿Cómo sería? En lugar de múltiples apps compitiendo (Uber vs. Cabify vs. taxis vs. colectivos), habría una única aplicación unificada, gestionada públicamente por sus propios trabajadores, que concentre todas las opciones de movilidad de la ciudad. Al ingresar origen y destino, esta app social ofrecería al usuario la combinación óptima: podría indicarle caminar unas cuadras hasta la estación de tren o subte más cercana, reservar lugar en un colectivo de línea o minibús, y eventualmente coordinar un tramo final en un vehículo compartido (tipo Uber) si su destino queda alejado del transporte troncal. Todo en una misma plataforma integrada, con una planificación central que busque mover a la mayor cantidad de personas de forma eficiente, segura y ecológica en lugar de vender viajes individuales al mayor precio posible.
En un esquema así, los viajes puerta a puerta (autos con chofer tipo Uber) dejarían de competir con el transporte público; pasarían a ser un complemento para los casos necesarios (por ejemplo, barrios sin cobertura de líneas regulares, horarios nocturnos de baja frecuencia, traslados de personas con movilidad reducida, etc.). La planificación centralizada permitiría optimizar recursos en lugar de duplicarlos a través de coordinar horarios entre trenes, buses y vehículos compartidos, de ajustar la cantidad de vehículos en circulación según la demanda real en cada franja horaria y diseñar rutas que minimicen esperas y kilómetros innecesarios. La tecnología que hoy usan las plataformas para fines comerciales podría emplearse para, por ejemplo:
- Anticipar la demanda: en tiempo real y desplegar refuerzos de transporte donde haga falta (evitando esperas eternas en una parada).
- Reducir kilómetros en vacío: los algoritmos podrían asignar los vehículos compartidos de forma eficiente para que casi siempre lleven pasajeros y cubran zonas específicas coordinadas, minimizando el deadheading (autos que dan vueltas esperando que les asignen un viaje).
- Mejorar la experiencia del usuario: con información abierta, mapas unificados y hasta feedback directo de pasajeros y choferes para ajustar recorridos o paradas.
- Reducir el impacto ambiental: priorizando opciones no motorizadas o eléctricas, fomentando viajes compartidos (carpooling) y reduciendo la necesidad de usar auto privado.
En lugar de múltiples empresas cada una desarrollando su app y tratando de robarse pasajeros entre sí, todo ese talento informático podría concentrarse en una plataforma pública potente, transparente y en mejora continua.
Pero además, planificar el conjunto del sistema de transporte permitiría mejorar la movilidad con menos necesidad de trabajo directo (conductores, repartidores) e indirecto (ecológico, y otros recursos destinados al transporte) con lo que podríamos mejorar el servicio con menor cantidad de horas de trabajo. En lugar de tener desempleados, el mismo nivel de servicio podría lograrse con la reducción de la jornada laboral.
Un sistema de transporte planificado democráticamente y apoyado en tecnología avanzada podría lograr que viajemos más rápido, más seguros, contaminando menos y trabajando en mejores condiciones. Imaginemos poder reducir a la mitad (o menos) el tiempo diario de viaje al trabajo, gracias a una red eficiente, ese tiempo liberado se traduciría en más horas para nuestra vida personal, educación, descanso o esparcimiento. Imaginemos ciudades con menos autos circulando innecesariamente, aire más limpio, avenidas con carriles exclusivos para transporte público ágil, bicicletas y peatones seguros. Imaginemos a los actuales “emprendedores forzosos” de Uber convertidos en trabajadores calificados, con derechos, integrados en cooperativas o empresas públicas donde su conocimiento del territorio se valore para mejorar el servicio.
Democracia y planificación: quién decide cómo nos movemos
Por supuesto, un sistema de transporte integrado y tecnológicamente avanzado necesita una gestión democrática de fondo. Estas plataformas generalmente están concentradas en pocas manos. Las decisiones las toma un puñado de ejecutivos de cada empresa ya sea Uber en Silicon Valley, PedidosYa principalmente su casa matriz en Alemania (DeliveryHero), o Rappi y Mercadolibre en Latinoamérica con el fin de optimizar ganancias (y así los algoritmos presionan la explotación laboral). La propuesta de un “Uber socialista” implica que sean los propios usuarios y trabajadores quienes definan las prioridades del transporte. ¿Qué significa esto en la práctica? Organizar consejos o comités participativos en varios niveles.
A nivel de base, por ejemplo en cada barrio o distrito, podrían conformarse asambleas de vecinos, usuarios y choferes que conocen las problemáticas locales: barrios mal conectados, recorridos peligrosos o calles en mal estado, necesidades especiales (por ejemplo, una línea de colectivo al hospital más cercano). Sus propuestas alimentarían el plan general. En un nivel superior de ciudad o región, delegados de esos consejos barriales junto con técnicos en movilidad, urbanistas, representantes de choferes y conductores profesionales, etc., evaluarían datos en tiempo real (que provee la app) y tomarían decisiones de planificación: qué líneas reforzar, dónde agregar vehículos compartidos, cómo mejorar la frecuencia en tal ramal, etc. La tecnología facilita esto de manera increíble. Por ejemplo hoy se podrían tener públicos mostrando cómo fluye el tránsito, cuánta gente espera en una estación, o cuántas bicis quedan en una estación pública. Esa información, abierta y transparente, serviría para empoderar a la comunidad para deliberar con conocimiento y no a ciegas.
Un punto central es que todo el sistema sería flexible y modificable democráticamente. Si un arreglo no funciona (digamos, un nuevo recorrido de micro que los vecinos evalúan como ineficiente), no habría que suplicar a una corporación ni esperar años a que cambie una concesión: los propios usuarios y trabajadores podrían proponer cambios y votarlos. El modelo de Uber atomiza a trabajadores y usuarios, reduce las posibilidades de interacción y usa la dificultad de organización para su beneficio. Un modelo socialista de transporte derribaría esas barreras y acabaría con la opacidad de los algoritmos de estas aplicaciones, haciendo que las “reglas del juego” (tarifas, prioridades, asignaciones) sean conocidas y decididas colectivamente, buscando el bien común. En pocas palabras, se trata de aprovechar lo mejor de la tecnología (la eficiencia, la gestión inteligente de datos) pero de manera democrática para que el conjunto de la población pueda decidir.
Un futuro por el cual pelear
Implementar un Uber, o mejor dicho, una planificación integral del sistema de transporte, socialista en la Argentina (o en cualquier lugar) implicaría enfrentar intereses económicos muy poderosos y también rebasar los límites del sistema actual. Bajo el capitalismo, las decisiones sobre transporte están guiadas ante todo por la rentabilidad. Si un corredor de colectivos no es “rentable”, se lo descuida o cancela; si una tecnología no promete ganancias, no recibe inversión. Un Estado podría, en teoría, desarrollar una app de transporte integrada sin perseguir lucro –sería un avance–, pero incluso los Estados dentro del capitalismo operan con fuertes condicionantes como presión de corporaciones automotrices, petroleras, concesionarias de transporte y cada vez más programas de ajuste.
Solo en el marco de una transformación social más profunda sería viable una planificación integral y democrática del transporte. Hablamos de poner los medios de transporte bajo control de sus trabajadores y de la comunidad, en el contexto de una economía planificada para satisfacer necesidades y no para engordar balances. Los conductores, mecánicos, despachantes, desarrolladores de software, etc., organizados democráticamente, podrían operar tanto la app como el sistema de transporte físico de manera coordinada y eficiente.
Todo esto es posible con las herramientas que ya existen. Pero no ocurrirá espontáneamente ni por la buena voluntad de un CEO. Está claro que los beneficiarios del sistema actual se opondrán férreamente. Las corporaciones de las plataformas perderían su mina de oro si dejaran de cobrar comisiones millonarias. Las automotrices y petroleras verían amenazado su modelo de vender cada vez más vehículos particulares. Incluso sectores políticos acostumbrados a gestionar el transporte con clientelismo y favoritismos rechazarían ceder el poder a la participación popular. No hay cambio profundo sin confrontación con estos intereses. La construcción de un sistema de transporte verdaderamente al servicio de las mayorías deberá ser, en última instancia, obra de la movilización y la organización de esas mayorías, partiendo de trabajadores precarizados de Uber, de choferes de colectivo, de usuarios hartos de servicios deficientes, uniendo fuerzas en torno a un plan común. Esto requeriría, sin duda, de un cambio político enorme: un gobierno de trabajadores capaz de expropiar a las empresas privadas del sector y reorientar los recursos.
La próxima vez que pidas un auto por la app, vale la pena reflexionar: ¿y si esa misma tecnología se utilizara con un fin diferente?
[1] https://www.eldiarioar.com/economia/uber-rappi-dejan-solucion-despedidos-hay-competidores-demanda_1_12536393.html
[2] stilt.comstilt.com
[3] https://www.laizquierdadiario.com/El-trabajo-en-plataformas-como-Uber-y-Rappi-empieza-a-encontrar-su-techo
[4] El último informe con información detallada es de 2019 donde se mencionan 160.000 trabajadores en Argentina https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/05/Como-es-trabajar-en-una-app-en-Argentina-CIPPEC-BID-LAB-OIT.pdf
[5] https://www.uber.com/us/en/drive/driver-app/deactivation-review/
[6] https://mobile.nytimes.com/2018/02/06/nyregion/livery-driver-taxi-uber.html
[7] Para más información sobre el impacto ambiental de Uber ver: https://www.youtube.com/watch?v=ur9CZUhPbeU
[8] https://qz.com/1593238/who-are-ubers-biggest-investors también https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/SoftBank-cerca-de-invertir-us-1000-millones-en-Rappi-con-su-fondo-regional-20190430-0002.html también https://frontrem.com/financiamientos-para-startups-en-argentina/ . Para más información se puede consultar el sitio https://www.crunchbase.com/
Fuente: La Izquierda Diario