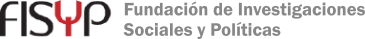La encrucijada
La política revolucionaria es política, desde luego, pero no se la puede practicar, evaluar ni juzgar con los criterios de la política a secas, la política “conforme al sistema”, reducida a la administración del capitalismo sin voluntad de abolirlo. Ello no obstante, tampoco existe un abismo inconmensurable entre una y otra.
Las recientes elecciones legislativas en la Argentina han sorprendido a casi todo el mundo. El triunfo de Milei superó lo que vaticinaban los pocos analistas que no descartaban su triunfo (aunque la mayoría lo daba por derrotado). Pero la razón del éxito, conseguido pocas semanas después de una derrota categórica en la provincia de Bs. As. (perdió por casi 13 puntos) quizá no tenga ningún misterio. Luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y los tremendos coletazos económicos que produjo (frenados por una salvífica intervención del gobierno de EE. UU.), quedó claro que una derrota electoral de Milei en octubre desataría una crisis financiera y casi con seguridad un proceso inflacionario descontrolado: lo cual habla bien a las claras del peso político del capital financiero. Castigar al gobierno desatando una corrida cambiaria no parecía una buena opción para una parte considerable de la ciudadanía, por mucho que su entusiasmo por el experimento libertariano estuviera en baja. El miedo a que todo se fuera al demonio, afianzado por las declaraciones de Trump (quien condicionó el salvataje financiero al triunfo del gobierno) fue la clave de esta elección. Cabe reparar en los siguientes datos: en la decisiva provincia de Buenos Aires los candidatos del gobierno obtuvieron una victoria por estrecho margen siete semanas después de haber perdido por goleada. En octubre consiguieron casi 850.000 votos más que los obtenidos en septiembre, en tanto que el peronismo perdió más de 300.000 en una elección en la que votó un 7% más del padrón.
Los casos de corrupción y las vinculaciones del narcotráfico fueron electoralmente perdonados por el temor a una escalada inflacionaria, como en el pasado se le perdonaron a Menem situaciones parecidas en la época del “voto cuota”. De todos modos, si una derrota de Milei ocasionaría una crisis financiera, su triunfo no garantiza que el dólar sea controlado: económicamente todo pende de un hilo. Y no hay que olvidar que un tercio del electorado no asistió a votar. La situación del país sigue siendo crítica.
La izquierda hizo una mala elección. No hay por qué maquillar el análisis. En la categoría diputados (siempre la más favorable) el FITU obtuvo en todo el país 900.000 votos. Un cuarto menos que los 1.280.000 conseguidos en las anteriores elecciones de término medio (2021), aunque superando los 789.000 de 2023. Myriam Bregman hizo una muy buena elección en CABA, pero eso no compensa la gran caída en Jujuy. El resultado refrenda una situación que en líneas generales (y con cierta generosidad) podemos caracterizar como de estancamiento, a pesar de que el país atraviesa una aguda crisis política y económica desde hace al menos siete años. El panorama electoral argentino, por lo demás, no ha estado precisamente estancado en la última década. Todo lo contrario. El porcentaje de votantes ha oscilado de manera significativa: a escala nacional entre el 68 % (mínimo histórico registrado en las recientes elecciones de octubre) y el 82 %, pero en algunas provincias que votaron antes ha habido casos en los que la participación no alcanzó el 60 % en 2025.
Más allá de la actual coyuntura, el escenario ha estado sumamente movido desde hace una década. Tanto, de hecho, como para hacer posible que una figura como Javier Milei se convierta en presidente. Las coaliciones electorales que dominaron la vida política en los últimos años han perdido (y a veces recuperado) millones de votantes de una ronda electoral a otra. Lo sucedido en la provincia de Buenos Aires entre septiembre y octubre del presente año es el caso más extremo: una oscilación fenomenal con siete semanas de diferencia. Pero en modo alguno es un rayo en cielo sereno. Mauricio Macri, por ejemplo, arrasó en 2017 y se hundió en 2019. Pocos países han experimentado vaivenes electorales más agudos. Además, y no es un dato menor, en términos económicos todo ha pendido de un hilo al menos desde 2018.
En medio de tanta inestabilidad, sin embargo, poco y nada ha podido atraer el FITU a esos millones (en aumento) que se resisten a votar. Tampoco parece haber logrado entusiasmar al variopinto aunque menos numeroso grupo de quienes votan en blanco o nulo [1], ni conseguido que segmentos importantes de quienes apoyaban a otras fuerzas le brinden su apoyo. Cabe señalar, por lo demás, que fuera del FITU no existe ninguna otra expresión electoral significativa de intencionalidad revolucionaria; ni tampoco grandes organizaciones de lo que se podría llamar “izquierda extraparlamentaria” a las que se pueda adjudicar una influencia clave en el volumen variable y más bien pequeño, pero aun así significativo de votos blancos y nulos (en torno al 5 %). ¿Cómo explicar este estancamiento en medio de una situación tan volátil?
Comencemos con un insoslayable repaso histórico. Mirando las cosas a mediano plazo, se puede apuntar que luego del exterminio de las izquierdas armadas durante la dictadura (1976-1983), con la “primavera democrática” lo que quedaba de las fuerzas de izquierda pudo hacer algún pie. Entre 1987 y 1991 el ascenso del MAS y de Izquierda Unida abrió la posibilidad de que la izquierda se convirtiera en un segmento político minoritario, pero no marginal. Empero, esa posibilidad se frustró con el estallido del MAS y del frente electoral que encabezaba. Vendrían largos años de dispersión, fragmentación y desorientación. La creación del FIT en 2011 sirvió para sacar a la izquierda revolucionaria de Argentina de la marginalidad en la que estuvo instalada por dos décadas. Desde entonces se puede decir que es claramente minoritaria, pero ya no marginal. Sin embargo, no está logrando romper un techo sumamente bajo.
Analicemos su historial electoral con algo más de detalle. Es importante hacer notar que, a lo largo de todo el período, se observa una tendencia a la polarización que redunda en un menor voto de las fuerzas de izquierda en los años de elección presidencial. Para las necesidades de este escrito lo fundamental es analizar las elecciones para diputados nacionales en todo el país. ¿Qué panorama ofrecen? Las fuerzas revolucionarias tuvieron una presencia muy débil y fragmentada entre 1983 y 1987 (obteniendo entre 0,50 % y 2,60 % sumando fuerzas que se presentaban por separado). En 1989, con el frente Izquierda Unida, se produce un importante avance: un 3,80 % para diputados en el marco de las siempre más polarizadas elecciones en la que también está en juego la elección presidencial. Luis Zamora se convierte en el primer diputado trotskista de América. Pero la principal fuerza de IU, el MAS, estalla en pedazos en 1991, dando inicio a largo período de retroceso y fragmentación entre 1991 y 1999: dividida en diferentes listas, la izquierda oscila durante casi una década en torno al 1,5 % de los votos. En las elecciones de 2001 se produce un salto, capitaneado por una nueva fuerza encabezada por un viejo dirigente: Autodeterminación y libertad; fuerza que no tarda en fragmentarse. En total la izquierda obtiene el 4,71 %. En 2003, en el marco de una ronda presidencial, se produce un retroceso (3%), que se acentúa en los años venideros: 2,60 % en 2005; 1,70 % en 2007; 2 % en 2009). Un retroceso fuerte al inicio y luego leve pero sostenido. La creación del Frente de la izquierda y de los Trabajadores, en 2011, supuso una auténtica inversión de esta tendencia y un paso adelante: un ligero crecimiento (2,87 %) en las siempre difíciles elecciones coincidentes con la elección presidencial. El FIT da un gran salto en 2013, alcanzando el 5,36 % (1.200.000 votos), y tiene una ligera caída en las presidenciales de 2015 (4,22 %, 983.000 votos) que se rubrica con un ligero ascenso en las elecciones de medio tiempo de 2017 (4,70 % y 1.156.000 votos). Luego se produce una pronunciada caída en las elecciones de 2019 que también eran presidenciales (2,97 %, 765.000 votos), seguida de un salto en 2021 (5,41 % y 1.280.000 votos). En 2023 vuelve a caer (3,25 %, 798.000 votos). Los recientes resultados confirman, pues, lo que se viene observando desde 2013: electoralmente, la izquierda revolucionaria de la Argentina agrupada en el FITU (y a la que hemos apoyado desde su formación en 2011) se halla básicamente estancada. A veces obtiene aquí o allá algún resultado sorprendente (hace unos en Mendoza, más recientemente en Jujuy en 2021), pero en líneas generales parece tener un piso electoral muy próximo a su techo, sin que se aprecie ninguna dinámica de crecimiento. Y ello se da sobre una franja electoral sumamente minoritaria: en torno al 4 % a nivel nacional. La misma tendencia de virtual estancamiento (con tendencia al retroceso) se observa en las elecciones presidenciales. En 2011, con Jorge Altamira como candidato, el FIT obtuvo poco más de 500.000 votos y un 2,30 %. En 2015, con la candidatura de Nicolás del Caño, superó ligeramente los 800.000 votos obteniendo un 3,23 % de los votos válidos en la mejor elección presidencial hasta el momento. En 2019, también con la candidatura de Nicolás del Caño, el FITU experimentó un importante retroceso en relación a lo obtenido por el FIT cuatro años antes: unos 580.000 votos y un 2,16 %. En 2023 Myriam Bregman sumó más de 700.000 votos (2,69 %). Estos datos hablan de una situación que puede ser definida como de sustancial estancamiento, en un contexto de crisis política y económica.
Mirar con luces altas
Para evitar los riesgos de la superficialidad y el impresionismo conviene enmarcar el análisis en una perspectiva internacional y de largo plazo. Ello servirá también, si acaso, para poner en discusión algunos problemas que poco espacio ocupan en la agenda militante, pero que deberíamos tomar en consideración.
Conviene comenzar definiendo a esa izquierda revolucionaria sobre cuyos problemas actuales se reflexiona en este escrito y con la que quien lo firma se identifica políticamente. Por izquierda revolucionaria se entenderá en este texto a cualquier fuerza política, movimiento social, colectivo cultural e inclusive individuos más o menos aislados que aspiren a una transformación social tan fundamental que suponga: a) la expropiación de cuando menos sectores fundamentales de la clase capitalista, b) el control público de la banca y el comercio exterior, c) un retroceso significativo de los bienes y servicios mercantilizados, d) alguna forma de planificación de al menos el grueso de la producción, e) una reducción sustancial de las diferencias de ingreso y riqueza, y e) tener en el horizonte un modelo social basado en “los productores libremente asociados”. Un cuerpo de ideas de este tenor tiene existencia desde hace al menos dos siglos: el “Manifiesto Comunista” fue publicado en 1848, y se podrían hallar ejemplos anteriores. En estas dos centurias la izquierda revolucionaria tuvo diversas manifestaciones, adoptó distintas estrategias y se enfrentó a disímiles circunstancias. Anarquistas de diversos pelajes y marxistas de distinto color, entre otras fuerzas, integran la familia de la izquierda revolucionaria. A su interior hubo corrientes más democráticas y más autoritarias; más o menos estatistas; abiertas o sectarias; más o menos diferenciadas de las fuerzas reformistas; defensoras de muy diversos tipos de organización; exponentes de muy diversas vías estratégicas. Por otra parte, el devenir histórico dejó su huella. A grandes rasgos, podemos decir que la izquierda revolucionaria estuvo relativamente estancada durante la segunda mitad del siglo XIX, tras el fracaso de las revoluciones de 1848. La primera Internacional (fundada en 1864) no logró superar la derrota de la comuna de París en 1871. Pero en Europa al menos, se registra un importante ascenso en la última década del siglo XIX y, tras la conmoción producida por el estallido de la primera guerra mundial, se vivencian varias décadas de crecimiento insoslayable en todo el mundo entre 1917 (la revolución rusa) y 1961 (la declaración del carácter socialista de la revolución cubana que había triunfado en 1959), con la revolución china de 1949 como punto nodal. Quizá, como mucho, este período se lo puede prolongar hasta 1975, cuando tuvo lugar el triunfo vietnamita, la independencia de Angola (el último eslabón de una cadena de movimientos de liberación africanos iniciada en los cincuenta) y la frustrada revolución en Portugal. En 1979 la revolución sandinista derrocó al dictador Somoza: fue acaso la última revolución con significativas aunque muy parciales expropiaciones de tierras y de empresas, lo que le dio al menos algunos atisbos socialistas revolucionarios, rápidamente abortados. Pero por entonces el grueso de la izquierda había sido diezmado en América Latina; la URSS se hallaba estancada y, visto en retrospectiva, encaminada hacia el colapso que se produciría en 1989/1991; China había firmado las paces con USA e iniciado el camino de liberalización económica que se aceleraría en la década de los noventa; las promesas de una democracia socialista capaz de ofrecer mayores libertades que las “democracias liberales” y auténtica autodeterminación popular se habían marchitado por doquier. Lo que florecían eran “movimientos sociales” de los más diversos tipos, sin mucha voluntad unificadora ni proyectos de transformación del sistema capitalista. Tras el derrumbe de la URSS y la liberalización de la economía china (que se incorporó a la OMC en 2001) el neoliberalismo señoreó sin enemigos a la vista. Por más de tres décadas la izquierda revolucionaria estuvo prácticamente desterrada de la vida política y social en la inmensa mayoría de los países.
Es importante tener esto presente. Hay que tener plena conciencia de la profundidad del pozo desde el que partimos. Desde hace al menos cincuenta años vivimos en las catacumbas. Esto no nos exculpa de eventuales yerros intelectuales o políticos, pero los coloca en el contexto adecuado.
Ahora bien, es indudable que desde hace unos años el mundo entero está ingresando en una época turbulenta, en la que las tendencias a la crisis se acrecientan y conjugan: crisis económica, política, geopolítica, ecológica y energética. El recurrente estallido de revueltas en los países más diversos, así como el auge electoral de fuerzas populistas visualizadas como “extremistas” (en general de “derecha”, pero en algunos casos de “izquierda”) es expresión de esto. En un escenario así, la izquierda revolucionaria tendrá oportunidades inexistentes en el pasado reciente. De momento, empero, la posibilidad de capitalizar el descontento no se está verificando, a pesar que no son pocos los países en los que la inestabilidad política se manifiesta con agudeza. En algunos sitios las chances son irrisorias debido a que la izquierda revolucionaria es virtualmente inexistente. En Argentina tiene, cuando menos, el mérito de existir.
No habría que cometer el error de equiparar los plazos históricos con los tiempos electorales. Sin embargo, aunque la crisis del 2008 volvió a colocar a Marx en el radar de los economistas a nivel mundial, la izquierda revolucionaria no ha tenido un crecimiento significativo desde entonces en general (aunque en el caso argentino en particular sí creció en cantidad de militantes e influencia electoral y sindical). Esta situación global en parte se debe a que el espacio de confrontación que podría haber ocupado lo coparon expresiones populistas que aunaron una retórica radical con propuestas absolutamente conformes con el capitalismo. Pero esas expresiones no han tardado en desacreditarse, sin que ello diera lugar a un crecimiento ostensible de la izquierda revolucionaria en ningún sitio. En general ha sido la “derecha” la que ha tenido mayor capacidad para interpelar a las masas con discursos que se presentan como “antisistema”, por muy fantasioso que ello sea. Sin embargo, es errado a nuestro juicio hablar de un “giro universal a la derecha” (mucho menos hacia el fascismo), aunque tampoco parece describir bien lo que sucede la tesis de una polarización asimétrica, salvo que se precise: muy asimétrica. En paralelo hay tendencias a la revuelta, y en muchos sitios a la abstención electoral bajo diferentes formas. De todos modos, nos hallamos en medio del partido y más que las previsiones lo que aquí nos interesa es pensar qué se puede hacer para que crezca una radicalidad de izquierda revolucionaria que, de momento, no termina de despegar.
La incapacidad que constatamos –que es la nuestra– seguramente tiene diferentes causas. Algunas más profundas, otras más superficiales. Unas estructurales, difícilmente modificables. Otras, acaso, de táctica política o de comunicación, sobre las que quizás se pueda hacer algo. Intentaremos reflexionar sobre ambas.
Preguntas y desafíos
Tras el largo período de recesión de la izquierda revolucionaria, la pregunta es si el socialismo podrá regresar a la escena política mayor. Pero esta pregunta, en sí misma histórica, reviste para quienes permanecemos leales al ideario revolucionario un contenido práctico. No se trata solamente de una posibilidad teórica, sino de la ligazón de la misma con una voluntad política. Pero para que la voluntad política no sea mero voluntarismo, para que la lucha por el socialismo se sustente en la autodeterminación popular, es requisito ineludible (insuficiente pero insustituible) una clara intelección del mundo al que queremos transformar.
Si la izquierda revolucionaria ha estado a lo largo de tanto tiempo en una situación tan crítica, ello se debe a profundas circunstancias. El fracaso de los modelos burocráticos y autoritarios de planificación económica del llamado “socialismo real” obliga a imaginar modelos económicos distintos. La ausencia total o casi total de instituciones democráticas de participación popular genuina nos conmina a elaborar cuando menos los atisbos de una auténtica democracia proletaria, sobre cuyos contornos hay más dudas que certezas, y en torno a cuya fisonomía se está debatiendo poco y nada. En la situación presente, y a la luz de la desquiciada situación ecológica, todo proyecto revolucionario debe integrar un profundo núcleo ecologista, abandonando las ingenuidades productivistas que tan fuertes fueran en el pasado. Aunque en la izquierda revolucionaria actual queda poca nostalgia (si queda alguna) por el estalinismo, y hay convicción en la necesidad de construir el socialismo desde abajo, la elaboración de propuestas concretas de economía y democracia socialistas sigue siendo un déficit. En parte ello se debe a la desconfianza (presente en Marx) a elaborar “recetas para la cocina del futuro”. Los riesgos y los límites del pensamiento utópico, por supuesto, no pueden ser desdeñados. Pero el peligro de confiar en que el curso histórico, la lucha de clases y la creatividad popular espontánea resolverán por sí mismos los problemas no es menor, sino acaso mayor. Con la debida cautela, habrá que asumir que ha llegado la hora de ser más propositivos. Elaborar respuestas concretas y ofrecidas de manera sencilla a las grandes mayorías para a preguntas como, entre otras: ¿Qué combinación de representación política y democracia directa postulamos? ¿Con qué criterios pensar la relación economía política-naturaleza? ¿Qué grado de planificación es necesario, posible, tolerable? ¿Con qué criterio nos proponemos expropiar a los capitales? Sin propuestas utópico-realistas, sin un horizonte de sociedad alternativa, es difícil que las masas se lancen a transitar el largo camino de una revolución. No pasarán de la estación de la revuelta.
De todos modos, los problemas del socialismo como modelo social alternativo y los fracasos y derrotas de los años 1970-1990, por mucho que hayan marcado a quienes tienen en la actualidad más de 50 años, no parecen ser un elemento decisivo entre las generaciones más jóvenes ni tienen por qué impedir, por sí mismos, que una fuerza socialista crezca en apoyo, influencia, organización y votos. ¿Por qué entonces estamos teniendo tantas dificultades, incluso cuando la realidad se vuelve cada vez más convulsionada, abundan las revueltas y no faltan tendencias que apuntalen cierta radicalización? Para entender esto hay que sumar otras variables. Comenzaremos por las de más largo plazo, y sobre las que poco y nada se discute en público. Luego podremos abocarnos a las cuestiones de táctica y discursividad.
Ilustración y socialismo
El socialismo, como proyecto, es heredero de la Ilustración. Esto supone un fuerte compromiso con la razón y una actitud crítica no solamente hacia el orden social imperante, sino también hacia los sistemas de creencias establecidos, ya sean grandes sistemas filosóficos o el sentido común de una época. Dentro de la tradición ilustrada no fueron pocas las tentaciones excesivamente racionalistas. La Razón con mayúsculas no fue patrimonio exclusivo de Hegel. Aunque con correcciones inocultables hacia el final de su vida, el “socialismo científico” de Marx y Engels tuvo no pocos excesos racionalistas y cientificistas. Sin embargo, el problema de lo que hoy se considera “izquierda” (en general, no revolucionaria en particular) es precisamente el opuesto, sobre todo en el mundo “occidental”: no un exceso racionalista o cientificista, sino una exacerbación subjetivista y emocionalista que es el sustrato intelectual que se ha ido expandiendo con fuerza en las últimas décadas. No la confianza injustificada en un programa político que se considera mera deducción científica, sino la preferencia de los saberes por sobre los conocimientos, la desconfianza ante la ciencia concebida como mero discurso del poder o voluntad de dominación, la elección de la retórica por sobre la teoría, de lo performativo sobre lo explicativo, de la modificación del lenguaje antes que la alteración de las estructuras sociales. En fin, su absorción casi completa por el magma de la cultura posmoderna y todas sus ilusiones, tan bien retratadas por Terry Eagleton hace tres décadas (cuando el fenómeno, a diferencia de la actualidad, todavía no había cristalizado en América Latina) [2]. El asunto, con todo, no es exclusivo de la “izquierda”. Se trata de una tendencia cultural profunda y transversal (no exenta, desde luego, de contra tendencias que complejizan el análisis) que facilita como ninguna otra la dominación mercantil y la manipulación publicitaria. Y hoy en día la “política” es casi indistinguible de la publicidad [3]. La publicidad ha desplazado a las viejas “agitación” y “propaganda”, todavía demasiado racionales e ilustradas para los estándares posmodernos [4]. Lo que se suele denominar “progresismo” [5] o “wokismo” se halla inmerso hasta los tuétanos en este ambiente intelectual/emocional, que es profundamente distinto al del marxismo [6]. La izquierda revolucionaria, debido al peso del materialismo de cuño marxista, resistió mejor o peor al posmodernismo en sus manifestaciones intelectualmente elaboradas (que oscilan entre una oscuridad bizantina y una suerte de aserciones que si no son perogrulladas rara vez pueden soportar un examen crítico, como mostraran Chomsky o Eagleton). Pero parece tener más dificultades cuando el posmodernismo se presenta -como sucede en nuestro medio en la actualidad- como una suerte de “sentido común”. Un sentido común particularmente fuerte en los segmentos medios intelectuales: los mismos que en otras épocas abrazaron diferentes formas de materialismo que hacían que el marxismo fuera una especie de “lenguaje común”.
Eric Hobsbawm apuntó alguna vez que en la dramática coyuntura de la Segunda Guerra Mundial se libró una “guerra civil ideológica internacional” en la que los dos grandes herederos de la tradición ilustrada (el comunismo y el liberalismo) lucharon unidos contra el moderno romanticismo: el nazi-fascismo [7]. Tras la derrota de la reacción romántica, se inició la guerra fría, que acabaría definitivamente con el colapso de la URSS. A comienzos de los años noventa el liberalismo capitalista aparecía como inobjetablemente victorioso. Por consiguiente, se podría suponer que el mundo era ya, culturalmente, indudablemente ilustrado, aunque las manifestaciones más radicales de la Ilustración no se hubieran concretado. Pero esta mirada es completamente errada. En realidad, desde hacía lustros el ambiente cultural e intelectual se estaba volviendo crecientemente romántico. Y ello se ha acentuado hasta lo increíble en las últimas décadas. Habría mucho que decir sobre el fenomenal despiste de tantos intelectuales que se presumen críticos y centran sus ataques en la Ilustración (o la modernidad) como si la misma fuera, sin más, expresión de la burguesía y su voluntad de dominio, sin percatarse que el capital hegemónico actual más bien repudia a la Ilustración y abraza al romanticismo [8]. Pero será en otra ocasión. Lo que hay que señalar es que el mundo del capitalismo digital y de la “posverdad” conforma un ambiente cultural neo romántico hasta la médula. La emoción se impone a la razón; las imágenes pesan más que los argumentos; la identidad es más importante que las ideas y los programas; lo particular se ensalza, lo universal se denigra; la búsqueda de objetividad es poco menos que despreciada mientras la subjetividad y los sentimientos se vuelven criterio de validación e incluso, incoherentemente, de verdad. En un ambiente así, todo proyecto de autodeterminación popular (y no hay autodeterminación sin un uso intenso y extenso de la razón pública y de la lógica) debe lidiar con las manipulaciones desembozadas de la emocionalidad y la omnipresencia de las lógicas publicitarias que impulsa sin descaro el capital, pero a las que pocos reparos opone la “izquierda posmoderna”, performada en realidad en una medida sumamente grande por las tendencias emocionales, identitarias, individualistas, particularistas y subjetivistas del capitalismo posmoderno. En términos políticos esta cultura fomenta alineamientos ideológicos automáticos muy poco críticos que tienden a ser binarios (progres vs conservadores) incluso por parte de quienes se supone que rechazan el binarismo, y promueve trifulcas por todo lo que no es esencial mientras no se discute ninguno de las bases fundamentales del capitalismo (que sí estaban en la discusión pública en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX). Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí?
Cultura y política
El camino ha sido largo. Mucho han tenido que ver las peripecias del socialismo, del movimiento obrero y de las intentonas revolucionarias a lo largo del siglo XX. Pero ha habido también marejadas menos visibles y acaso más profundas. Aquí nos detendremos es una de ellas que nos parece particularmente importante. Como expusiera convincentemente Neil Postman, durante la mayor parte de la historia la inmensa mayoría de las sociedades se asentaban en la cultura oral. La cultura escrita era potestad de exiguas minorías. Valoraciones aparte, es indudable que el predominio de la oralidad impulsa características culturales muy distintas a las que fomenta el predominio de la escritura. Si la primera favorece la memorización, la poesía y la retórica; la segunda impulsa más bien la lógica, el análisis y la consistencia argumental. Hacia el siglo XVI, con la masificación de la imprenta, por primera vez en la historia comenzó a desarrollarse una cultura escrita de masas [9]. El término “propaganda de masas” data de esta época, y llevó a que las disputas teológicas inflamaran incluso los ánimos populares. Al principio, con todo, su ampliación fue gradual y paulatina. Pero hacia finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX en muchos países se alcanzó una alfabetización casi total, fenómeno que continuó durante el siglo XX. La “mente tipográfica”, para emplear la sugestiva definición de Postman, constituye el sustrato intelectual sobre el que se erigieron la Ilustración, el liberalismo y el socialismo. Parecía que la cultura escrita era un punto de llegada. El sustrato cultural de las sociedades humanas del presente y del futuro.
Sin embargo, pasaron cosas. Hacia mediados del siglo XX, con la aparición de la televisión, se empezaron a gestar las bases de una nueva cultura general: la cultura audio-visual. Por supuesto, así como la cultura escrita no eliminó a la cultura oral, tampoco la cultura audiovisual eliminará ni a una ni a otra. Pero aquí no se trata de existencias o inexistencias, sino de proporciones relativas, de tendencias. La cultura audiovisual fomenta características propias, aumentadas por su ligazón con la publicidad masiva inherente al capitalismo como sociedad de consumo: disminución del tiempo de atención, apelación a las emociones antes que a las razones, superficialidad generalizada, simplificación de cualquier problema abordado. La velocidad cuenta más que la precisión. El rápido deslizamiento por la superficie se favorece, en desmedro de la lenta y calmada inmersión en las profundidades. A diferencia de las culturas orales (fuertemente ancladas en espacios colectivos de socialización), el mundo audiovisual fomenta una actitud de aislamiento. Es cierto que la lectura también tiende a ser una práctica solitaria. Pero lejos de promover la dispersión, la velocidad, la superficialidad, las imágenes impactantes y el zapping, lo que tiende a favorecer (por cierto que no siempre) es el rigor intelectual. Aunque es ciertamente posible ver televisión en grandes multitudes, lo habitual, la inmensa mayoría de las veces, es que sea una práctica privada, doméstica, solitaria o reducida a un pequeño núcleo familiar cuya comunicación interna tiende a socavar.
Con la expansión de la cultura audiovisual la influencia de los grandes sistemas de ideas comenzó a menguar. La ideología neoliberal se difunde mucho más por medio de actos cotidianos de consumo individual que por medio de controversias teóricas. En el capitalismo devenido sociedad de consumo las grandes ideologías no han desaparecido, pero han perdido peso y filo. La hegemonía capitalista puede prescindir de ellas [10]. Su fuerza reside en un conjunto de estilos de vida, conductas, necesidades y demandas cuyo principio y fin es el mundo mercantil. Y esto en una medida tal que incluso la vida interior y el inconsciente de los individuos han quedado a merced del mercado. Sin embargo, si las tendencias a la crisis se acentuaran –y es lo que cabe prever–, la necesidad de sentido, de horizonte, en suma, de alguna forma más o menos articulada de ideología, podría cobrar nuevos bríos. Si esas ideologías serán religiosas o materialistas, revolucionarias o conservadoras, democráticas o autoritarias, dependerá de muchos factores, con la lucha de clases y la lucha política incluidas entre ellos.
Política, ciencia y cultura en el capitalismo posmoderno
Los cambios culturales que hemos reseñado tuvieron impacto en la vida política. Por mencionar uno muy evidente: los programas y las propuestas perdieron peso y significación; la imagen visual de los candidatos se volvió cada día más importante. Hoy en día se consume política como se consumen hamburguesas. El problema que esto entraña para la izquierda revolucionaria es que los consumidores indignados pueden prender fuego todo; pero una revolución sólo la hacen quienes creen que pueden construir un futuro con sus propias manos y sus propias cabezas.
Con el auge de internet desde los años noventa y de las llamadas “redes sociales” en las dos últimas décadas, ciertas tendencias que se venían motorizando con la cultura televisiva y publicitaria alcanzarían su paroxismo. En una obra sorprendente que lleva por título La muchedumbre solitaria, David Riesman captó ya en 1950 tendencias profundas que por entonces eran casi exclusivas de EEUU y que él asoció a dinámicas demográficas, pero que se solapan sorprendentemente bien con la tipología de mentalidad oral, tipográfica y audiovisual elaborada por Postman. Riesman distinguió tres tipos de caracteres sociales predominantes. En una obra relativamente reciente Marino Pérez Álvarez, José Carlos Sánchez Gonzáles y Edgar Cabanas han resumido sus ideas en los siguientes términos:
Riesman y colegas describen tres tipos de individuos a lo largo de la historia en consonancia con las diferentes sociedades en que viven: dirigidos por la tradición, donde predominan las normas, las costumbres y el orden establecido (hasta el Renacimiento y en sociedades “tradicionales”); dirigidos desde dentro (giroscopio), donde se espera que la persona mantenga su propio “rumbo”, ya en una sociedad más abierta (desde el Renacimiento y la Reforma en adelante), y dirigidos por otros (radar), donde predominan las influencias sociales sobre cualquier dirección propia (observable a partir de la mitad del siglo XX en tiempos del estudio de Riesman y colegas). Cada una de estas sociedades genera sus propios sentimientos y malestares en los individuos cuando “fallan”: vergüenza en la persona dirigida por la tradición, culpa en la dirigida desde dentro y ansiedad en la dirigida por los otros[Marino Pérez Álvarez, José Carlos Sánchez Gonzáles y Edgar Cabanas, La vida real en tiempos de la felicidad. Crítica de la psicología (y de la ideología) positiva, Madrid, Alianza, 2018, pp. 24-25.]] (…)
No hace falta ninguna particular perspicacia para observar que en nuestro ambiente cultural, y sobre todo entre las jóvenes generaciones, la ansiedad es el sentimiento predominante y la búsqueda de aprobación exterior se halla en la base de las tendencias identitarias sobre cuyos riesgos nos advirtiera hace ya décadas Eric Hobsbawm, en un artículo que siempre conviene releer: “La izquierda y la política de la identidad” [11]. Cuando Jameson apuntaba que el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío estaba constatando estos fenómenos. Desde el otro ángulo del espectro ideológico, el historiador Niall Ferguson acuñó en 2019 el término “emocracia” (gobierno de las emociones) para retratar esta deriva cultural. En un libro publicado en 1990 (conviene reparar en la fecha) y en el que tenía como marco la situación social en USA por esos años, Katherine Hayles afirmaba:
Vivir el posmodernismo es vivir […] en un mundo de momentos presentes inconexos que se amontonan sin formar nunca una progresión continua (y mucho menos, lógica). Las experiencias previas de la gente mayor actúan como anclas que les impiden incorporarse totalmente a la corriente posmoderna de contextos divididos y tiempo discontinuo. Los jóvenes, que carecen de estas anclas y están inmersos en la televisión, están en mejor situación para conocer por experiencia directa lo que es no tener sentido de la historia, vivir en un mundo de simulacros, ver la forma humana como provisional. Tal vez se podría hacer notar que las personas que más saben por ejemplo en los Estados Unidos acerca de cómo se siente el posmodernismo (a diferencia de cómo se lo concibe o se lo analiza) tienen menos de dieciséis años de edad [12].
Estas características del terreno cultural retratado por Hayles se han acentuado y globalizado en los últimos años, con el predominio de los Smartphone, la “conectividad ilimitada” y las “redes sociales” [13]. Y cabría destacar un paradójico efecto de nuestra época de cultura audiovisual, emocional y digital en la que los “simulacros” (como diría Baudrillard) se han vuelto omnipresentes: muchos de quienes se hallan atrapados en una obediencia profunda a los imperativos del sistema (cuyos mecanismos causales y origen histórico pueden no ser capaces de reconocer) con frecuencia se “autoperciben” como “rebeldes” en contra del mismo. Y esto suele ser así tantos en las versiones de rebeldía de “derecha”, como también en muchas de “izquierda” [14]. Otra consecuencia relevante es que las diferencias generacionales (que siempre tuvieron alguna influencia política), tienden a agigantarse en el vertiginoso mundo del capitalismo digital. Pero hay que observar que son las generaciones jóvenes las más propensas a verse atraídas por discursos más propiamente “ideológicos”, y no tanto por las “necesidades inmediatas” (que pueden ser relativamente ajenas para muchos “adolescentes tardíos”). Es obvio que ambas dimensiones se solapan empíricamente y que deben articularse políticamente; pero es indudable que su importancia relativa no es constante ni histórica, ni geográfica, ni generacionalmente.
Ahora bien, es ciertamente interesante constatar que para las principales corrientes del marxismo y del anarquismo de los siglos XIX y XX, la autonomía obrera no excluía sino que más bien suponía la apropiación del conocimiento científico (desarrollado por lo general por quienes no eran obreros). La autonomía era esencialmente político-ideológica, de ninguna manera epistemológica: se asumía que el conocimiento posee una universalidad de la que carece la ideología e incluso la política [15]. Se cuestionaba a las ideologías de la burguesía, al tiempo que se buscaba abolir las relaciones sociales que determinaban su dominio. Pero se valoraba positivamente el conocimiento científico desarrollado en el período de su dominación (y en cualquier otro) y se daba por descontado que el conocimiento bien fundado es un insumo indispensable (necesario aunque no suficiente) para la liberación. Se trataba, manifiestamente, de una izquierda ilustrada que confrontaba contra el pensamiento religioso o romántico en un contexto de tendencial secularización: en términos culturales, avanzaba en favor de la corriente principal.
La izquierda posmoderna que se ha extendido en los últimos años saliendo de sus reductos académicos para formar parte de un sentido común epocal ampliamente esparcido, por el contrario, procura una bastante ilusoria autonomía epistémica (bien visible en la “opción decolonial” y en algunas corrientes feministas), mientras acepta implícita o explícitamente al capitalismo, se propone como mucho reformas bastante superficiales y, en general, se alinea políticamente con la más progresista de las fuerzas políticas del sistema (ya sea el Partido Demócrata en USA, la socialdemocracia en Europa o el peronismo en Argentina). Creyendo combatir a la ideología dominante, corrientes feministas como la representada por Judith Butler, la “teoría crítica de la raza”, la deconstrucción derrideana, los estudios poscoloniales, la llamada “opción decolonial”, la “interseccionalidad, el “giro ontológico” o el “pos marxismo” de Laclau tienden a sospechar de la claridad en la exposición de las ideas, de las virtudes de la indagación empírica, de la precisión conceptual y del rigor lógico, a los que suelen interpretar como características culturales “occidentales”, de las clases altas o los hombres blancos. En cuanto a la ciencia, oscilan entre la desconfianza ante la misma (a la que procuran colocar en un mismo plano que otros tipos de conocimiento o saberes, por lo general no bien precisados: ¿magia, religión, saberes prácticos, sentido común?) y la sumisión poco crítica a supuestos consensos científicos en los que creen con una fuerza más propia del dogma que del pensamiento crítico. Lo primero suele ser más fuerte en el plano teórico y se observa claramente, por ejemplo, en las “nuevas pedagogías críticas”, que han desplazado al conocimiento científico como eje de la educación en beneficio de los saberes populares o de la formación en valores como la empatía o la sensibilidad: variantes progresistas de las “competencias” que promueven las visiones educativas empresariales, también cada vez menos interesadas en la educación científica de las clases populares [16] Lo segundo suele responder a alineamientos ideológicos bastante oportunistas: los críticos izquierdistas de la ciencia se abrazan a-críticamente a ella cuando los cuestionamientos a la misma provienen de la “derecha” [17]. Mientras abandona o recluye a un lejano confín el objetivo de derrocar al capitalismo, la izquierda posmoderna confronta con el racionalismo ilustrado y, muchas veces sin darse cuenta, reproduce patrones fuertemente a-racionalistas si no lisa y llanamente irracionalistas [18]. Con esto lo que hace, aunque sea inconscientemente, es alinearse con el capital. Queriendo reivindicar a los subalternos colabora en la acentuación de su subalternidad.
Un síntoma de la etapa que atravesamos es que la secuencia interminable de revueltas populares con gran protagonismo juvenil iniciada antes de la pandemia (Hong Kong y Chile en 2019), frenada en parte durante la misma (aunque no en Colombia ni en China) y acrecentada sobre todo desde 2024 (Bangladesh, Sri Lanka, Nigeria, Indonesia, Nepal, Francia, Marruecos, Madagascar, Perú, Paraguay, Filipinas son perlas de este collar) tiene como denominador común la escasa intelección de las raíces estructurales de la situación que genera el descontento, y la absorción casi completa por un imaginario que tiene dificultades para ver más allá del sistema político: la estructura de clases tiende a quedar fuera del radar y casi nadie se propone modificarla. Aquí se nota de manera dramática la ausencia de miradas de izquierda revolucionaria, que es la contracara del auge de la izquierda identitaria y, ante todo, de la cultura audiovisual durante las últimas décadas [19].
Ahora bien –y esto es muy importante no olvidarlo–: es la reformista (con suerte) y por lo general populista izquierda posmoderna la que marcha en la misma dirección cultural que el capitalismo digital. Su subjetivismo encaja mejor que bien con la cultura audiovisual, de la que en buena medida es un resultado. Por eso pudo convertirse en una suerte de sentido común para amplios sectores sociales, de la misma manera que el marxismo pudo ocupar ese lugar en el “ilustrado” y “tipográfico” siglo XX. La diferencia, claro, es que el marxismo sí representaba una amenaza real para el sistema vigente, por mucho que a la larga fracasara (aunque sea –y es lo que esperamos– sólo temporalmente). El posmodernismo, en cambio, por muy “rebelde” que parezca, es un mero reaseguro del sistema de dominación del capital que ha florecido a la par de la reacción neoliberal. Es la obediencia bajo la forma de la rebelión. Oposición política, económica y socialmente cómplice.
Este es el difícil terreno cultural sobre el que debe operar la izquierda revolucionaria, aquella que no se propone modificar meramente el lenguaje o los comportamientos individuales, sino alterar de raíz las relaciones económicas fundamentales y el orden político. Defensora de la razón en un mundo de emociones; iluminista en medio de la nueva edad oscura del capitalismo digital; orientada a la utopía mientras crecen las distopías. Y, sin embargo, es en esa izquierda revolucionaria donde residen las únicas ideas claras capaces de evitar que la humanidad se despeñe en una completa devastación social, psíquica y ambiental.
Contra el culturalismo
Con todo, no habría que darle a la cultura un peso mayor del que realmente tiene: la clave más profunda de todo lo que ha sucedido se halla en las profundidades de la economía capitalista que domina el orbe. Si nada diremos aquí sobre los cambios más específicamente económicos (tan importantes para evaluar las modificaciones en la composición de clase y las transformaciones del mundo sindical), ello no se debe a que los mismos carezcan de importancia, sino a que han estado más presentes en los debates de las izquierdas que los cambios culturales (aunque económicamente motorizados) en los que nos hemos detenido. Hay que apreciar que la cultura es algo así como el suelo sobre el que se desarrolla la política, y que la evolución del capitalismo ha conllevado el desarrollo de una fenomenal “industria cultural”, una de cuyas consecuencias no menores ha sido la de derruir los fundamentos más autónomos (en relación a la clase dominante) de las culturas campesinas, obreras o populares. Hoy la cultura es fundamentalmente transversal, pero se halla dominada más que nunca por la lógica mercantil en general y por las corporaciones capitalistas en particular. Por eso mientras ideológicamente se reivindica la “diversidad”, la realidad subyacente es la uniformización de la cultura a escala planetaria, produciendo un aplanamiento generalizado bajo los imperativos del “mercado”.
Las fronteras entre cultura, política y economía, que nunca fueron muy rígidas, se hallan más diluidas que nunca. Y de momento ello ha sido en beneficio de quienes mandan. En el río revuelto del capitalismo digital, las ganancias suculentas (monetarias y no monetarias) se las han llevado las corporaciones que controlan la producción y el consumo, lo material y lo simbólico, lo público y lo privado, el trabajo necesario y el tiempo “libre”. Ante esto no hay “batalla cultural” que valga. Si no se ataca la base económica en que se sustenta su poder, difícilmente los resultados sean otros.
Política, izquierda y elecciones en Argentina
Si la descripción esbozada más arriba es correcta al menos en sus trazos gruesos, resulta evidente que la izquierda revolucionaria no tiene ante sí ningún sendero sencillo de transitar. Pero, y esto no es menos importante, si las tendencias a la crisis continúan (y eso es lo que cabe prever) la inestabilidad continuará corroyendo al sistema político y el descontento económico motorizará la búsqueda de cambios radicales. Las preguntas son: ¿cómo encauzar de manera revolucionaria esas energías populares? ¿Por qué hasta el momento eso no parece estar sucediendo?
Regresemos al inicio de este texto. Para la política “conforme al sistema” las elecciones prácticamente lo son todo. Esto no es así para la política revolucionaria. Sin embargo, el estancamiento electoral del FITU no se ve significativamente contrarrestado por un aumento exponencial de los militantes de las fuerzas que lo integran ni por un crecimiento sostenido en la influencia sindical. Las características de la cultura posmoderna que hemos retratado conspiran contra la militancia en sentido tradicional, basada en altos niveles de compromiso personal y organización colectiva. En este terreno, por así decirlo, lo único que cabe hacer es perseverar, contra viento y marea, perseverar. Pero esas características del medio cultural en que nos movemos no necesariamente impiden que las ideas radicales resulten atractivas para los electores/consumidores. Los populismos de “izquierda” y “derecha” han mostrado capacidad para hacer que fuerzas políticas nuevas o marginales den grandes saltos electorales. Precisemos entonces: ¿por qué el FITU no ha logrado despegar?
Que sea una coalición electoral de partidos de cuadros supone ciertamente un lastre: las rencillas internas conllevan demasiadas energías, y la ausencia de espacios de base comunes impide incorporar a quienes apoyan a la coalición, pero no se identifican plenamente con ninguna de sus fuerzas. Es este un problema real que se origina en el mismo núcleo que ha permitido a los partidos trotskistas –lo cual es muy meritorio– no diluirse en el magma posmoderno ni en la política “conforme al sistema”: la relativa rigidez de los partidos de cuño leninista. No estoy en condiciones de decir nada relevante aquí –aunque ya está sobre la mesa y es un tema clave para el desenvolvimiento de la política revolucionaria–, pero uno de los grandes desafíos del futuro inmediato es cómo construir un partido revolucionario de masas. A la luz de la experiencia histórica, no hay grandes modelos hacia los que mirar: antes o después, todos presentaron problemas agudos. Es evidente, por lo demás, que en las democracias liberales realmente existentes los partidos políticos tienen un rol cada vez menor, desplazados por figuras carismáticas o “espacios” mutable que pueden o no llamarse partidos, pero que carecen casi por completo de los mecanismos institucionales y participativos de lo que se llamaba “partido” en el siglo XX. Esta es una de las consecuencias, justamente, del auge de la cultura audiovisual. Una transformación socialista, empero, requiere de una participación mucho más intensa que la que existe en las poliarquías que llamamos “democracias”, las cuales se ven cada día más y más degradadas. Y para ello parece indispensable algún tipo de organización que la vehiculice: lo que tradicionalmente se ha llamado “partido”. Por eso sería una gran cosa que quienes nos proponemos superar al capitalismo tuviéramos una discusión amplia y fraterna al respecto. ¿Habrá que apuntar a un partido estructurado en torno a un programa bien delimitado? ¿O más bien habría que pensar en acuerdos generales en el marco de una organización flexible con amplia libertad de tendencias? ¿Se puede iniciar el camino conformando algo así como un frente de masas que incluya a un conglomerado de partidos de cuadros que disputan a su interior por la línea política común? ¿Con qué criterios definir la pertenencia partidaria? ¿Cómo se articularía la rama sindical y la rama política? ¿Qué vínculos con la organización y con sus bases debería tener el “grupo parlamentario”?
En cualquier caso, que el FITU sea simplemente una coalición electoral me parece más gravoso por lo que obtura el despliegue de organismos participativos de masas (a ojo de buen cubero, debe haber cerca de 100 votantes del FITU por cada militante de alguna de sus fuerzas partidarias), que por su impacto electoral: después de todo, si lo que domina, guste o no (y a mí no me gusta) es la política como imagen y como consumo, nada impediría que ciertos discursos de izquierda se vuelvan atractivos.
La clave del estancamiento electoral parece ser doble. Por un lado, el discurso público del FITU no aparece como inequívoca y casi escandalosamente radical ante los ojos de esa franja creciente del proletariado precarizado principalmente juvenil cada vez más enojada. Pero, por el otro, se presenta ante el electorado de clase media y de asalariados formales como insuficientemente pragmático. Los primeros no lo ven como la fuerza que viene con decisión a cambiarlo todo (el buzón que supo vender Milei); pero los segundos tampoco, porque ya no creen en utopías. Los primeros tienen dificultades para diferenciar a la izquierda revolucionaria, sus militantes y sus figuras públicas del progresismo o el kirchnerismo. Los segundos (más habituados a la participación y la reflexión política) pueden ver la diferencia, pero ello opera en contra de la izquierda revolucionaria en virtud del acendrado pragmatismo y “malmenorismo” que les caracteriza. No ven a la izquierda como una fuerza capaz de gobernar ni decidida a hacerlo. Para esa franja el discurso de Grabois (siempre preocupado por llegar al poder e introduciendo temas y propuestas que parecen “novedosos”) es más atractivo que el de la izquierda, que a sus ojos se presenta entre “utópico” y “anticuado”. En cierto modo, el discurso de la izquierda está “normalizado”, se ha vuelto parte del paisaje político. No llama la atención. No suena ni novedoso ni disruptivo. Esto no es una cuestión de contenido (aunque puede también haber algo de ello). Es en gran medida una cuestión de forma. No se trata, en modo alguno (eso sería una catástrofe) de modificar el contenido programático en lo que tiene de verdaderamente disruptivo. Tampoco se trata meramente de elaborar un “relato” seductor. La izquierda revolucionaria no puede ni debe repetir las ingenuidades populistas que se basan en la reducción casi total de la política a discurso performativo (el “relato”). Pero sin caer en un reduccionismo de este tipo, es evidente que hay un margen razonable para elaborar intervenciones discursivas que sean atractivas sin que se den de patadas con los objetivos programáticos ni se funden en ilusiones insostenibles. Se trata de hallar las formas adecuadas de transmitir el mensaje revolucionario.
Acaso simplificando en exceso, podemos decir que procurando infructuosamente ganar al ala izquierda del peronismo, el FITU no ha tenido capacidad para interlocutar con el proletariado principal pero no exclusivamente precarizado y con los pequeños propietarios empobrecidos que, en gran medida, se hartaron de toda la retórica cada vez más hueca en torno a los derechos, la democracia o el “Estado presente”. Y estos sectores sociales son los que con más probabilidad pueden tanto dar bruscos virajes electorales como motorizar revueltas callejeras [20]. Los segmentos más formales y sindicalizados de la clase trabajadora pueden aportar mayor organización y consistencia, y en algunos caso gran capacidad de presión económica (hasta ahora empleada mayormente de manera corporativa, hay que decirlo) [21], pero son mucho más proclives al pragmatismo y menos predispuestos a las “aventuras” políticas. En cualquier caso, el mismo pragmatismo que los caracteriza hará que esos sectores vean con mejores ojos a la izquierda revolucionaria si la misma lograra dar un salto político más o menos significativo. Hoy por hoy, las mayores probabilidades para dar ese salto parecen residir en la mitad de la población asentada en la economía precaria o informal.
Algunas ideas para pensar colectivamente
¿Hay salida de este pantano? No será sencillo. Pero en concordancia con el diagnóstico precedente, una vía a explorar es el desarrollo de una discursividad pública dual pero no contradictoria. Por un lado, parece imperioso radicalizar el discurso (quizá también el programa, pero asumo que los elementos discursivo/programáticos que en adelante mencionaré son compatibles con los objetivos políticos de todas las fuerzas que integran el FITU, aunque no todos estén en su programa electoral). Esto sobre todo en el terreno de lo que tradicionalmente se llama “agitación”. Sería importante que lo que se diga con más frecuencia, lo que transmitan las figuras públicas, lo que se instale en primer plano, sea muy inequívocamente revolucionario. No es este un llamado a escandalizar por escandalizar, abonando la cultura del espectáculo. Pero el discurso público de la izquierda revolucionaria debería asustar a los medios mainstream. Hoy no asustamos, por la sencilla razón de que casi no decimos en público aquello que asumimos entre nosotros: que lo que proponemos es hacer una revolución; que somos orgullosamente comunistas; que pensamos que, como mínimo y para empezar, las tierras, las cerealeras, los bancos y los puertos deben ser socializados; que antes o después las grandes empresas deben ser expropiadas; que confiamos en el sagrado derecho del pueblo a la insurrección; que el control de los trabajadores debe establecerse en todo sitio laboral de cierta magnitud; que consideramos ilegítima a la deuda externa (esto es acaso lo que más se diga); que toda actividad financiera nos parece criminal; que el derecho de herencia debe ser abolido en nombre de la igualdad de oportunidades e incluso de la libre competencia. Un discurso público de este tenor tendría capacidad para sacudir a la audiencia y para interpelar a la juventud precarizada. Pero no debería ser visto como una táctica circunstancial, y no se debería descartar que, al inicio, pueda restar más que sumar. Si ello ocurriera, en última instancia no haría más que clarificar la verdadera magnitud de las fuerzas revolucionarias. Lo que parece indispensable, en todo caso, es adoptar una fisonomía propia, inconfundible, que se vuelva bien visible incluso a los ojos del más despistado. Para ello será indispensable pugnar por instalar una agenda propia, diferente a las engañosas antinomias peronismo/antiperonismo o progres/conservadores.
No podemos ocultarnos los riesgos de la política desenvuelta en redes sociales o por medios digitales ni deberíamos subestimar los problemas que plantea el “filtro burbuja”, la censura algorítmica, el control de esos medios por parte de compañías capitalistas, las dinámicas que promueven de simplificación y enturbiamiento de la arena pública (cuando no la destrucción de toda arena pública, fragmentada en mundos casi desconectados por medio de la personalización algorítmica) [22]. Pero también hay que apreciar que internet ofrece posibilidades de difusión en el mundo audiovisual que la TV (mucho más concentrada) no ofrecía. Ya se ha explorado en estas aguas, con diferente fortuna. Habrá que continuar haciéndolo con extrema alerta crítica: en el mundo tipográfico un partido revolucionario podía armarse en torno a un periódico; sería absurdo hacer la extrapolación de que en el mundo audiovisual podría hacerse lo mismo en torno a un canal o un programa. Pero la extensión de lo audiovisual y de lo digital es tan grande que no puede ser ignorada. El éxodo no es posible ni deseable por completo. Habrá que buscar equilibrios. Algunas plataformas sirven únicamente para acentuar el atontamiento social; otras pueden dar alguna cabida a discursos más elaborados. Ninguna es muy útil para construir organizaciones sólidas: lo presencial es insustituible. Pero pueden servir como focos de irradiación de ideas políticas.
No siempre la izquierda revolucionaria ha estado en condiciones de tener influencia de masas. Los aciertos de los últimos años abren, en Argentina, la posibilidad de que pueda tenerla. Y para que esta posibilidad sea una realidad palpable no es tema menor hacer un uso audaz e inteligente de esas plataformas. La clave reside en qué mensajes difundir por su intermedio y a qué público dirigirlos. Posiblemente nadie tenga la receta: habrá que probar, corregir, volver a probar.
Ahora bien, la agitación incendiaria que pregonamos debe ir acompañada (quizá en otros sitios o empleando otros canales) por una argumentación rigurosa, paciente, informada que le de sostén intelectual en todos sus detalles. Pero no se trata solamente de ser muy pacientes en la “propaganda”, sino de asumir que hay demasiados temas nuevos para los que difícilmente hallaremos orientación en los clásicos. Asuntos que requieren estudios minuciosos. Amplitud de miras. Capacidad de diálogo. Hay que reconocer que “no hay línea” para muchos temas que interesan a la población en general y a sectores medios en particular (docentes, intelectuales, investigadores, profesionales). Si hemos de sumergirnos en las aguas borrascosas del mundo digital, necesitaremos más que nunca de los salvavidas de la “indagación racional”: lectura atenta y pausada, capacidad de escucha, respeto por los datos, rigor conceptual, sentido de las proporciones, elaboración lógica, amplitud de miras.
Desde luego que no es sencillo colocarse por fuera de la dicotomía simplista progres/conservadores que uniformiza la vida político-cultural. Pero es indispensable salir de ese maniqueísmo, disponer de elaboraciones propias capaces de ejercer la crítica sin complejos a unos y a otros. Para eso es necesario combinar un rigor intelectual sin concesiones tácticas (la táctica vale mucho en la política, pero poco y nada en la teoría) con una actitud no sectaria ante quienes conocen bien determinados aspectos de la realidad. Tras demasiados años de academicismo, quienes nos desempeñamos de una u otra manera como intelectuales tenemos por delante la tarea de constituir una intelectualidad comunista capaz de abordar como comunistas todos y cada uno de los problemas, produciendo investigaciones sólidas capaces de servir como insumo para que las organizaciones políticas, sociales y sindicales puedan tomar sus decisiones a partir del mejor conocimiento disponible. Pensar como comunistas supone asumir plenamente nuestra tradición teórica, recuperando las enormes reservas intelectuales que hoy en día están casi olvidadas o son desconocidas, para a partir de ellas abordar los nuevos desafíos.
Los programas políticos de la izquierda revolucionaria difieren poco de los de los años setenta. Deben ser actualizados, lo que no es lo mismo que decir aggiornados, suavizados o desdentados. Pero, y esto es algo significativo, las formas de discursividad se hallan a años luz de las que imperaban hace medio siglo, cuando la revolución se hallaba todavía en el horizonte de grandes contingentes sociales. Ese horizonte debe ser repuesto, sin duda. Con todo, creer en una revolución cercana (como sucedía en otras épocas) no es cosa que se pueda imponer a golpe de voluntarismo. Los “climas de época” no se pueden manipular a voluntad, y no faltan, por cierto, razones para el escepticismo sobre la posibilidad de salidas revolucionarias. Pero las tendencias “revueltistas” juveniles que se despliegan en numerosos países ensanchan el espacio de los discursos radicales. En un contexto mayormente hostil, algunas oportunidades tendremos. El tiempo dirá si somos capaces de aprovecharlas.
VER TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTA EDICIÓN
NOTAS AL PIE
[1] El FITU (al igual que antes el FIT) ha obtenido en las elecciones presidenciales porcentajes ligeramente inferiores que la suma de votos blancos y nulos. En las elecciones legislativas ha conquistado sumas significativamente menores cuando las mismas coincidían con la elección presidencial, y ligeramente superiores en las elecciones de término medio. Todo esto se explica porque hay un porcentaje importante de personas que votan positivamente para el cargo de presidente pero en blanco para legisladores; y porque en las elecciones intermedias la participación suele disminuir. Este año, empero, el voto en blanco superó al voto en favor del FITU, revirtiendo una tendencia que se prolongaba desde 2013. Es un dato relevante sobre el que habrá que reflexionar.
[2] Ver Terry Eagleton, Las ilusiones del posmodernismo, Buenos Aires, Paidós, 1997.
[3] Escuchar a Durán Barba, un mercader de campañas electorales que se ha cansado de ganar elecciones en distintos países de América Latina, es una experiencia tan indignante como ilustrativa. Ver, por ejemplo, https://www.youtube.com/watch?v=Qz4SUxTU5ZU&t=35s.
[4] La publicidad utiliza los más poderosos instrumentos de muchas disciplinas científicas (la psicología entre ellas) para facilitar la manipulación emocional, que es mucho más sencilla que la manipulación racional (la cual necesita engaños muy sofisticados si quienes son objeto de manipulación poseen suficiente información y un mínimo sentido crítico).
[5] Hay también, por supuesto, un progresismo ilustrado crítico del “wokismo” desde perspectivas que, políticamente, no son revolucionarias. Susan Neiman es un claro ejemplo. Ver sobre todo su libro Izquierda no es woke, Debate, 2024.
[6] En una entrevista concedida en México en 1983, ante un entrevistador que podríamos considerar un neorromántico precursor de lo que lustros después se daría en llamar “opción decolonial” y que le preguntaba por “lo milagrero, lo inesperado y lo subjetivo” que sería característico de América Latina e incompatible, supuestamente, con el marxismo (al que veía implícitamente como una forma de neocolonialismo), Manuel Sacristán declaró: “No creo que ‘lo milagrero, lo inesperado, lo subjetivo’ sea patrimonio exclusivo de nadie. Y me permitirá usted reclamar como europeo las excelencias de la Virgen de Lourdes frente a los viejos señores de los nánuas de la meseta mexicana. He estado en Chalma, viendo al Señor del Río hacer milagros entre los peregrinos de todo el Anáhuac. Y en vista de lo que he visto aquí y allí proclamo que no ya la Virgen de Lourdes, sino incluso alguien más modesto, por ejemplo, la Virgen de Núria, no tiene nada que envidiarle al Señor de Chalma. Por otra parte, no creo que el binomio de Newton o la ecuación E=mc2 sean más o menos verdaderas en Europa que en América. Y en la medida en que una proposición sociológica -marxista o no- sea verdadera, lo será en cualquier parte. A lo sumo ocurrirá que en algunos lugares será vacíamente verdadera, es decir, que sea un condicional contra fáctico». Ver “Una broma de entrevista”, en Pere de la Fuente y Salvador López Arnal, Acerca de Manuel Sacristán, Editorial Destino, 1996.
[7] Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Grijalbo, 1998, p. 149.
[8] La izquierda revolucionaria, desde luego, nunca abrazó a la ilustración como un bloque ni rechazó por completo todo componente romántico. De William Morris a Michael Löwy, pasando por Walter Benjamin, algunos hilos de romántica agua fresca han vivificado a la tradición marxista, saciando cierta sed de significado y aportando potencia emocional. Pero hay aquí una cuestión de proporciones. Una izquierda bien asentada en los principios de la razón y de la ciencia a la hora de analizar teóricamente la realidad puede incorporar con provecho ciertos componentes románticos en los planos estéticos y retóricos. Un “núcleo” ilustrado y científico (con su apego a la razón, su valorización de las operaciones lógicas, su búsqueda de objetividad y universalidad) puede ir acompañado de una “periferia” romántica. Pero cuando el particularismo y el subjetivismo ocupan el lugar central, ya hablamos de otra cosa.
[9] Ver Neil Postman, Divertirse hasta morir, Barcelona, Ediciones de la Tempestad, 1991.
[10] Como sentido común (hoy ampliamente desarrollado) el posmodernismo es en gran medida resultado de la cultura audiovisual, con su tendencia al inmediatismo, la fragmentación, la superficialidad y el subjetivismo emocional. Esto no vale, por su puesto, para las complejas teorizaciones de al menos buena parte de los pensadores y pensadoras que se reivindican posmodernos o a los que se adjudica ese mote. El vínculo entre filosofía posmoderna y cultura audiovisual es más de afinidad electiva que de causalidad. Rusell Jacoby ha dicho cosas interesantes sobre la relación entre las teorías posmodernas y el sentido común posmoderno en “The Takeover”, Arts&Letters, 18 de octubre de 2022, traducido al castellano en Kalewche, 1 de diciembre de 2024. Aunque muchos partidarios del posmodernismo se consideran de izquierda, lo cierto es que el “fin de los grandes relatos”, la reducción en la práctica de todo horizonte al mundo mercantil (del que solo se puede escapar, si acaso, de manera individual o a pequeña escala) y la exaltación de lo emocional (que ya ha llegado a las escuelas, antiguo baluarte de la ilustración y el conocimiento) es precisamente lo que impulsa el gran capital.
[11] Eric Hobsbawm, “La izquierda y la política de la identidad”, New Left Review, enero-febrero de 2000. Allí su autor constataba: “Estamos tan acostumbrados a términos como ‘identidad colectiva’, ‘grupos de identidad’, ‘política de la identidad’, o, inclusive, ‘etnicidad’, que cuesta recordar que sólo en fecha reciente empezaron a formar parte del vocabulario o jerga actual del discurso político”. ¿Cuán reciente? No antes de los años sesenta en USA, y en muchos otros países no antes de los ochenta. Cabría destacar que el peso de lo identitario es muy fuerte incluso en quienes libran desde perspectivas más o menos posmodernas una batalla anti identitaria (como lo hacen desde ángulos diferentes John Holloway o Judith Butler). Su fluidez anti-identitaria hace eje, si bien negativamente, en la identidad. La izquierda clásica no era ni identitaria ni anti-identitaria, era más bien a-identitaria: no negaba los elementos identitarios, pero no les daba un lugar central ni para afirmarlos ni para negarlos. Los proyectos, programas y objetivos positivos eran lo central, no la identidad subjetiva
[12] Katherine Hayles, La evolución del caos. El orden dentro del desorden en las ciencias contemporáneas, Barcelona, Gedisa, 2000 (1990), pp. 346-347.
[13] En un artículo reciente Kohei Saito y Ryuji Sasaki han apuntado: “La subsunción bajo el capital es un proceso continuo. Bajo el ‘taylorismo digital’, el uso de cámaras, monitores y sensores sirve para intensificar y ampliar el control gerencial, sometiendo a los trabajadores a una mayor disciplina, vigilancia y competencia. […] Sin embargo, el problema más profundo radica en el hecho de que la subsunción bajo el capital rentista penetra aún más, llegando hasta el inconsciente. Los usuarios pasan cada vez más tiempo en línea, generando datos de forma voluntaria, interactuando con la IA de manera diseñada para obtener respuestas fluidas, confiando en sus recomendaciones y ajustando sus acciones en consecuencia. En este proceso, los usuarios a menudo no reconocen cómo sus pensamientos y deseos están siendo moldeados, manipulados y redirigidos por algoritmos para servir a los intereses de los propietarios de las plataformas. […] La escala de vigilancia, planificación y orientación del comportamiento llevada a cabo por las empresas tecnológicas sigue ampliándose, culminando en la cosificación de la vida”. Kohei Saito y Ryuji Sasaki, “El capitalismo rentista, el tecnofascismo y la destrucción del bien común”, Area Development and Policy Annual Lecture, 25 de julio de 2025.
[14] El carácter ilusorio, cuando no ridículo, de la supuesta rebeldía libertariana es evidente para cualquier persona de izquierda o centro izquierda. Menos visible para este arco político es la ilusoria rebeldía del “progresismo”. Sin embargo, Boric en Chile es sistémicamente tan poco rebelde como Milei en Argentina.
[15] Los marxistas que entendían de epistemología (como Otto Neurath o Manuel Sacristán) rechazaron como desatino o superchería la reivindicación de una “ciencia proletaria” (defendida por el estalinismo); nunca vieron en la “física judía” de la que hablaban los nazis más que racismo puro y duro; y alertaron del despiste del propio Marx cuando, en algunas ocasiones, habló ligeramente de “ciencia alemana”. Aunque la ciencia posee influencias ideológicas e históricas, y aunque quienes la practican poseen inevitablemente sesgos (de clase, de género, religiosos o étnicos), la ciencia bien entendida aspira a la universalidad y la validez de una teoría no puede depender de la clase, el género, la religión o el grupo étnico al que se pertenezca: cuando esto sucede no se puede hablar de ciencia. Pero el ideologismo que antaño se expresaba bajo la fantasmagórica “ciencia proletaria” hoy en día sigue en pie: no son infrecuentes las demandas en favor de epistemologías feministas, étnicas o “del sur”.
[16] La posibilidad de que la ilustración llegara a las masas, abierta con la alfabetización general y otrora impulsada tanto por marxistas como por anarquistas, fue derruida por la cultura audiovisual que demanda consumidores ávidos, mayormente pasivos y siempre “entretenidos”. La “izquierda posmoderna”, con no poca ingenuidad, lucha junto al gran capital en este combate anti-ilustrado. Al respecto vale la pena leer el libro de Xavier Massó Aguadé, El fin de la educación. La escuela que dejó de ser, Akal, 2021; y el de Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández y Enrique Galindo Ferrández, Escuela o barbarie. Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, Akal, 2023.
[17] La mejor defensa en pocas páginas de las virtudes de la “indagación racional” ante las críticas posmodernas es sin dudas la que Noam Chomsky desarrollara en un escrito titulado simplemente “Racionalidad/Ciencia”, publicado en un Número especial de Z Papers, 1995. Disponible en: https://chomsky.info/1995____02/.
[18] Si tomáramos como referencia las cuatro posibilidades contempladas por Perry Anderson para el futuro del socialismo en Los fines de la historia, la relación de la izquierda posmoderna con el socialismo de los siglos XIX y XX sería un caso de transmutación o sustitución de valores, quizá incluso más extremo que el de los levellers que Anderson usara como ejemplo.
[19] Sobre la reciente ola de protestas de la “generación Z” y su vinculación con la cultura audiovisual véase Ociel Alí López, “La generación Z es el nuevo fantasma que recorre el mundo”, El Salto, 14 de octubre de 2025.
[20] Alcanzó que un millón y medio de ellos decidieran no ir a votar en la Provincia de Bs. As. para que Milei sufriera una debacle electoral. Bastó -a la luz de lo sucedido precisamente en esas elecciones-, que el temor a que una derrota electoral del gobierno desatara un proceso inflacionario incontrolable para que esa masa oscilante regresara a las urnas y respaldara a Milei.
[21] La huelga portuaria en el marco del movimiento italiano en apoyo a la causa palestina es un hermoso ejemplo de internacionalismo proletario y, a la vez, de las “huelgas en solidaridad”, tan poco frecuentes en las últimas décadas. De la proliferación de acciones de este tipo depende buena parte del futuro de las fuerzas revolucionarias.
[22] Al respecto cabe recomendar la lectura de Nicholas Carr, Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?, Madrid, Taurus, 2010.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/DEBATE-Luz-Roja