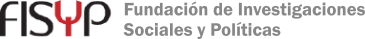El “Acuerdo marco de comercio recíproco e inversión” con Estados Unidos anunciado en estos días ha traído resonancias del Tratado de Londres, más conocido como pacto Roca Runciman, firmado en 1933. Han pasado más de 90 años y la situación de dependencia y concesiones perjudiciales se repite.
Entonces como ahora, Argentina daba mucho a cambio de muy poco. Es cierto que no tan poco como en este convenio actual todavía no firmado. Al menos tenía alguna garantía (condicionada a precios favorables para el Reino Unido), de que la gran potencia de entonces, Gran Bretaña, haría compras gravitantes en el mercado argentino.
No hay “ventajas” similares en el inminente pacto. Tiene esto que ver con que la argentina y la estadounidense son economías competitivas, no complementarias como ocurría con la británica. Nuestro país no tiene en EE.UU un mercado para sus exportaciones que siquiera se acerque a la relevancia que tenía el británico en la década de 1930.
La sumisión de 1933.
El desdoroso pacto de entonces provino del desconcierto de los capitalistas locales ante las consecuencias de la crisis de 1929/30, con la caída del comercio exterior, el proteccionismo y cierre de mercados. Temían perder su principal mercado de exportación ganadera a manos de los “dominios” británicos, sobre todo Australia y Nueva Zelanda. Estaban dispuestos a conceder lo que fuese para garantizarse su participación en el gran negocio cárnico.
Necesitaban contrarrestar los efectos de la conferencia imperial de Ottawa, de 1932, en la cual la metrópoli se había comprometido a un trato comercial preferencial para sus antiguas colonias.
Tofo ocurría en medio de una disminución de las exportaciones argentinas, tanto en cantidades como en precios. Nuestro país ya no contaba con un mercado externo favorable como había ocurrido en etapas anteriores.
Fue el origen de la misión a Londres, encabezada por el vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca (h). Él fue quien hizo la muy célebre afirmación de que Argentina, desde el punto de vista económico, era parte integrante del imperio británico. Los enviados desde América del Sur cumplieron con su cometido principal: Sustentar el acceso siquiera limitado al mercado inglés, a como diera lugar.
Los grandes ganaderos que contaban con las mejores tierras recibían del pacto argentino-británico un beneficio concreto: una participación relevante en el mercado británico de las carnes de mejor calidad. Las que se enviaban enfriadas y no congeladas como las que eran de menos nivel. Los productores de menor envergadura o situados en zonas más lejanas de los puertos no tenían participación o se les pagarían precios más desfavorables.
Como contrapartida se otorgaban todo tipo de facilidades al capital extranjero. De arranque, el 85% de la cuota que le correspondía a Argentina debía ser comercializada por frigoríficos británicos y estadounidenses en un 85%.
. Sólo el 15% quedaba para frigoríficos nacionales. Los críticos del convenio resaltaban que a nuestro país se lo trataba peor que a los “dominios”, ya que éstos tenían libre manejo de sus cuotas de exportación.
Asimismo se garantizaba la baja de aranceles para importaciones británicas. Y un trato “benigno” a las inversiones de ese origen, que incluía el acceso preferencial al mercado de cambios, por ese entonces sometido a mecanismos de control. Eso posibilitaba la libre remesa de utilidades por las empresas británicas que operaban en Argentina.
También se incluían disposiciones sobre el transporte, orientadas a una “coordinación” asimismo favorable a los capitales de procedencia externa.
A la hora de la comparación hay una disimilitud que hay que tener en cuenta entre el tratado de hace casi un siglo y el actual. El gobierno de Agustín P. Justo arrastraba un tinte de ilegitimidad. Había llegado al poder en elecciones precedidas por la inhabilitación de las candidaturas de la Unión Cívica Radical. A la que se añadió la acción fraudulenta en contra de la coalición opositora que encabezaba Lisandro de la Torre como candidato a presidente.
Todas esas maniobras no hubiesen sido factibles sin el previo golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930. Sólo una acentuada benevolencia puede asignar a la presidencia de Justo el carácter de “constitucional”.
Ahora firmará el acuerdo con EE.UU un presidente que acaba de conseguir un amplio respaldo en elecciones limpias, sólo afectadas por lo elevado de la abstención. Lo que no se modifica es el sentido del pacto aún no formalizado, que incluye todo tipo de ventajas para el imperio del norte.
El “acuerdo Trump-Milei.
Es tan evidente la ausencia de beneficios para la economía argentina que hasta voceros del pensamiento económico liberal reconocen lo “asimétrico” o “desnivelado” de la suerte de carta de intención a la cual se arribó hasta ahora.
La declaración “conjunta” que sólo formuló EE.UU. establece concesiones relevantes de Argentina en materia de comercio bilateral, que afectan casi al 70% de la producción nacional. Nuestro país brinda acceso preferencial a su mercado para exportaciones estadounidenses.
Quedan abarcadas maquinarias y otros bienes de capital, automotores, productos químicos, medicamentos, dispositivos médicos, tecnologías de la información, productos agrarios como carnes y quesos.
Tratándose de intercambios entre economías de tan despareja productividad, el libre ingreso en tantos rubros significativos pone en riesgo inmediato a la producción nacional.
En contraparte, la potencia norteamericana sólo se compromete a eliminar aranceles sobre recursos naturales no disponibles (que EE.UU no posee y le interesa obtener) y medicamentos no afectados por patentes.
Nuestro país también manifiesta la disposición a eliminar las barreras “no arancelarias”, como licencias de importación, trámites consulares, restricciones sanitarias.
En esa última materia Argentina renuncia a los controles alimenticios y de medicamentos, ateniéndose a lo que determinen las agencias estadounidenses que correspondan. Una relevante abdicación de sus facultades de control en temas fundamentales.
También se incluye una alusión a las posibilidades de restricción del intercambio con “economías no mercantiles”, lo que parece dirigido a presiones para la disminución del comercio con China que la potencia del norte quiere restringir.
También hay compromisos sobre propiedad intelectual y manejo de datos que se ciernen como amenaza para otros sectores.
Un pacto tan desbalanceado se explica sobre todo por dos factores:
a) La imposición por EE.UU de una contrapartida por el “salvataje” financiero que le brindó al gobierno cuando este parecía encaminado hacia una derrota electoral de proporciones, con la “compra de pesos” y el famoso swap.
b) La invariable disposición del gobierno de Javier Milei al alineamiento completo con la potencia norteamericana en todos los terrenos, que no repara en “sacrificios” en materias elementales de soberanía
Ante esa situación se necesita una crítica global de la acción del actual gobierno, desplegada sobre todos los planos, no sólo su política económica, cada vez más reducida al acatamiento a las pautas que bajan desde el norte.
La metrópoli imperial no es la misma que en los días de la década de 1930. La avidez de las clases dominantes locales para asociarse a la potencia hegemónica en cambio se ha mantenido invariable, hasta puede decirse que se ha acentuado.
El jefe de Estado argentino tiene la firme resolución de ir adelante con una sumisión total a todas las directivas estadounidenses. No reconoce otros aliados (salvo Israel) ni le interesa ningún espacio multilateral.
A la hora del cuestionamiento no se trata sólo de debates y denuncias. Se requiere la integración del combate en el espacio público contra la política pro imperialista. El proyectado tratado no puede separarse del endeudamiento externo, el extractivismo como principal orientación productiva, las privatizaciones y desregulaciones en todos los rubros disponibles.
Tampoco de las reformas regresivas que darán ventajas de todo tipo a las grandes empresas, como beneficios impositivos que seguro no serán afectados por ninguna “reforma tributaria”.
Y la “contrarreforma laboral” en curso, otro mecanismo leonino que favorecerá a las patronales tanto en términos monetarios como en el dominio más pleno sobre el proceso de trabajo. Las multinacionales agradecerán esa gran facilidad para sus inversiones en el país.
Cierta desconexión o dispersión de las luchas ha sido un rasgo de las resistencias de estos últimos dos años. Es hora de revertirlo. La movilización contra el pacto de entrega debería ser un capítulo de esa articulación.
Imagen de portada: C5N.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/11/17/de-pactos-proimperialistas-hoy-y-hace-casi-un-siglo/