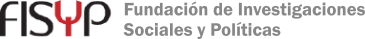El objetivo de este breve trabajo es el avance en la comprensión de la revolución, el conflicto de clases, la sociedad civil y el Estado en el mundo actual. Nos plantearemos el debate en torno a la herencia histórica de las revoluciones sociales y sus diferencias acerca de la concepción de la construcción o toma del poder y el grado de centralidad asignado al Estado.
La democracia es otra gran cuestión que abordaremos brevemente, asociada a la dialéctica entre revolución y Estado en la historia reciente. La que está atravesada además por un resurgimiento de enfoques que propician una mayor complejidad del vínculo entre transformación social y conquista del poder, en miradas pluralistas y “desde abajo”.
En esa línea nos interrogaremos sobre la perspectiva futura del concepto de revolución, contextualizada en el ascenso de visiones reaccionarias que alcanzan creciente audiencia.
A qué llamar revolución
A la hora de analizar el alcance y las condiciones de posibilidad de procesos revolucionarios, un comienzo recomendable es el examen acerca de qué estamos hablando.
Proponemos aquí la idea de revolución como transformación profunda, que entraña el paso de un sistema social a otro. Y el reemplazo de un bloque en el poder por otro enfrentado con el anterior.
En otra línea aparecen usos poco rigurosos y acarreadores de confusión. Aquellos que lo aplican a cambios parciales, que no atraen una transformación integral de la sociedad. Por ejemplo a modificaciones de régimen político que no se acompañen de innovaciones de gran calado en el conjunto de la estructura social.
En nuestro concepto la revolución es un proceso articulado de transformación que abarca a la totalidad de una sociedad y entroniza a un nuevo conjunto de relaciones sociales, desplegadas en el plano de lo económico-social, lo político y lo cultural.
Tiene efecto distorsivo para la claridad conceptual la aplicación del término a procesos sociales de cambio que revisten importancia pero no forman el núcleo central de las relaciones sociales. Por ejemplo a modificaciones parciales de la vida social, que pueden contribuir a transformaciones importantes en la configuración de las relaciones de poder, pero no afectan de modo directo al carácter y alcance de las mismas.
Así cuando se habla de que el mundo atraviesa una “revolución tecnológica” o que en estos días vivimos “la cuarta revolución industrial” o la “revolución en las comunicaciones”.
En términos más políticos hay asimismo aplicaciones inadecuadas. A veces se sigue sin mayor análisis la denominación que se asigna a sí mismo un régimen político. Ha habido cambios de régimen incluso regresivos que se han llamado “revolución”, como en el caso de Argentina entre 1930 y 1973.
También hay transformaciones político-culturales de índole más bien reaccionaria o contrarrevolucionaria a las que se adjudica carácter “revolucionario”. Autores eminentes se han referido, por ejemplo, a una “revolución neoliberal” en Chile, ocurrida durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Revoluciones, en la larga duración histórica, son, en primer lugar, la estadounidense y la francesa. Conocidas, de modo bastante acertado, como “revoluciones burguesas”. Ese carácter de clase no afecta su integración a una secuencia histórica que influye hasta hoy en la forma de concebir un proceso revolucionario, como se ha expuesto en un texto reciente (Strahele, 2024)
Pero vamos al siglo XIX y XX. En la primera de esas centurias, con el surgimiento del movimiento obrero y corrientes políticas y teorías anticapitalistas, la revolución es sobre todo una promesa, con un contenidode liberación de clase y un alcance internacionalista.
En el XX se producen revoluciones triunfantes que tuvieron como punto de partida la usa de 1917 de conducción proletaria y orientación socialista. La predicción decimonónica se convertía en realidad.
Las revoluciones posteriores al octubre ruso en general se hicieron a partir de una perspectiva anticolonial, antiimperialista y de liberación nacional que tomaba sin embargo la de 1917 como punto de partida y el marxismo como inspiración creadora.
Ésa es la herencia revolucionaria. La que parece haber perdido actualidad y perspectiva de futuro en los últimos años. Lo que no desmiente que dio un salto cualitativo hacia adelante a lo largo del siglo XX.
Un paradigma revolucionario cubrió buena parte del siglo, desplegado en los casos de Rusia, China, Cuba, Vietnam, Nicaragua, entre los más destacados. Iba asociado a la toma del poder por fuerzas que vinieran de abajo, desarrollaran operaciones político-militares y avanzaran en la toma violenta del poder estatal.
Se atribuía a este rumbo la capacidad de sustitución definitiva del poder burgués por el poder obrero y campesino. Y de apertura de la transición del capitalismo al socialismo.
De modo gradual avanzó una crisis de ese paradigma, asociada con el cambio de los parámetros desplegados para la comprensión del poder social, político y cultural. Pocos años después de 1917 sino el carácter, al menos la morfología de la concepción de revolución comenzaría a ser discutida en profundidad.
Una evidencia crítica era que las revoluciones no tenían como escenario las sociedades de mayor desarrollo capitalista, según las previsiones de Karl Marx y sus seguidores. Se daba en primer lugar en un país “atrasado” como Rusia.
Y luego en la periferia mundial, con la clase obrera en un rol no protagónico, predominio campesino y en muchos casos con enfrentamiento más prioritario con el capital imperialista y su capacidad de intervención violenta que con las burguesías locales, más débiles o al borde de la inexistencia.
Cómo podría construirse un camino revolucionario en otro tipo de sociedades ha sido un interrogante que atravesó el siglo XX. Un adelantado en pensar sobre ese camino fue Antonio Gramsci, ya en la década de 1930.
Entonces propuso abandonar la idea del “asalto al poder”, a partir de la noción de que en sociedades complejas, bien diferentes de la rusa, no se puede pensar en una revolución como un transcurso rematado por una victoria fulminante y definitiva. Uno tal que se circunscriba a términos sobre todo de choque frontal contra un poder cimentado casi exclusivamente en la fuerza.
Se abre así una orientación hacia la revolución más como proceso que como acontecimiento único, apoyándose en un examen riguroso de todas las estructuras sociales y en particular las ideológicas y culturales. Y asimismo en una modificación sustancial de la noción de Estado, como suma de los mecanismos de proyección coercitiva de la “sociedad política” y los de construcción y disputa del consentimiento social en la “sociedad civil”.
A lo que se suma un análisis riguroso e integral de las relaciones de fuerzas sociales para visualizar las posibilidades y modalidades de los procesos revolucionarios en cada caso. (Campione, 2014)
En años sucesivos aparece con claridad creciente que el proceso soviético no genera un verdadero poder obrero y popular, sino un régimen opresor que mantuvo a las y los trabajadores por fuera de la toma de decisiones. Tanto en el nivel del trabajo y la vida cotidiana como en lo que respecta al desenvolvimiento del conjunto social.
Eso en un cuadro de represión que alcanzó niveles inauditos. Cuando esto se hace público desde la propia Unión Soviética a mediados de la década de 1950 el golpe para el paradigma que supuestamente se aplicaba allì fue muy fuerte.
En lo inmediato muchos revolucionarios buscan otras vías, otros “modelos”, pero de todos modos se produce un impacto negativo sobre las ideas y el impulso revolucionario.
Un punto de llegada para esa crisis de paradigma fue el derrumbe entre 1989 y 1991 de la polarización entre dos sistemas, uno de los cuales era conocido como el “socialismo real”. Junto con esa caída se desploma también la creencia en una evolución o bien una transformación revolucionaria del sistema soviético que daría lugar a la culminación de la transición del capitalismo al socialismo.
Las críticas “por izquierda” del modelo soviético también sufrieron así el golpe, al fustrarse sus predicciones de sentido optimista. No hubo “segunda revolución” sino restauración del capitalismo..
Dentro del mismo tiempo histórico la clase obrera se segmenta, se precariza, disminuye su identificación con corrientes socialistas. Si bien las revoluciones no se dieron en países con centralidad “proletaria”, el deterioro del imaginario de la “revolución socialista” se tradujo en un debilitamiento de la prospección revolucionaria en su conjunto.
Las corrientes orientadas a transformaciones más graduales, no revolucionarias, a través del marco institucional establecido, al principio se creyeron beneficiadas por el desmantelamiento del “socialismo real”.
Ocurrió en cambio que entraron a su vez en un declive que pasó, bien por la autodisolución, bien por la renuncia a todo propósito transformador. Se trocaron en administradores de la liberalización capitalista y sus ataques a trabajadores y pobres. No merecen siquiera el nombre de reformistas. ¿Quién podría sostener que se llevaron a cabo políticas socialistas en los últimos pasos por el gobierno del socialismo francés, o de los sucesores del PC italiano?
Otro síntoma de declinación de la mirada revolucionaria ha sido la progresiva descoordinación entre el movimiento social real y los intelectuales. La teoría y la investigación crítica se expresaron sobre todo en realizaciones académicas, con poco o ningún influjo en dirección a la movilización social y la rebeldía política.
No volvieron a presentarse figuras como Vladimir Lenin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh o Ernesto Guevara; que conjugaron la conducción política con la producción teórica de alto rango en los dos primeros tercios del siglo XX,
Un movimiento social privado de intelectuales orgánicos presenta una debilidad fundamental. Grupos de intelectuales sin incidencia en el movimiento social carecerán de influencia política.
Cabe citar las palabras de Enzo Traverso en una reciente entrevista: “Una nueva utopía no será creada por escritores brillantes o por intelectuales hábiles, sino a partir del cuerpo de la sociedad y de los movimientos sociales. El papel de los intelectuales consiste precisamente en dar palabras y forma a esos sentimientos, a esas utopías, a esas nuevas visiones, a esos nuevos horizontes. Esto hay que representarlo, sistematizarlo; los intelectuales pueden dar una forma y un perfil político a este nuevo horizonte de expectativas.” (Traverso, 2023)
La rearticulación de ese lazo sería un requisito para la instauración de una praxis emancipatoria renovada. Es un desafío a enfrentar en los próximos años.
Democracia, revolución y socialismo contra la barbarie
La democracia radical, real, superadora de la formalidad representativa, aparece cada vez más como uno de los componentes sustantivos de una idea renovada de revolución. Eso no debería equivaler a que la concepción democrática se divorcie de la idea de transformación social integral. Son inescindibles, una pierde sentido sin la otra.
Tal vez una visión enriquecedora consista en que los objetivos principales e inescindibles de los cambios revolucionarios serían tanto la propiedad colectiva de los medios de producción como la autoorganización y autogobierno de las masas. Sin jerarquías ni presuposición de secuencias inmutables entre una y otra.
Una recuperación del sentido de la democracia aparece de un modo atrayente en una entrevista a Pierre Dardot y Christian Laval: “Si, como creemos, el contenido de [la alternativa al neoliberalismo] no puede ser otro que el de la democracia llevada hasta sus límites, la elaboración de la alternativa debe consistir en la experimentación de tal democracia, es decir, en la experimentación de un común político”. (Dardot-Laval, 2019)
Hoy presenciamos, en sentido contrario, un avance de corrientes regresivas, que parten entre otras de la idea que ha triunfado una “revolución cultural” que produce una transformación anticapitalista solapada. Es un enfoque conspirativo con un sesgo hacia el absurdo, pero con gran capacidad de atracción sobre las masas.
Experiencias como la del ascenso de Javier Milei en Argentina hacen pensar en una nueva época de la relación entre capitalismo, Estado y democracia. Y entre clases dominantes y poder político. Tal vez no haya que entretenerse demasiado en las diferencias entre diversos países. El proteccionismo de Donald Trump o Marine Le Pen articula bien con los “ultraliberalismos” periféricos. Éstos no solo no cuestionan sino que propician la acentuación del endeudamiento y la dependencia.
Hoy asistimos al ascenso de fuerzas políticas y movimientos culturales que propulsan un avance inusitado del poder del capital sobre el conjunto social, de sometimiento completo del trabajo al poder patronal.
Lo que conlleva la reducción del Estado a la versión más restringida del “gendarme”, limitada en la práctica al respaldo coercitivo del poder del capital. Se le suma la formación del consentimiento mediante la propaganda y un residuo de políticas sociales diseñado en función de la desorganización y el aislamiento de los pobres y necesitados.
Reinauguran al mismo tiempo un lenguaje contrarrevolucionario, anticomunista, de anulación completa de las conquistas sociales y culturales de las últimas décadas. Y un propósito de aplastamiento de todo movimiento cuestionador del orden existente.
Esas fuerzas reaccionarias desenvuelven audacia política y radicalidad en sus planteos. La respuesta desde la izquierda, no podrá ir armada de un espíritu sólo defensivo sino con empeño superador, de paso al ataque. Audacia y más audacia, radicalidad sin tapujos.
Más temprano que tarde habrá que sobrepasar la línea de la “respuesta” para la reconquista a pleno de la capacidad de iniciativa popular y de ataque contra los “poderes permanentes”. Que pongan en tela de juicio, aquí y ahora, todas las dimensiones de la dominación (laboral, ambiental, patriarcal, étnica, neocolonial, etc.), para sostener una perspectiva de emancipación social integral.
Ése puede ser hoy el contenido de la idea de revolución a reactualizarse y ser puesta en juego en momentos en que el segundo término de la disyuntiva entre “socialismo o barbarie” amenaza avanzar sin frenos sobre el conjunto de la humanidad. Nada menos que la salvación del género humano y del planeta entero puede estar cifrada en la realización de la alternativa socialista.
Y el socialismo, si se da un buen uso al término, no puede advenir de otro modo sino como resultado de un proceso revolucionario.
Internacionalismo, clases explotadas y excluidas, revolución
La centralidad de las trabajadoras y trabajadoras sigue siendo un punto de partida fundamental de la discusión en torno a la perspectiva revolucionaria. Hay que evitar y combatir la tendencia a diluir a ese sujeto, y a partir de ahí proclamar la caducidad de los ideales socialistas. Desde la derecha y también el “progresismo” se propaga la creencia de que la clase obrera ya no existe. O en su defecto que ya no tiene las cualidades de otros tiempos.
Las fuerzas del capital llevan décadas en ese empeño. Difícil imaginar mejor forma de imponerse en la lucha de clases que convencer al enemigo de su propia inexistencia. Que la industria ya no ocupa un lugar central, que las formas precarizadas de empleo son hoy casi o tan importantes que las formales. Esas y otras constataciones, acertadas o no, sirven para el argumento de que la clase obrera no existe. Y si existiese, ya no sería revolucionaria.
Con todos los cambios en la organización del trabajo, en la tecnología y la incidencia de la precarización impulsada por las grandes empresas, los trabajadores y trabajadoras siguen siendo los productores de la riqueza. Incluso desde la precariedad o con formatos que disimulan su condición de asalariados.
La alteración de la fisonomía de la clase trabajadora es indudable. No se necesita por ello hacer de la “uberización” o del “capitalismo de plataformas” el modo único de modalidad de trabajo. Sólo no negarse a que la clase obrera industrial, con base en la metalmecánica, el textil, las industrias químicas y las alimenticias, ya no ocupan el lugar central y mayoritario que poseían en el pasado.
Y avanzan relaciones inmateriales que sustituyen o reconfiguran los modos tradicionales de explotación y dominación, de las que se ha ocupado Byung Chul Han en varios trabajos, entre ellos Infocracia, dónde puede leerse:
“El capitalismo de la información se apropia de técnicas de poder neoliberales. A diferencia de las técnicas de poder del régimen de la disciplina, no funcionan con coerciones y prohibiciones, sino con incentivos positivos. Explotan la libertad, en lugar de suprimirla. Controlan nuestra voluntad en el plano inconsciente, en lugar de quebrantarla violentamente. El poder disciplinario represivo deja paso a un poder inteligente que no da órdenes, sino que susurra, que no manda, sino que da con el codo, es decir, da un toque con medios sutiles para controlar el comportamiento. La vigilancia y el castigo, que caracterizan el régimen de la disciplina según Foucault, dejan paso a la motivación y la optimización. En el régimen neoliberal de la información, la dominación se presenta como libertad, comunicación y community”.
Más adelante Byung escribe: “Ineficiente es el poder disciplinario que con gran esfuerzo encorseta a los hombres de forma violenta con preceptos y prohibiciones. Radicalmente más eficiente es la técnica de poder que cuida de que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación.”
Hang señala que algunas manifestaciones de consenso “espontáneo” pueden ser incompatibles con la inclinación revolucionaria: “En el régimen de la información, ser libre no significa actuar, sino hacer clic, dar al like y postear. Así, apenas encuentra resistencia. No debe temer a ninguna revolución. Los dedos no son capaces de actuar en sentido enfático, como las manos. No son más que un órgano de elección consumista. El consumo y la revolución son mutuamente excluyentes.” (Byung Chul Han, 2022)
No es necesario acompañar al filósofo coreano en la tajante afirmación de la incompatibilidad entre consumo y revolución. Sí tomar nota de la mutación que produce la digitalización en manos del gran capital sobre la pareja democracia-revolución como las grandes vías de la emancipación humana.
La utopía emancipadora de los primeros años de internet fue reemplazada por el predominio de grandes corporaciones. La gestión del gran capital dio origen a enormes fortunas o bien multiplicó las ya existentes. Construyó la preeminencia del algoritmo y no el ágora horizontal y multidiversa que alguna vez se pensó que formaría.
De todas formas no hay que incurrir en la simplificación en cuanto a que estos nuevos modos han reemplazado por completo a los antiguos. La coerción, la intimidación, la violencia simbólica continúan jugando un papel más que relevante. No todos son “socios” de las plataformas o “microemprendedores”.
Se siguen contando por millones los trabajadores con horarios más o menos fijos. Y que tienen que justificar cualquier ausencia e incluso pequeñas impuntualidades. Es cierto que el capitalismo “top” ya lleva décadas en la estimulación de la “iniciativa individual”, los “círculos de calidad”, las empresas como “familias corporativas”. Y sus expresiones políticas auguran el advenimiento del “reino de la libertad” frente a la “esclavitud” del socialismo definido de la forma más amplia e incluso abusiva.
El resultado concreto que genera el capitalismo de nuestra época es de desigualdad creciente, destrucción ambiental y privatización del goce. Hoy se revuelve sobre sus pasos para arrancar de cuajo los restos del Estado de bienestar y despojos de la democracia representativa. Son todos residuos que comenzaban a oler mal. Las extremas derechas proponen extirparlos para la eliminación de cualquier efluvio desagradable.
Trabajadoras y trabajadores no están invitados a ese festín ultraminoritario y degradado. El mundo se les torna hostil y les expropia las expectativas de mejora, las propias y las intergeneracionales. El camino para la reconstrucción de la esperanza no está en las pantallas sino en el reacercamiento a la luminosa idea de la revolución social. La luz que brillaba sobre los abuelos puede reencenderse para clarificar el futuro de los nietos.
La unidad de los de abajo en el horizonte de la transformación social
La lucha de los trabajadores necesita ir acompañada con un amplísimo movimiento de “los de abajo”, que incluya a los no asalariados (o no reconocidos en su condición de tales), aquejados de precarización y bajas remuneraciones.
Y comprenda, en la otra punta, a los sectores más especializados, técnicos y profesionales, siempre tentados por una supuesta comodidad de “clase media”. Que apunte también a los “asqueados” por la desigualdad e injusticia del sistema, aunque no sean explotados de modo directo.
Se necesita un movimiento social de nuevo tipo, que incluya a las organizaciones territoriales y de la economía popular y desarrolle al máximo las instancias asamblearias e impulsadas desde las bases. En el objetivo de hacer saltar por los aires a los sindicalismos burocráticos, empresariales, adheridos al capital y prohijados por los estados burgueses.
Es indispensable que los movimientos ligados a pueblos originarios y afrodescendientes, a los feminismos, las disidencias, los movimientos ambientalistas, se integren y aporten la potencia creciente y la visibilidad incrementada de estos últimos años, muy en particular el movimiento de mujeres.
Se requiere que ninguno de esos sujetos se encierre en sus problemáticas específicas o que le asigne absoluta prioridad a la propia sobre las otras. El enemigo busca dispersar, segmentar, fragmentar. La búsqueda de que una identidad, un tipo de reivindicaciones, se impongan sobre cualquier otra, puede ser un modo involuntario de hacerle el juego a los poderes que buscan el aislamiento y los desencuentros..
Diversidad, pluralidad sí, por supuesto. Sin renunciar a percepciones mutuas, enriquecedoras de las respectivas “visiones del mundo” y engendradoras de acciones en común.
Necesitamos que a partir de una mirada de integración, se proyecte a una impugnación en conjunto del orden existente y una apuesta emancipadora sostenida desde la pluralidad social, política y organizativa.
El feminismo y la defensa del ambiente, por ejemplo, pueden adquirir su pleno sentido y dimensión puestos en perspectiva de crítica radical al capitalismo. No hay “soluciones de fondo” para el medio ambiente; la problemática de las mujeres, la posesión de la tierra, mientras exista la propiedad privada de los medios de producción.
Todo auténtico programa se construye al tiempo que se hace camino en el movimiento y la organización. No se trata de hacer largas elaboraciones a priori, de establecer caminos únicos y predeterminados. Tenemos que abrevar en las tradiciones, en las banderas de un siglo y medio de movimiento obrero y socialista.
Hay que partir de la tradición de los tiempos del Manifiesto Comunista: Socialización de los medios de producción y autogobierno de las masas como los grandes objetivos estratégicos, históricos.
Hoy cabe renovar el cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, en una perspectiva que tienda a superar la “estatización” pura y simple como falso camino a una efectiva colectivización.
De modo de eludir las miradas “estadólatras” como escribía Gramsci. En la idea de trabajar con autonomía frente al Estado sin hacer “autonomismo”. Sin renunciar nunca a la disputa por el poder político, a la irrupción de las masas para destruir el aparato estatal de la burguesía. Colectivización, autoorganización, autogestión, como grandes e indispensables pasos. Que es probable que durante un tiempo deban construir su terreno de disputa con el poder del capital. El que seguirá existiendo y actuando.
Otro gran punto programático es la defensa de los bienes comunes, que incluye las distintas soberanías (alimentaria, energética, etc.), y la autonomía frente al capital financiero mundial. Cada “soberanía” en manos del pueblo implicaría un recorte sustancial al poder del capital. Y llevaría a la desmercantilización de un amplio conjunto de bienes y servicios. A contramano de la tendencia del capital a mercantilizar todas las relaciones sociales.
Un importante campo de acción es la defensa y promoción liberadora de naciones y etnias, en una perspectiva no particularista, que apunte contra el racismo multiforme que ha sido consustancial al capitalismo.
Lo mismo la perspectiva de género, orientada a la impugnación del capitalismo como la formación social con más afinidades con el dominio patriarcal.
Por una auténtica democracia y un genuino internacionalismo
La perspectiva revolucionaria del siglo XXI necesita un anclaje firme en el terreno de la organización política, que supere viejos esquemas. Se impone abrir paso a una demanda de democracia radical, que avance en los mandatos imperativos y revocables, en la organización desde abajo, con basamentos locales. Y a través de allí marche adelante en la desmitificación de ese supuesto “gobierno del pueblo” que cada vez más es una “democracia sociedad anónima”, en manos de las corporaciones.
Se necesita más que nunca el cuestionamiento a una dirigencia política y cultural puesta al servicio exclusivo del gran capital, signada por la corrupción y el desentenderse de las demandas de la población.
El dominio del capital obtiene gran parte de su legitimidad del hecho de poderse aún presentar como “gobierno del pueblo”. Hay que luchar para destruir esa creencia. El único gobierno popular es el que se constituye en lucha contra el capital y sólo llegará a su plena realización sobre las ruinas del capitalismo.
La confusión entre objetivos socialistas y concentración de todas las decisiones por la burocracia estatal fue fatal a la hora de desarrollar transformaciones de fondo. En gran parte porque el llamado “poder popular” fue expropiado por una minoría de burócratas formados no para impulsar las iniciativas populares sino para neutralizarlas.
Ha faltado en las últimas décadas una perspectiva internacionalista con capacidad de consolidación y permanencia. Foros como el de San Pablo y el Social Mundial perdieron fuerza hasta diluirse entre reivindicaciones sociales aisladas y perspectivas políticas ceñidas al reformismo tímido.
Ha quedado claro en los últimos años que la integración de los revolucionarios a escala mundial aún pertenece al futuro. Y no puede confundirse con la convergencia de organizaciones no gubernamentales que critican lo más tenebroso del capitalismo al tiempo que buscan cobijarse bajo los haces de luz que pudieran restarle al sistema existente.
Otro campo de proyección internacional son las experiencias de integración entre Estados de Nuestra América, que acompañaron a las experiencias bolivarianas, como Unasur, Celac, el Alba, que podrían verse proyectadas a integraciones entre los pueblos , como estaba contenido en la idea del “Alba de los pueblos.”
Son experiencias importantes. No suplantan a una expresión internacionalista claramente orientada a un orden mundial diferente. Y son varias las que han dejado por completo de lado esos objetivos.
Creemos que habría que aspirar al establecimiento de un programa común en el plano internacional. Así sea expresado en unos pocos puntos de coincidencia. Y acompañarlo por alguna forma de coordinación permanente. Quizás apuntar primero a una dimensión continental, para el avance luego hacia una proyección mundial.
Hoy el nuevo internacionalismo puede pensarse desde el plano de los alzamientos mundiales contra la primacía del gran capital y su posibilidad de articulación. Un obstáculo a despejar es la fuerte influencia de quienes creen que se puede superar el “neoliberalismo” visto como expresión extrema o “salvaje” del capitalismo sin romper con ese modo de organización social.
Precisamos fortalecer la posición de quienes, al contrario, estamos convencidos de que no hay perspectiva de capitalismo “serio” o “humano”. No se trata de estigmatizar a las visiones reformistas sino de discutir contra la idea de un “reajuste” del capitalismo, en procura de que se diluyan esas ilusiones.
Se cierne en el plano mundial el fantasma de las nuevas derechas extremas, que marcan un riesgo de empeoramiento aún mayor de la situación. En un mundo en que se multipliquen las construcciones políticas del tipo de las que encabezan Donald Trump en EE.UU y Javier Milei en Argentina, o la que condujo Jair Bolsonaro en Brasil. Allí debería radicar otro incentivo para la acción internacionalista, la lucha para que los heraldos de la visión más desbocada del capitalismo sean derrotados como parte de la lucha global contra el poder del capital.
No se los vencerá con ninguna timorata “Internacional progresista”, sino con un empuje que apunte hacia la raíz misma de los males, que enarbole la transformación socialista del continente y de la humanidad.
Enzo Traverso se refiere a la necesidad de “rehabilitar y reactualizar el concepto de revolución, que me parecía bastante descuidado o descartado, incluso desdibujado.” (Traverso, 2023).
Revolución y contrarrevolución en el siglo XXI
Los fascismos del siglo XX se proclamaban revolucionarios. Adoptaban una retórica “anticapitalista” y “antiburguesa”. Se postulaban en algunos casos como el socialismo “verdadero”. Robaban además consignas y simbología de la izquierda. Valga mencionar el uso del color rojo de las identificaciones nazis. Qué decir del nombre de su partido “Nacionalsocialista de los trabajadores”. El libro tal vez más difundido de Benito Mussolini llevaba por título “El espíritu de la revolución fascista”.
Todo esto no remite a un mero propósito de imitación e incluso de falsificación. Proyecta en cambio una época en la que la revolución estaba a la orden del día. Invocarla era un eficaz instrumento de legitimación, un modo eficaz de combatir contra la izquierda en ascenso. Falange Española esgrimía “la revolución pendiente” que España necesitaba. No debía realizarla el marxismo sino el fascismo.
La corriente principal de la derecha prefascista de aquellos días se expresaba más bien en términos de “contrarrevolución”. De la defensa de la ley y el orden junto con las jerarquías sociales ya existentes. Con respecto a la captación de las clases explotadas tenían instrumentos como el clientelismo y la fe religiosa en el más allá.
No se buscaba la movilización de las masas sino su reducción a un rol pasivo. La intimidación, el aislamiento, la dispersión (no la adhesión movilizada), eran las finalidades buscadas por el poder del capital.
Los fascismos alteraron en profundidad esos parámetros. Aprendieron a recurrir a la movilización masiva, hasta entonces arma en manos de las diversas corrientes anticapitalistas.
Cuando surge el fascismo, las burguesías se hallaban espantadas por el terror a la revolución. A la experiencia del octubre ruso se le unían los intentos en Alemania, Italia, Hungría, Austria, España y otros países. Era la hora de predicar la “unidad nacional” inconmovible que superara o al menos “administrara” las contradicciones de clase.
En el siglo XXI el espectro de la revolución no tiene el protagonismo que obtuvo en los primeros dos tercios del siglo XX. Las vestimentas “sociales” y hasta “socialistas” que adoptó o al menos aceptó la política del capital para prevenir la revolución han perdido vigencia.
A la contraofensiva “neoliberal” se agrega ahora un ataque renovado, de alcance e intensidad nunca vistos hasta ahora. Se apoya en las transformaciones regresivas de los tiempos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan para darle un nuevo giro al sometimiento del trabajo al capital.
A partir de la disolución de la U.R.S:S. y el derrumbe del llamado “bloque socialista” todo el sistema mundial capitalista se abocó a quitar del mapa político, económico y cultural las ideas de revolución y socialismo. Eran “el pasado de una ilusión”. Incluso se lo presentaba como un gran sistema criminal que merecía que se compilara un “libro negro” para exhibir sus horrores.
Esos posicionamientos anidaban en una caída real del espíritu revolucionario a escala mundial. Así lo expone en pocas palabras Enzo Traverso:
“Entre las dos guerras, la Revolución Rusa había abierto un nuevo horizonte y engendrado un movimiento mundial que iba más allá las fronteras de Europa y fue una de las premisas de la descolonización. En la década de 1960 había todavía algo de ese tipo: una revuelta global de la juventud que se combinaba con la descolonización. De Cuba a Argelia y Vietnam. En el 68, las barricadas en París, la ofensiva del Tet en Vietnam, la Primavera de Praga, eran movimientos que parecían dialogar. Su unidad subyacía a la conciencia misma de sus actores, que eran solidarios unos con otros y sabían que sus acciones convergían. Había incluso intentos de coordinación: el Tribunal Russell y las manifestaciones internacionales contra la Guerra de Vietnam, la Tricontinental luego de la Revolución Cubana y hasta el movimiento de los países no alineados participaban en esa tendencia. Hoy en día no existe esta sensación.” (Traverso, 2021.)
El autor italiano remarca así el fin de un ciclo. Proporciona ejemplos de hace alrededor de media centuria. Los que marcaron un auge de la acción revolucionaria. Que en sentido contrario a las mejores esperanzas de la época, enfrentó una contraofensiva del capital que los revolucionarios no habían previsto.
Un dramático proceso histórico que comenzó a avizorarse cuando la ilusión de “transición pacífica al socialismo” encarnada por el gobierno de la Unidad Popular en Chile dio lugar a la realidad de la reconfiguración capitalista motorizada por los “Chicago boys”.
Continuidades y rupturas agitaron la década de 1980, hasta que el oxímoron de “la revolución conservadora” pavimentó amplios consensos para la instauración de la visión capitalista de “libre mercado” simbolizada en el “consenso de Washington.
El entonces llamado “neoliberalismo” se quema hoy en el fuego de un nuevo embate reaccionario que detecta triunfos “socialistas” en medio de la revancha histórica del gran capital. El gran capital se apresta a arrojar lejos la máscara “democrática”, desgastada e incluso peligrosa para sus intereses.
Los nuevos desafíos contrarrevolucionarios y la reinvención necesaria
Después de la caída del muro de Berlín los partidarios del orden existente ni siquiera le asignaron a los movimientos revolucionarios el lugar de enemigo a vencer. Proclamaban su pertenencia irremisible al pasado.
Pasaron a crearse enemigos nuevos: El “terrorismo internacional”, el Islam, el narcotráfico. En términos de ideologías más o menos “occidentales” se construyó el “populismo”. Este último sería, entre otras cosas, una construcción práctica y discursiva apta para vertebrar “autocracias” tanto de izquierda como de derecha.
Hoy la nueva ultraderecha retoma el tema del antisocialismo y el anticomunismo. Ha escogido la vuelta a la apelación anticomunista que parecía sepultada desde el aclamado final de la “guerra fría”.
No agita ahora el fantasma de una revolución violenta que destruya al orden social existente sino de un “marxismo cultural” que estaría haciendo una revolución “molecular”, de largo alcance, con epicentro en el mundo de la cultura.
A partir de allí postulan la “batalla cultural contra el socialismo y el comunismo” como imagen actual de la lucha en pro de “occidente”. Aunque no suelan poner el término en primer lugar ellos se adjudican también ser portadores de una revolución. Agustín Laje, mentor intelectual del partido de ultraderecha que gobierna Argentina, ha declarado más de una vez que “La derecha se volvió revolucionaria y la izquierda conservadora”.
No satisfechos con presentarse como una novedad radical frente a ideas y prácticas envejecidas se postulan también como portadores de una concepción propia de revolución. Claro que no en el sentido de expropiaciones y colectivizaciones sino de ruptura rápida y violenta con el orden existente según ellos en la mayoría de los países. Esa supuesta vocación revolucionaria se refuerza con un propósito de perpetuidad. El mismo Laje ha aclarado que “es una guerra que nunca se gana por completo”.
Como también resalta Traverso, las nuevas revoluciones necesitarían “reinventarse”, sin contar con un modelo acabado para hacerlo.
Quizás se trata sobre todo de recrear tradiciones, sin que signifique obturar los vínculos con las generaciones pasadas. Más bien al contrario, en nuestro continente la reivindicación del espíritu revolucionario no debería prescindir del ejemplo señero de la revolución haitiana, tan relegada en el pasado.
Eran vindicadores de los esclavizados, aquéllos que padecían de la mayor pobreza y la más drástica pérdida de cualquier libertad. Parece potente la evocación simbólica de que a lo largo de más de dos siglos los grandes poderes a escala mundial nunca la perdonaron. Ninguna clemencia ni tregua para la demostración de que se podía luchar con éxito contra las dos grandes metrópolis coloniales de la época: Francia y Gran Bretaña.
——–
Las revoluciones no son el gran tema del momento., es cierto. Pero menos aún constituyen el resabio agonizante de tiempos pretéritos. Una borrachera de destrucción y belicismo a la que se hallan lanzados EE.UU y sus adláteres de “occidente” y “oriente” se abate sobre el mundo entero.
Esto pone en evidencia que sólo una perspectiva anticapitalista puede indicar el camino del éxito en la lucha contra una hegemonía mundial que al tornarse vacilante se vuelve aún más sanguinaria que en tiempos recientes.
Ante la aplanadora que se abate contra la agónica representación política en búsqueda de imponer lo que algunos denominan “autocracias electorales” y otros “democracias iliberales” (Forti, 2025) no se puede acudir al rescate de unas instituciones en las que ya casi nadie cree.
Se necesita el advenimiento de lo nuevo, lo real y enteramente inusitado que sepa surgir entre las ruinas de un mundo que se hunde. La revolución social es la potente señal que puede corporizar por fin a los fantasmas y espectros que recorren el mundo desde épocas lejanas más no sepultadas. Los que pueden encarnarse en el cuerpo lozano de la rebelión popular tras las huellas de una sociedad nueva y en aras de una visión transformada del mundo y de la historia.
Referencias.
Byung Chul Han. Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Taurus. 2022.
Campione, Daniel. Leer Gramsci. Vida y pensamiento. Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Ediciones Continente, 2014.
Dardot, Pierre; Christian Laval; Patrick Cingolani y Anders Fjeld. (Entrevista) “La institución de lo común: ¿un principio revolucionario para el siglo XXI?
Disonible en https://journals.openedition.org/revestudsoc/46546 Revista de Estudios Sociales. 1 de octubre 2019.
Forti, Steven. Extrema derecha 2.0. Cómo combatir la normalización global de las ideas ultraderechistas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2ª edición, 2025.
Straehele, Edgar. Los pasados de la revolución. Los múltiples caminos de la memoria revolucionaria. Madrid. Akal, 2024.
Traverso, Enzo. Las nuevas caras de la derecha. Ciudad Autònoma de Buenos Aires. Siglo XXI, 2021.
Traverso, Enzo (Entrevista) “La revolución es una idea para el futuro, no solo un pasado glorioso.” Jacobin. 26/12/2023. Disponible en https://jacobinlat.com/2023/12/enzo-traverso-la-revolucion-es-una-idea-para-el-futuro-no-solo-un-pasado-glorioso/
Imagen de portada: periodicorevolucion.org,mx
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/10/10/hablemos-de-revolucion/