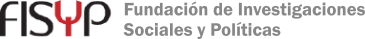Fue un año bisagra, nada volvió a ser como antes en Argentina. Ningún empeño, ni siquiera su encarcelamiento en la isla Martín García, pudo detener el ascenso de un coronel llamado Juan Domingo Perón, hasta poco antes desconocido. Lo sacaron de la prisión multitudes de trabajadores movilizados que se identificaban con el nuevo líder.
Era el tiempo del fin de la segunda guerra mundial y de una recomposición de la escena planetaria que desplazaba viejas potencias y elevaba a otras más jóvenes, con EE.UU a la cabeza. Se avizoraba la “guerra fría” y se temía una tercera guerra mundial.
Argentina ya vivía un acentuado proceso de urbanización e industrialización. El que en parte sentó las bases para que los partidos políticos tradicionales fueran desplazados por un nuevo movimiento iniciado a partir del Estado. El que suscitó una adhesión desde abajo dotada de una potencia avasallante.
¿Un “nuevo trato” criollo?
El golpe militar de junio de 1943, a diferencia del anterior de 1930 y la mayoría de los posteriores, no depuso a un gobierno legítimo sino a uno producto de fraudes y proscripciones. Que además se hallaba articulado con los intereses de las clases dominantes y ponía la cárcel, la tortura y las expulsiones del país a su servicio.
Esa articulación no era sencilla, ya que por aquella época había discrepancias no desdeñables entre diversos sectores. Por ejemplo la industria y la producción agropecuaria. Entre una y otra existía un disenso relevante acerca de la reformulación o no de la inserción argentina en el mundo. Si seguir el lazo con el Reino Unido o mirar hacia EE.UU, la nueva superpotencia.
Uno de los problemas que se abre es que no se había resuelto la crisis del modelo de acumulación exitoso en las décadas anteriores y ya hacía tiempo que se mostraba inviable. El golpe no tenía un “programa” ya delineado, ni explícito ni implícito. Se inició un camino signado por la adaptación pragmática cuando no por prejuicios y creencias que no daban cuenta de la situación real.
En la coyuntura el mundo estaba sumergido en la guerra mundial y ya se avizoraban los problemas de la posguerra. Eso agregaba complicaciones para la inserción argentina en el comercio exterior y en las inversiones externas.
La conflictividad social preocupaba a los sectores patronales, a núcleos partidarios e ideológicos conservadores y daba ocupación a las fuerzas represivas. Estaban dadas las condiciones para proponer otro tipo de arreglo con los trabajadores y sus sindicatos, tal que conjurara las amenazas de radicalización revolucionaria.
En ese contexto el coronel Juan Domingo Perón emergerá como una figura de características nuevas. Perón va a encabezar una reforma “desde arriba”, con un protagonismo estatal acentuado.
El futuro líder era un oficial de estado mayor, profesor de la Escuela Superior de Guerra. Tenía experiencia internacional e inquietudes culturales amplias. Era pragmático, sin carecer de bases doctrinarias. No era un improvisado, tampoco parecía preparado para un liderazgo carismático como el que pronto iba a encarnar.
Jugó un papel facilitador el clima de la época, favorable a una mayor intervención del Estado y de los acuerdos tripartitos entre empresarios, trabajadores y la autoridad política. Los fascismos eran un modelo dictatorial, el new deal estadounidense otro en condiciones de democracia representativa. En parecida dirección iban las políticas del laborismo británico.
El “modelo” de Perón denota una elevada apreciación de la capacidad del Estado para conocer e imponer un “bien común” o “interés general” que él mismo define. Reconoce la existencia de desequilibrios históricos en lo económico y la política en Argentina que no son compatibles con la “neutralidad” estatal de cierta tradición liberal.
No es la concepción en la que el Estado interviene a lo sumo como mediador entre intereses contrapuestos de los cuales permanece equidistante. Es un Estado en actividad permanente, que pretende conducir y planificar el proceso socioeconómico.
Propicia un rol activo para reparar injusticias, satisfacer demandas sin respuesta hasta ese momento. Y así traer equidad a situaciones de profunda desigualdad, mejorar y diversificar el funcionamiento de la economía nacional,
“Justicia social” fue el lema adoptado. Lograrla debía ser el objetivo fundamental del Estado. Luego, cuando se apuntó a un movimiento político, el “justicialismo” se convirtió en asiento doctrinario y en seña de identidad.
Un temprano documento de la logia GOU, a la que pertenecía Perón define así el protagonismo deseable para el Estado: “La solución es la supresión del intermediario político, social, económico (…) es necesario que el Estado se convierta en órgano regulador de la riqueza, director de la política y armonizador social. Ello implica la desaparición del político profesional, la anulación del negociante acaparador y la extirpación del agitador social.”
Un Estado diferente.
Misiones de ese tipo requerían una ampliación y mayor complejidad del aparato estatal. Creación, reorganizaciones, fusiones de los organismos más diversos. Se fortalece la figura de las secretarías, por fuera del sistema de ocho ministerios establecido en la reforma constitucional de 1898. El esquema decimonónico quedaba profundamente modificado.
Los cambios impulsados por Perón, sus aliados y colaboradores mucho tuvieron que ver con la situación planteada por la guerra y la posguerra. Incidieron también ideas más bien militaristas de “nación en armas” que encuadraban la perspectiva industrializadora y de mejoramiento de la infraestructura en objetivos de defensa nacional. Incluso políticas como la de salud pública estaban orientadas a facilitar la aptitud de eventuales combatientes de las fuerzas armadas.
Por la guerra el país había sufrido escaseces, y acentuó y aceleró la sustitución de importaciones En la estructura estatal esto se solventó con que el área industrial pasara de ser una dirección en agricultura, a una secretaría con rango que se aproximaba al de ministerio, ya que tenía dependencia directa del presidente. El avance de la industrialización sería de ahí en más una responsabilidad estatal.
El gobierno producto del golpe de junio de 1943 se destacó por su extremado activismo. Generaba iniciativas todo el tiempo, a veces a un ritmo casi frenético. El organigrama del Estado cambiaba muy seguido. Se dictaban una gran cantidad de normas. Y el sector público se expandía hacia nuevos temas, como la prensa, el deporte, el turismo u otros que adquirían primacía renovada, como la salud pública.
Trabajo y Previsión, el primer campo de acción del coronel concentra una cantidad de organismos que antes tenían otras dependencias. Desde la junta contra la desocupación a otro orientado a la vivienda y hasta alguno dedicado a la atención de los problemas indígenas.
Era así la plataforma apta para amplias reformas sociales, dentro y fuera del campo del trabajo asalariado. Su acción se proyectó tanto sobre el espacio urbano como en el rural. Y con la creación de delegaciones, adquirió unidades de gestión en variados puntos del territorio nacional.
El trabajo encabezado por Perón se asentaba también sobre una modernización de la administración pública, un nuevo concepto de la relación entre “administradores” y “administrados”.
En el período 1943-1946 se conformó una nueva elite político-administrativa, con funcionarios provenientes de varias vertientes. Eran encarnación del tipo de movimiento que fue configurando Perón, con componentes muy disímiles en cuanto a extracción social, procedencia partidaria y perfil ideológico.
Era un personal dirigente bien diferente a quienes habían conducido en el período 1930-1943. Lo que no excluía algunas continuidades. La búsqueda del saber técnico por sobre el entramado político era una característica buscada.
No fue un lapso de grandes estatizaciones, sí de creación de entes y empresas públicas, incluso en el ámbito productivo. La Corporación Argentina de Tejeduría Doméstica, la Fábrica Nacional de Envases Textiles, por ejemplo.
Perón llega a ser Secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra, vicepresidente de la nación y presidente del Consejo Nacional de Posguerra. Todos los cargos en simultáneo. Decanta como la figura más relevante del gobierno a más tardar a mediados de 1944. Con su obra en la secretaría ya en vías de consolidación y su proyecto político personal en paulatino ascenso.
Los límites del policlasismo
El 17 de octubre simboliza el ingreso de amplios sectores de la clase obrera a la política activa, con mediación de un pacto con la autoridad estatal de una magnitud y vastedad sin precedentes. Se sentaban las bases para una nueva identidad política. La que si bien era pluriclasista tenía un predominio obrero notable.
Hasta ese momento el movimiento obrero había estado casi siempre en la oposición, a menudo padeciendo persecuciones y clandestinidad. Ahora aparecía con un protagonismo nuevo. Claro que en función de un conjunto de reformas y no de la utopía de revolución social que distinguía al marxismo y el anarquismo.
El peso de los trabajadores en el nuevo movimiento no fue algo preconcebido. Surgió de la suerte variada que corrió el propósito de conformar una alianza amplia, que captara adherentes en diversos campos sociales y políticos.
La intención original de Perón era constituir un amplio frente bajo su liderazgo. Buscó el desarrollo de un proyecto político personal y de grupo con sustento de masas., El que se enlaza con el propósito de construcción de una alianza social y política amplia.
Una que modificara la estructura económica y social del país sin poner en peligro la propiedad privada y la acumulación capitalista. Con un propósito de mayor equidad que a su vez tiene la finalidad de preservar la paz social y prevenir una revolución.
Perón pensaba en una coalición social que abarcara a los empresarios y a los gremios obreros. Y sostuviera el entendimiento con militares y sectores eclesiásticos, que, con matices y reparos, brindaban su apoyo.
El estímulo a la formación de esa coalición tuvo repercusiones disímiles. Sólo en el ámbito obrero sería un éxito amplio. Un núcleo creciente de viejos y nuevos sindicatos se convirtió en aliado de la política social de Perón para luego dar respaldo a su proyecto político.
La cosecha de aliados partidarios fue mediocre. Sólo una minoría del radicalismo, encabezada por dirigentes de segundas y terceras líneas le prestó apoyo. Lo mismo ocurrió con algunos núcleos conservadores. También organizaciones políticas sin estricto carácter de partido: Grupos nacionalistas y los ex radicales de FORJA.
En el gremialismo empresario consiguió sólo un apoyo minoritario. Sus partidarios no pudieron ganar la elección de la Unión Industrial Argentina (UIA), que quedó en manos de una conducción antiperonista. Ese sector se mantuvo en la oposición e hizo una resistencia férrea
El grueso de los empresarios, y en particular los industriales, no compartieron la mirada que trataba de impartir el vicepresidente y secretario de Trabajo, de un cierto “trueque” de reformas sociales por la evitación de una perspectiva revolucionaria.
No eran los mejores tiempos para la prédica anticomunista (EEUU y Gran Bretaña aliados con la URSS en la guerra). Y la mayoría de los hombres de negocios no interpretaban el creciente poderío sindical de los comunistas como señal de una amenaza tan inminente que ameritara transigir en mejoras para los trabajadores que no estaban nada propensos a otorgar.
Los industriales resintieron no sólo las reivindicaciones económicas, sino la modificación de las relaciones de trabajo en las fábricas. Éstas tendían a un crecimiento de las demandas obreras y a un fortalecimiento de los delegados y comisiones sindicales. El peso del trabajo aumentaba en la relación con el capital.
La Sociedad Rural Argentina se puso fuerte contra el Estatuto del Peón y el régimen de arrendamientos. Tampoco allí fructificó la prédica de las reformas preventivas- El “ceder un poco para no perderlo todo.”
También hubo un trabajo con intelectuales, campo en el que el peronismo embrionario quedó en franca minoría frente a la prevalencia liberal y de izquierda. Tanto el nacionalismo como el grupo de FORJA tenían un importante componente de “hombres de ideas”. Entre los intelectuales nacionalistas tal vez la figura más destacada fue Ernesto Palacio. Hombres de letras del catolicismo más conservador, como Manuel Gálvez, también dieron apoyo en los inicios.
Escritores del antiguo grupo de Boedo, de identificación sobre todo proletaria, se sumaron, como César Tiempo y Elías Castelnuovo. Un connotado trotskista, José Gabriel, adhirió asimismo al nuevo movimiento. Rodolfo Puiggrós, por entonces el historiador comunista por excelencia optó por sumarse al peronismo al frente de un pequeño núcleo de intelectuales y obreros del PC.
Otra fuente de intelectuales que adscribieron al nuevo movimiento se encuentra en el equipo de la Revista de Economía Argentina. Fundada y dirigida por Alejandro Bunge, conservador y católico con propensiones nacionalistas. De allí salieron algunas orientaciones técnicas para la acción de gobierno.
La política hacia el movimiento obrero.
No hay un perfil único de dirigente sindical que adhirió al peronismo, ni todos se incorporaron de la misma forma. Fue un panorama bastante heterogéneo. Captó a la dirigencia de sindicatos importantes (Unión Ferroviaria, el de mayor envergadura en la época, Empleados de Comercio, telefónicos). Allí había muchos “viejos” trabajadores, con experiencia sindical e incluso de militancia política.
Sindicatos con perfil más “clasemediero” como Comercio se sumaron al peronismo. Su secretario general, Ángel Borlenghi llevaba tiempo como dirigente y además era destacado militante del Partido Socialista. Ello no impidió que se sumara al peronismo.
Perón creó sindicatos paralelos en varios gremios para arrebatárselos a la dirigencia comunista o socialista que no se sumaba a su proyecto. Fundó nuevas entidades en ramas con hasta ese momento escasa o nula sindicalización, como los trabajadores azucareros y en algunas ramas de trabajadores del Estado.
Atacó a los sindicatos que lo enfrentaron junto con sus dirigentes. En particular se enfrentó con los comunistas, de creciente gravitación desde la década de 1930.
En cuanto a los trabajadores de base, una muy temprana creencia fue que el peronismo captaba sobre todo trabajadores “nuevos”, migrantes internos más o menos recientes, jóvenes y mujeres con escasa experiencia laboral. La realidad era mucho más mezclada.
El emergente concreto es que el eje del peronismo fue el apoyo movilizado de los trabajadores sindicalizados que valoraban la mejora de su situación y el reconocimiento de nuevos derechos. También de sectores pobres, que no contaban con un empleo asalariado formal. Esto último cobró mayor impulso con Perón ya presidente y con Evita en un rol protagónico en la relación con los “humildes”.
Después del 17 de octubre, los sindicatos moldearían con rapidez una estructura política propia: El Partido Laborista. Allí el coronel no era todavía el líder indiscutible. Sí se le dio el carnet número uno. Pero la dirección partidaria fue integrada por dirigentes sindicales. Había un impulso de autonomía de los dirigentes obreros que aún no abrevaba en la incondicionalidad que avanzaría con fuerza más tarde.
La apelación nacionalista era otra arma del movimiento naciente. Tal discurso se valorizó a partir de los altercados con el embajador norteamericano Spruille Braden, quien llegó a oficiar como virtual jefe de la oposición. Perón lo enfrentó en nombre de la no intromisión extranjera y la soberanía nacional. Y de la invocación de un sentimiento “antiyanqui” muy extendido en el país.
Braden, al igual que los opositores internos, apreciaba el proceso en curso bajo la lente de “democracia vs. fascismo”. Desde esa visión, el coronel y sus colaboradores eran resabios de prácticas e ideologías que acababan de ser derrotadas a escala mundial.
No captaron la novedad que se hallaba en curso, con cambios profundos en la orientación de las políticas públicas y exitosos nuevos métodos para la movilización de masas. Los trabajadores enrolados en la nueva corriente respondieron con una expresiva consigna: “Ni nazis ni fascistas, peronistas.”
Nada de esto afectó el apoyo de trabajadores y pobres, en muchos casos lo galvanizó, le dio firmeza y vocación de permanencia. El naciente antiperonismo llegó a negar la pertenencia de clase de quienes respaldaban al coronel. Veían marginales o “lúmpenes” donde había millares de trabajadores asalariados movilizados en gran parte por las organizaciones a las que pertenecían.
Muchos factores explicaban ese apoyo. La generalización de los convenios colectivos de trabajo, la aplicación efectiva de viejas leyes que no tenían vigencia hasta ese momento, el apoyo estatal a sindicatos en conflicto para que consiguieran sus reivindicaciones, la creación de los tribunales de trabajo. Nada de eso entrañaba una revolución. Sí un cambio profundo favorable a las y los trabajadores.
Acerca del qué y del cómo.
En su momento se ha examinado el proceso económico, social y político de la llamada “década infame” como un itinerario de “modernización sin apertura política”. Si se intenta aplicar esas definiciones al período 1943-1946, podría decirse que entrañaba una reorientación del proceso de modernización, complementándolo con una apertura política condensada en una nueva fórmula.
En el lapso de Ramón Castillo como presidente antes del golpe de 1943, los militares se proponen dar un corte “cesarista” al estancamiento sociopolítico producido por el “empate catastrófico” precedente. El sistema del fraude y el sometimiento económico, político y cultural de trabajadores y pobres parecía agotado.
Este “cesarismo” adquirió primero un matiz claramente ‘regresivo’ en cuanto al predominio del componente de restauración de poderes sociales tradicionales. Era la primera etapa post 4 de junio, en la que prevalecían políticas represivas y las simpatías con las potencias del Eje. No había aún nuevas respuestas.
La supremacía ulterior de Perón y sus aliados en el gobierno vuelca el proceso hacia el “cesarismo progresivo”, que levanta desde la cúspide del aparato estatal las demandas de las clases populares. Y es allí que pierde el apoyo inicial de las clases dominantes y avanza con rapidez hacia un choque frontal con el grueso de ellas.
En la dialéctica revolución-restauración propia de los procesos de cambio desde “arriba”, la inclinación por el componente “revolución”, en parte forjada por la falta de apoyo en el poder económico, desatará el conflicto con sectores empresarios.
Así se da una situación paradójica. El momento de éxito de la tarea de “recomposición hegemónica” que constituye el sustrato del proceso de revolución pasiva (revolución/restauración) arrastra “anomalías”.
Se logró el apoyo del movimiento obrero y otros sectores populares. Que va acompañado por la ruptura con esas mismas clases dominantes a las que aspira a convertir en ‘dirigentes” y no aceptan la transacción.
El resultado fue un régimen y un movimiento político con un fuerte cariz de “cesarismo progresivo”, en tanto que desde arriba despejaba obstáculos para que nuevas clases sociales avanzaran en su derrotero histórico y adquirieran una voz propia en el espacio público.
Lo que necesita completarse con la percepción de que el “arriba” y el “abajo” primero se acercan en una conjunción de intereses y luego se fusionan en una estructura compleja, formada por demandas materiales, creencias y sentimientos diversos.
Todo estuvo atravesado por la adhesión fervorosa a un líder indiscutido e indiscutible. La movilización del abajo social sería estimulada o desalentada según fuera el modo más compatible con el sostén inalterado del liderazgo del fundador.
El conductor tuvo la habilidad de presentarse como un “tercerismo” frente a capitalismo y socialismo. Lo que se supone le permitía propender a una amplia alianza que incluía campos sociales en principio opuestos. En detrimento de la exacerbación de los conflictos que emanaba de la concepción marxista de lucha de clases.
La “tercera posición” que pregonaba el peronismo naciente no implicaba equidistancia entre clases sino un compromiso mayor con la clase obrera y los sectores populares en general. No por espíritu socialista sino por búsqueda de estabilidad económica y “paz social”. Recién cuando se alcanzara el imperio de la justicia social podría ubicarse al Estado más cerca de un término medio.
El movimiento consiguió una plasticidad que le permitió articular diversas posiciones y métodos de lucha. Como otros movimientos de características más o menos similares nació desde el interior del aparato estatal. A diferencia de ellos consiguió sobrevivir no ya a la privación del poder político sino a la proscripción y las persecuciones.
Hoy los detentadores del poder real por momentos parecen percibirlo como “partido del orden” y otras veces apuntan a su extinción como forma de retornar a una “normalidad” siempre añorada y una y otra vez frustrada.
Las diferentes evaluaciones no aminoran el significado principal de los hechos de octubre de 1945: El origen de un movimiento social de una existencia más que perdurable. Y de un inédito “pacto” que pudo convocar multitudes tanto desde el aparato estatal como en instancias de resistencia ante ofensivas reaccionarias.
—————
Aún hoy no existen en Argentina fuerzas políticas que puedan alcanzar una escala de movilización similar a la del peronismo. Ni que tengan una capacidad equiparable para amalgamar distintas procedencias sociales, diversas y hasta opuestas configuraciones ideológicas, modalidades organizativas muy heterogéneas.
Siempre queda en pie la discusión acerca de la creación de alternativas que rompan con la tendencia del peronismo a la “administración de lo existente”. Y reemplacen la conducción verticalista y a menudo desmovilizadora por otra horizontal e impulsada desde abajo. Otro debate de larga data que le pide respuestas tanto a la historia como al porvenir.
Imagen de portada: Infogei
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/10/10/1945-el-peronismo-naciente/