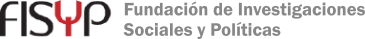Introducción
Esta breve presentación se propone pensar la batalla cultural hoy en la Argentina, actualizando la vieja pregunta que otrora se hiciera el sociólogo sueco Göran Therborn en un libro célebre: ¿cómo dominan las clases dominantes?
La hipótesis sobre la que trabajaremos es que ese dominio hoy día tiene que ver, en un primer sentido, con el manejo de la información que se despliega en los medios masivos de comunicación, que incluyen tanto a los tradicionales “broadcasting” como a los nuevos medios (redes sociales), pero también que esa incidencia mass-mediática es producto de un profundo proceso de cambio estructural que se produjo tanto en el funcionamiento capitalista como así en las relaciones de fuerza sociales, que emergieron en la primera posdictadura (1983-1990) y que se proyectan aun actualmente.
- Apenas antes y después de la última dictadura (1976-1983)
Si tuviéramos que analizar cuáles serían “nuestros años setenta”, podríamos decir que comienzan con un hecho como “El Cordobazo”, en 1969, y culminan en la última dictadura y en su proyecto de reestructuración capitalista de la sociedad argentina. En efecto, “El Cordobazo”, esa rebelión obrera supuso el fin de la dictadura previa (Onganía) y el inicio de un nuevo y breve período democrático que fue desde 1973 hasta 1976, donde retornó Perón al gobierno luego del exilio y se impuso una política económica de características keynesianas, en el marco de un modo de acumulación que se denominó (Tarcus, 1997) “populista”. Desde el punto de vista de los medios masivos de comunicación, y en el marco de una correlación de fuerzas donde las clases trabajadoras y populares mostraron fortaleza, esto implicó que Perón triunfe “con todos los medios en contra” (Muraro, Ford, 1985). Pero la última dictadura se propuso precisamente terminar con esta Argentina “populista” previa. La reestructuración capitalista que llevó adelante, y que supuso el paso a un modo de acumulación neoliberal-conservador, se asentó en una mutación de las relaciones de fuerza económico, sociales, políticas y culturales. Su consecuencia fue la desestructuración de las clases trabajadoras y populares, el engrosamiento del lumpen-proletariado y de los sectores medios y la concentración de las clases dominantes (Piva, 2021).
Esto resulta importante porque precisamente los sectores medios (Sebreli, 2003; Adamovsky, 2019), y el lumpen proletariado (Marx, 1975), son grupos sociales que no poseen una identidad del todo definida, se encuentran en “disponibilidad ideológica”, y son permeables tanto a las acciones gubernamentales “asistencialistas” (el lumpen proletariado) como a la discursividad presente en los medios masivos de comunicación. Esto permite explicar el triunfo del radical Alfonsín en 1983, y también la emergencia de una “ciudadanía” (figura contrapuesta a la de “pueblo”), presente en dos nuevos tipos de electores (Bonnet, 2008; Vommaro, 2008): los indecisos y los independientes.
La noción de “objetividad” periodística, vinculada con el “mid cult” de los medios masivos, un “formato” medio (ni cultura de élite ni cultura popular), que no es ni de derecha ni de izquierda, se articula con la del “ciudadano medio independiente”. Y no es casual por entonces la generalización del uso de las encuestas “objetivas” de opinión en los medios masivos, como tampoco una “teoría” mid-cult como la “de los dos demonios”, o la crítica al “corporativismo”, tanto “empresario” como “sindical”.
- Del menemismo hasta la crisis de 2001
El discurso de la “objetividad” es coherente con el discurso de la igualdad ante la ley propio del Estado de derecho, como así con el discurso de la libre competencia, que es lo que debe garantizar ese mismo Estado de derecho. Pero esta igualdad, en realidad “abstracta”, propia de los valores “republicanos” de las clases medias, terminó favoreciendo a quiénes en realidad son los más poderosos, es decir, a los capitalistas.
El peronismo menemista entendió perfectamente esto, de allí su alianza con los grandes capitalistas nacionales e internacionales, que, en el plano de los medios masivos, llevó a la conformación de los grupos multimedia (Clarín, La Nación, América, etc.) y a la diversificación de estos, que extendieron sus carteras de negocios más allá del plano de la construcción noticiosa y de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la alianza de los medios masivos con el menemismo comenzó a naufragar cuando se hicieron patentes los efectos disfuncionales y desequilibrantes del Plan de Convertibilidad, esto es, cuando ya no podía ocultarse el crecimiento de la desocupación y la subocupación; aunque, el ataque principal del discurso mass-mediático fue la crítica a la corrupción. Lo que apareció aquí es, precisamente, la mencionada función “equilibradora” de los medios masivos, tendiente a “mediar” entre los subsistemas económico y político. Porque si el modo de acumulación generaba disfuncionalidades, estas repercutían en el accionar político, deslegitimándolo. Un recorrido parecido, en lo que a lo mass-mediático respecta, encontramos con el posterior gobierno del radical conservador De la Rúa; que culminó con la renuncia del presidente y con la crisis de diciembre de 2001.
- La recomposición de la legitimidad política luego de 2001 y la crisis mundial neoliberal de 2008
La fuerte deslegitimación del subsistema político que tuvo lugar luego de la renuncia del presidente De la Rúa buscó revertirse con los posteriores gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Pero para ello debían intentarse producir cambios en el funcionamiento del modo de acumulación neoliberal-conservador asentado en el Plan de Convertibilidad. No vamos a discutir aquí si esto llevó a un nuevo modo de acumulación, pero sí vamos a plantar que las políticas de la posconvertibilidad fueron un intento por desarrollar un modo de acumulación diferente al neoliberal-conservador previo. Y, como en el caso de Menem o De la Rúa, también aquí, de modo inicial, el subsistema mediático concentrado, apoyó estas nuevas políticas en la medida que fomentaron una recuperación económica “a tasas chinas”, permitiendo la re-legitimación del subsistema político.
Pero a la vez esta relegitimación de lo político se produjo, además, incorporando al interior del sistema, a un conjunto de actores que se encontraban por fuera del mismo, a saber: los movimientos de DDHH, el sindicalismo de la CTA, los grupos piqueteros y, con posterioridad a estos, los feminismos y movimientos de diversidad sexual. Incorporación que motivó, por parte de los medios masivos, un cierto cuestionamiento, en la medida que observaban que esta nueva discursividad volvía a “des-centrar” el equilibrio del sistema político, desplazándolo hacia la izquierda. Pero este cuestionamiento mass-mediático no se hizo del todo presente hasta tanto no se produjera una crisis económica, lo que finalmente sucedió en el año 2008.
- La crisis mundial de 2008 como trasfondo estructural desde el que emergen las “nuevas” derechas y el contexto particular de la Pandemia y la pospandemia
La crisis de las llamadas hipotecas “subprime”, originalmente iniciada en los países capitalistas centrales, resultó en una crisis global del modo de acumulación neoliberal, en sus variantes. Pero en América Latina, y en particular en Argentina, esta crisis del modo de acumulación neoliberal-conservador, ya se había hecho presente desde finales de 2001; de modo que lo que en realidad fue afectado desde 2008 en nuestros países, fueron los intentos –neodesarrollistas, neokeynesianos, posneoliberales- por superar ese modo de acumulación neoliberal. El conflicto desarrollado entre “el gobierno”, de Cristina Fernández, y “el campo” fue, en ese sentido, un efecto de la crisis capitalista de 2008 y de dos intentos de resolución de la misma, que se extienden al día de la fecha, Pandemia mediante (y luego de esta). Ya relegitimado el subsistema político, lo que sucedió fue que la crisis económica del 2008 encontró, por un lado, un intento del gobierno, junto con diferentes actores sociales, entre ellos muchos sectores ligados a las clases trabajadoras y populares, que promovía (y promueve) un camino –que no se ha podido consolidar- hacia un modo de acumulación posneoliberal; en tanto que los sectores capitalistas concentrados, en este caso junto con buena parte de los sectores medios y, también, del lumpen-proletariado; buscan retornar –en diferentes variantes, partiendo de un esquema de “ensayo-error”- al modo de acumulación neoliberal-conservador previo, es decir, a una suerte de “neoconvertibilidad” menemista. Y estos posicionamientos, que resultan –reiteramos- intentos de respuesta a la crisis capitalista, también estuvieron presentes al interior del subsistema de medios masivos, donde por un lado se aglutinaron los multimedios más importantes (Clarín, La Nación, América, Telefé, etc., por sólo referir a medios nacionales) y por el otro aquellos medios emergentes en la posdictadura y más ligados a la tradición progresista (grupo Octubre, grupo Indalo, entre otros); haciendo en todo caso “periodismo de guerra”.
Desde ese momento es que en Argentina no es posible resolver esta suerte de “empate hegemónico”. No se pudo resolver durante los gobiernos de Fernández de Kirchner, tampoco durante el gobierno neoconservador-liberal de Macri, tampoco durante en el gobierno poskirchnerista de Alberto Fernández, durante la Pandemia y luego de esta.
Para colmo de males, también esta crisis capitalista se expresó en la crisis del unilateralismo estadounidense y en la emergencia del multilateralismo.
- Los neofascismos actuales como expresión político-cultural del lumpen-capitalismo
¿Qué sería el (lumpen) capitalismo? A nuestro entender, sería el modo actual de funcionamiento del capitalismo, de características pos-hegemónicas, y donde las clases dominantes ya no buscan discursos legitimadores (como los fueron los discursos tanto posmodernos como neoconservadores-neoliberales de la década del noventa) sino que buscan imponer su perspectiva de “Estado de excepción” a fuerza de construcción de imagen, velocidad informativa, distorsión y posverdad. Los lenguajes extremos de los neo-fascismos contemporáneos son la expresión de unas clases capitalistas que se encuentran en un período de ensayo-error, porque no están pudiendo instaurar de modo estable un nuevo modo de acumulación –aún en el marco de una economía global multilateral- y, entonces, plantean un intento de restauración del pasado en el presente (históricamente los distintos fascismos han sido intentos restauradores “excepcionales” del pasado perdido). Buscan ganar tiempo a partir de distintas herramientas –entre ellas las ideológicas y las culturales ligadas a los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión, pero en articulación con las redes sociales, principalmente a través del uso de los teléfonos celulares-, y entre ellas una no menor que es la del “disciplinamiento dinerario” (Bonnet, 2008). A nuestro entender, son estas características “lumpen” de las actuales clases capitalistas dominantes las que buscan extenderse al resto de los sectores y clases sociales. Lo hacen en una parte de los sectores medios y en el lumpen proletariado a través de un medio masivo como la televisión y de las redes sociales; pero esto se asienta también en aquellos sectores asalariados flexibilizados por las plataformas.
Asistimos a una crisis del modo de dominación hasta ahora dominante del “Estado de derecho” y, vía dominio de la forma del “capital ficticio” (Marx), se hace necesario al actual (lumpen) capitalismo la promesa de una cada vez mayor extracción de plusvalor a futuro; de allí la necesidad de estos discursos “extremos”, “excepcionales” (también lumpen), de los neofascismos. Podríamos concluir, algo coherente con la idea de un “tecnofeudalismo” (Varufakis, 2024), aunque en realidad se trate de otra de las tantas “formas” de presentación –la actual- del capitalismo.