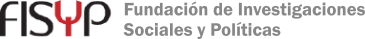Esta nota busca aportar ideas y debates abiertos para repensar el rol de lxs laburantes en esa cosa llamada academia, esa actividad que institucionalmente se estructura entre distintos organismos de CyT y las universidades nacionales. Estas reflexiones, que en realidad son colectivas, surgen en la lucha por condiciones dignas de trabajo y de la participación en diversas instancias de negociación con autoridades del CONICET y las Universidades. Nacen como propuesta a diversos comentarios cotidianos en nuestras cátedras, laboratorios, lugares de encuentro de docentes e investigadorxs que, por su alta y continua prevalencia, en realidad se materializan como ideas-fuerzas. Aparecen como si fueran naturales y, como tales, moldean relaciones laborales entre pares, entre colegas, entre dirigidxs/directorxs, pero también habilitan determinados tipos de políticas públicas.
Ante todo, Investigar es Trabajar
En diversos ambientes del mundo académico es cotidiano escuchar la auto valoración de nuestro laburo como una vocación o un privilegio. Se espera que trabajemos largas horas, sin horario definido donde cualquier fin de semana o feriado puede ser sacrificado; se espera que se trabaje aun en condiciones de enfermedad o cuando se está maternando/paternando; es normal el cubrir con plata del propio sueldo deficiencias en elementos básicos del trabajo, y un largo etcétera. Como se supone es lo que elegimos para desempeñarnos, se impone una sobrecarga laboral por sobre la ya sobrecarga y sobreexigencias que el mismo sistema científico genera. Para mal de peores los sueldos y las condiciones laborales (como la estabilidad laboral, las licencias, etc.) históricamente han sido precarizantes de nuestra propia vida.
También, esta idea-fuerza de la vocación científica trae consigo la idea que nuestro rol como cientificxs comprometidxs es “devolverle a la sociedad un poco de eso que nos dio”. De esta manera se termina en la construcción de “unx otrx”. Por un lado, el/x cientificx; y por el otro, el pueblo. Por un lado, lxs que ostentamos el conocimiento y describimos la realidad como nadie, y por el otro el sujeto pasivo, deseoso y a la espera de nuestra bondad. Se construye una identidad como cientificxs que busca no tener relación con el resto de la masa de laburantes; se actúa como si el ámbito académico fuera un castillo de cristal que nada tiene que ver con los destinos del conjunto del pueblo. Pero esta mirada también corre del centro al Estado como garante de eso “que tenemos que devolver al pueblo” (derechos como salud y educación de calidad, ciencia que mejore la calidad de vida, etc.) y pasa a ser opcional de las buenas voluntades individuales.
Estas ideas que sustentan prácticas, relaciones y permisos, nuestro patrón las entiende diferente. El Estado-empleador hace una compensación económica a cambio de la producción científica y de su transmisión en diferentes formatos. Enmarca nuestra actividad en el cumplimiento de reglamentos obligatorios de trabajo como horas a cumplir, lugar de trabajo, productividad. Contrata personal en diferentes jerarquías con roles particulares: la carrera científica comienza con una beca doctoral, luego se asciende a una beca postdoctoral y luego se asciende a la planta permanente. Esta actividad se vuelve ordenadora de nuestras vidas y sin ella perdemos márgenes de libertad en esta sociedad; no hacemos lo que queremos con nuestras 24 horas de vida y la guita de la que disponemos nos limita. En el marco de las relaciones impuestas por el capital, esto es un trabajo. Como es compartido por el resto de lxs empleadxs públicxs, el Estado-empleador reconoce esta relación laboral en el marco de condiciones precarias de trabajo (caracterizada por la inestabilidad y la sobrecarga).
Además, el Estado-empleador está muy preocupado por la producción científica, no financia proyectos de personalidades excéntricas, genixs alocadxs o caprichos personales. La producción científica de calidad trae prestigio y fortalece relaciones internacionales; puede generar valor agregado en productos nacionales; puede aportar a generar desarrollos propios que mejoren la salud y la calidad de vida de la población nacional; puede aportar a conocer la propia historia y el desarrollo de nuestras sociedades, etc. Ya sea desde sistemas científicos con perspectiva de soberanía nacional, o desde miradas brutas con sistemas científicos reducidos a su mínima expresión, la ciencia aporta a moldear sociedades con unas u otras características. Cómo se vincula la producción científica y su divulgación con el desarrollo de países soberanos y cultos, tiene que ver con los objetivos específicos que nuestro empleador delinea para el país.
Esta perspectiva de clase, de percibirnos como cualquier otrx laburante, con determinadas condiciones de trabajo (diferentes y particulares respecto de otros sectores), necesariamente se traduce en el análisis en profundidad de las mismas. Pero también nos hermana con el conjunto del pueblo trabajador, obliga a discutir qué ciencia necesita nuestro pueblo para una vida digna y con quién se puede construir esta ciencia. La ciencia no solo es una construcción cultural, también tiene una orientación de clase.

Fortalecer lo colectivo frente a lo individual
Naturalmente, en el marco de las relaciones laborales con el Estado-empleador surgen un sinfín de complicaciones, vinculadas a las condiciones mismas de trabajo (estabilidad laboral, salarial, licencias, horarios flexibles y horas extras, escaso-nulo presupuesto, etc.). Para resolverlas en su origen poco alcanzan las posturas individuales que priorizan una carrera personal intachable que solo genera un sálvese quien pueda. Las condiciones precarias (y la desconexión de la producción científica con el resto de la sociedad) se mantienen, ya que en realidad el destino del sistema científico y el de sus laburantes depende de las decisiones del Estado-empleador y de las políticas que despliega, tal como lo vivimos con brutalidad actualmente.
Como laburantes es importante reforzar los espacios de participación del conjunto de lxs trabajadorxs, donde todas las voces sean válidas para la identificación de demandas y todxs seamos sujetxs de cambio, independientemente del escalafón donde laburemos. En esa masividad y en esa rebeldía está el germen de posibilidad de cambio real y de mejora de nuestras condiciones de laburo-vida. Para esto es fundamental la creatividad y la capacidad de enraizar las luchas en la singularidad de nuestro sector. Pero no por eso podemos caer en pensar las luchas desde cero, separadas de su historia y de otras luchas que acontecen en paralelo. Así, las medidas de fuerza se vuelven aisladas, cuesta continuarlas en el tiempo y pierden efectividad, se desorganiza.
Para resolver esto, nuestro pueblo en el andar de su historia ha construido los gremios como herramienta de organización de laburantes y a través de los cuales canalizar sus demandas. Así, el percibirse como laburantes deviene en fortalecer estas herramientas, sin pretender que cada vez que surge una problemática haya que salir corriendo a crear la pólvora y ver qué hacer. Parte de asumirse laburantes implica también interpretar a los gremios como engranajes responsables, al menos parciales, de nuestras condiciones de vida, sea para bien o sea para mal.
Luchar siempre sirve
La realidad siempre parece eterna, pero nada es natural, todo es heredado. Personalmente soy de la generación que, entre otras victorias fruto de las luchas en CONICET, logró el pago de aumentos paritarios a las becas, reconocimiento de la obra social al grupo familiar, la equiparación de la jubilación entre investigadorxs y CPAs. Nos precedieron quienes lucharon por becas de 5 años de corrido, obra social y licencia por embarazo para becarixs, estabilidad laboral dentro de la planta CIC. Vendrán lxs que coronen un Convenio Colectivo de Trabajo sectorial que formalice el trabajo de los 4 escalafones del CONICET.
La lucha educa, nos marca y une con otrxs, por eso también brinda nuevas perspectivas para investigaciones más solidarias y comprometidas.
* El autor es Dr. en Ciencias Exactas orientación en Ciencias Biológicas. Docente-investigador de Exactas-UNLP. Ex delegado ATE-CONICET y JCP-LP. Militante de “Vientos del Pueblo-Frente por el poder popular”.
**Este artículo forma parte del Dossier: “La Universidad Pública en la encrucijada. Mercantilización, resistencias y alternativas”.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/09/11/ciencia-pero-mirada-desde-la-clase/