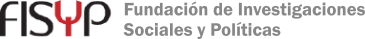La reforma Universitaria, considerada como un todo, ha perdido su vigencia.
Rodolfo Puiggros. Rector UBA 1973 (1)
¿Ante el ataque del gobierno de Milei contra la Universidad Pública, la respuesta es defender la autonomía sin revisar la Reforma de 1918?¿No será momento de poner una lupa sobre a quién está beneficiando la autonomía universitaria y cuánto hay de fuegos artificiales y chantajes cruzados entre Milei y Yacobitti?.
A lo largo de los últimos treinta y cinco años la Universidad Pública fue siendo fagocitada por el capital privado, financiero y mercantil, en un acuerdo de partes reglamentado en su repartija por el Consejo Superior de sus gerentes académicos. Esta reconversión fue planteada y desarrollada en sus bases fundacionales por Oscar Shuberoff a partir de 1985 y sellada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín cuando acordaron los límites de la reforma constitucional en el Pacto de Olivos de 1992/3. La resultante es un presente en el cual la Universidad Pública usa sus herramientas generadoras de conocimiento al servicio de la acumulación de plusvalía de empresas privadas, con un beneficio empresario recíproco: las universidades estatales también acumulan plusvalía por la venta de su mercancía en forma de “transferencia tecnológico/científica” (2). Las consecuencias son múltiples y se expresan en acumulación de denuncias de corrupción y competencia, repartija de empujones y beneficios de particulares o grupos de particulares, en un contexto de discusiones que ocurren en las Comisiones de los Consejos Superiores, donde lo central pasa por las cláusulas de los convenios, los contratos, las prestaciones de servicios a terceros, los recortes presupuestarios internos y la respuesta a los chantajes financieros externos e internos, con prestidigitación financiera. Luego, como en un directorio empresario, se dan discursos y se levanta la mano en base a los acuerdos logrados en las oficinas circundantes.
Esto funcionaba en orden desde los años 90, hasta que llegó Milei. En su delirio capitalista financiero a ultranza, se corrió de los acuerdos del Pacto de Olivos y se propuso enfrentar al Partido del Estado, es decir, lo que él considera una alianza entre radicales, peronistas (y variantes) para aprovecharse de los empresarios usando al Estado como herramienta de presión y sometimiento. En ese sentido, es terraplanista en su valoración de la evidencia técnico/científica respecto del sentido del Estado. Como parte de esa disyuntiva, la Universidad Pública se encuentra en la misma situación que cualquier otra institución del sistema Estado: hundirse o acordar con el gobierno.
Ahora bien, acordar con Milei es acordar un precio, no un objetivo. Su objetivo se asienta en que al país que él imagina, le alcanza con las empresas de educación privadas que ya existen. Por eso propone una reducción total de la financiación pública y su reemplazo por los enormes ingresos (que solo conocen y manejan los gerentes académicos) de esa venta de servicios a terceros, para que ese capital no se destine a las campañas partidarias de los gerentes académicos y sus negocios. Y si hiciera falta más dinero, que cobren los títulos de grado, como ya lo hacen con los posgrados. Este debate se da en el marco de un paradigma acordado y aceptado por las partes: la reducción del presupuesto universitario público para ser reemplazado por el capital privado. ¿Las diferencias? Son de ritmos y grados. Las consecuencias son catastróficas para la universidad, pero también para la sociedad.
Por todo esto, se hace urgente volver atrás. Es urgente encontrar puntos de referencia para analizar qué Universidad hace falta construir, qué Universidad proponemos para esa transición y cuáles serían las tareas a impulsar para lograrla.
¿Universidades públicas que funcionan como repúblicas independientes que exportan su producción asociadas a empresa privadas?.
La insurrección estudiantil que generó la Reforma de 1918 venía empujada desde 1903, cuando el estudiantado en la UBA logró reivindicaciones democráticas haciendo frente a gobiernos e instituciones externas opuestas a cualquier progreso. A trescientos años de su fundación, la iglesia católica aún mantenía un fuerte control sobre los estratos académicos. Promovía contenidos y dinámicas pedagógicas (aún se enseñaba Teología y Derecho Público Eclesiástico como materias de Abogacía). El método crítico y la duda razonable no formaban parte de las herramientas pedagógicas de ninguna Facultad. Cuando la crisis internacional derivó hacia la Primera Guerra Mundial, el contexto de esa academia reaccionaria estaba integrado por fábricas cargadas de obreros anarquistas y marxistas que miraban hacia los Congresos de Delegados de Asambleas Obreras, en el país que construía la URSS. Así, un sector de la burguesía local comprendió, como necesidad de época, la importancia de lograr espacios de participación democrática en la gestión universitaria para que ésta se interesara por los problemas sociales, promoviendo que el conocimiento generado en las universidades públicas aportara a morigerar – al menos en parte – las demandas sociales. El progreso ingresó entonces a la Universidad encabezado por Deodoro Roca – un representante de la burguesía liberal cordobesa – atropellando a la reacción conservadora cuyos cimientos se conformaban con dos grandes vigas de soporte: la iglesia católica (desde la colonia) y los terratenientes exportadores vinculados a Inglaterra (desde la Revolución de Mayo). La autonomía universitaria fue un ariete de batalla y se transformó en la torre defensiva de la universidad pública progresista. La iglesia católica perdió su baluarte.
Casi 80 años después, la reforma constitucional pactada de 1994, le dio rango constitucional a la autonomía universitaria. Pero la reacción había mantenido siempre su combate contra la autonomía, buscando retomar el control de las fábricas de conocimientos. Las universidades públicas (únicas que existían) fueron intervenidas por los gobiernos en múltiples oportunidades. La recuperación de la autonomía y la democracia interna en la gestión se transformaba siempre en bandera de lucha impulsando movilizaciones y crisis recurrentes. En esa dinámica, que aparecía como periódica e inevitable, hacia mediados de los años ’80 del siglo pasado, el “hundimiento del socialismo real” golpeó las puertas universitarias en todo el mundo. En simultáneo y no casualmente, un salto tecnológico/científico inconmensurable inició un proceso cualitativo para la capacidad de producción y distribución de mercancías del capitalismo. Esta vez, el protagonista central no fue un burgués liberal sino un síndico de empresas, hábil para la prestidigitación de las columnas de los balances contables y las negociaciones políticas: Oscar Shuberoff.
Coincidiendo con la ofensiva imperialista que derrocó sangrientamente al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, desde mediados de los años 60 la Casa Blanca venía tanteando la posibilidad de asociar las empresas privadas a las Universidades Públicas de alguna manera (la Fundación Ford – una vez más – hizo punta en esta perspectiva) (3). Pero fue recién en 1987 cuando la Resolución Shuberoff número 1195, creó la primera Dirección de Convenios y Transferencias que tuvo una universidad pública en argentina. Siguió la Universidad de Mar del Plata al año siguiente y cuatro años después Shuberoff creó UBATEC S.A. Fue la primera empresa privada en la que participó la UBA como socia capitalista de cámaras empresarias (la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural) y un representante del partido peronista en el gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires: Carlos Grosso. Cada socio aportó, democráticamente, un 25% del capital societario. Es decir, cuando en 1994 la autonomía universitaria alcanzó rango constitucional para crear un blindaje inexpugnable, el capital empresario ya era parte societaria con la UBA. El acuerdo traía un haz de espada bajo la manga: el capital generado por la venta de la mercancía producidas por la UBA a los empresarios privados, sólo sería contabilizado por la UBA. Por lo tanto, al no ser parte del presupuesto público, quedaría por fuera del control y/o auditorias del Estado Nacional. Por lo tanto, la autarquía absoluta de la contabilidad de estos fondos está asegurada por el blindaje constitucional de la autonomía universitaria. Oscar Shuberoff fue el visionario. En el presente, todas las universidades públicas tienen estas dos banderas flameando asociadas en su mástil más alto.
Para el neoliberalismo, como expresión política del capital financiero, el acuerdo fue pura ganancia: podrían reemplazar progresivamente al presupuesto estatal. Mientras tanto, los “fondos propios” podrían ser redirigidos según criterios de costo beneficio o acuerdos de partes convenientes mientras que el empresariado tiene hoy la misma dimensión que en su momento tuvo la iglesia católica en la universidad pre reformista. Al mismo tiempo, las Universidades tienen un nivel de autonomía respecto del Estado Nacional que permite que funcionen con tanta o mayor autonomía que una Provincia. Porque no hay manera de cuestionar y controlar la totalidad de su administración contable, su gestión académica, su objetivo pedagógico, su política para la producción de conocimientos; si no es desde el control de sus áreas de gestión. Es decir, sin ser parte invitada. Por lo tanto, la “pérdida de vigencia” señalada por Puiggros se consolidó como “ausencia” a partir de que no hay autonomía universitaria frente al capital privado. En su momento, la autonomía universitaria tuvo sentido como herramienta contra la reacción que desde afuera de la universidad pública intervenía (policial y militarmente a veces) para controlar el conocimiento y producir el necesario para sus intereses. Hoy la reacción controla la generación de conocimiento desde los estrados académicos, pero además los ha transformado en una mercancía. El capital privado colonizó las universidades públicas, se hizo determinante para su funcionamiento y sus objetivos estratégicos.
Esta reconversión requirió una reingeniería compleja, que fue conformándose como algo naturalmente aceptado a lo largo de tres décadas. Esa reingeniería incluyó la modificación del Estatuto Universitario, la implementación de normativas que adaptaron los vínculos laborales con el estamento universitario asalariado, la elaboración de Leyes que regularon el funcionamiento de estas “nuevas/otras” universidades pública mediante el rediseño de estructuras de gestión administrativas y académicas, la reorganización/eliminación de cátedras y gastos improductivos en términos de costo beneficio capitalista, la creación de áreas específicas para la gestión del capital privado generado por la Universidad Pública, etc. Como producto de todo esto, se generó una casta administradora por sobre toda la estructura académico/administrativa existente hasta el momento y se instaló la competencia, la insensibilidad social, la promoción del egoísmo y el clientelismo como vínculo privilegiado, la corrupción lisa y llana, el desprecio por la verdad y el oscurantismo consiguiente. De todas estas expresiones hay ejemplos por centenares, Facultad por Facultad y Universidad por Universidad. A manera de ejemplos señalamos algunos casos en el ámbito de la UBA.
- Entre 1991/2016, campos de la UBA con administración privada. Desde 2016 Sociedad Anónima Unipersonal (del Rector). La UBA tiene 17.000 hectáreas de campos propios en las zonas más productivas de la pampa húmeda: San Claudio, en Carlos Casares, con 5.467 has; Perhuiil en Laprida, con 10.818 has y Los Patricios, en San Pedro, con 1054 Has. Otras 6.000 has en tres grandes islas del río Paraná, en Santa Fé. Hasta 1991 los administraba una Comisión de Administración de Campos, con participación de la Facultad de Agronomía y personal de planta permanente. Rendía cuentas a la Dir. Gral. de Asuntos Económicos Financieros bajo dependencia directa del Consejo Superior. A mediados de 1991 se concesionó la gestión administrativa. En los campos había 11.000 vacunos y producían doble cosecha anual en unas 4.000 hectáreas agrícolas. Los escándalos por los manejos de los Campos son habituales. En 2014 el rector Hallú (kirchnerista) acordó con el INTA la administración (paga) en reemplazo de la empresa privada. El nuevo rector Barbieri (masista) canceló el contrato porque el INTA cobraba mucho más que la empresa y su gestión era peor. ¿La solución? Una Sociedad Administradora de Campos de la UBA – SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), bajo control del Rector.
- En 2020, criptogate de la UBA. En 2018 la Facultad de Ciencias Económicas creó una Agencia Calificadora para proyectos de inversión. En abril de 2020 la Agencia firmó un convenio con una empresa llamada SeSocio (!¡). Publicaciones “especializadas” informaron que la UBA se integraba “como nuevo miembro de la comunidad” de SeSocio mediante “un acuerdo colaborativo” (4). El 29 de junio de 2022, algunos días después de que el Decano de Ciencias Económicas de la UBA dejara el rectorado, se publicó “el carpetazo”: la empresa había facturado millones de dólares…pero sus promociones de inversión se fueron a la quiebra una y otra vez sin rendir dividendos. En palabras del periodista Fernando Trofelli:
Por supuesto desde la Agencia de la UBA se lavaron las manos. Por supuesto nadie pudo saber la opinión del Ex Rector Alberto Barbieri (…) “Las calificaciones representan un análisis de un proyecto a realizarse, pero no un seguimiento de que el proyecto se concrete,ni que se lleve adelante de la forma planificada. La Facultad no realiza actividad de auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación del cumplimiento del proyecto ni del destino de los fondos por parte de SeSocio PFC SA”, (…) “La decisión de inversión queda bajo la responsabilidad del inversor, apoyada en su capacidad, juicio, experiencia y el riesgo que esté dispuesto a correr”.
- 2022 La Dirección de Obra Social (DOSUBA) desvinculó a quienes se jubilan en la UBA. En la UBA, un descuento automático y obligatorio se destina a la DOSUBA. Pero el personal que se jubila pierde su condición de afiliado y no puede hacer uso de las prestaciones salvo que tenga una enfermedad de base preexistente. Solo hubo unas pocas resoluciones judiciales favorables. DOSUBA funciona como cualquier obra social: coseguros crecientes, asistencia cuando se logre turno, recorte de prestaciones, hospitales universitarios desfinanciados y en crisis. Pero el descuento es compulsivo. Corresponde señalar que la Universidad Pública tenía un régimen jubilatorio propio: desde los 55 años de edad y con 25 años de servicio, pero el 82% podía lograrse a los 60 años con cinco años de aporte particular. El neoliberalismo lo eliminó y el progresismo nunca lo devolvió.
- 2023 – Liquidación del sistema de salud preventivo para el claustro estudiantil. El examen preventivo de salud para estudiantes de la UBA fue un derecho sancionado en la Facultad de Medicina a finales de la década del 30 del siglo pasado. En 1965 se extendió a toda la Universidad con la creación del SUS (Servicio Universitario de Salud). Un legado “con cargo” permitió construir y equipar un edificio específico para la implementación del sistema preventivo. Desde mediados de los ’80 el sistema comenzó a ser desfinanciado. Finalmente, pasando por sobre normativa universitaria y legal nacional, el Consejo Superior encabezado por Barbieri (Decano “peronista” de Económicas) y luego Gelpi (médico y decano “radical” de Medicina) y Yacobitti, vació la institución, desmanteló el edificio, reubicó al personal asistencial sin destino laboral y finalmente abandonó el inmueble. Todo con un único objetivo: reducir “gastos improductivos” y otorgar el edificio para el desarrollo de un proyecto económico de la Facultad de Psicología (hoy devenida al couchologismo y promotora de venta de asesoramiento en conductas). El papel de APUBA y la FUBA fue determinante para la aplicación de cierre y desmantelamiento.
Este tipo de situaciones ocurren en una universidad que se jacta, en su propia página web institucional, de las siguientes ventajas comparativas:
- Promover el acceso a Patentes: Presume de 180 patentes sobre conocimientos públicos.
- Tener un Centro Pyme que ofrece novedades de financiamiento, consultorías especiales, acceso a crédito, jornadas y ofertas tecnológicas y cursos de capacitación empresaria.
- Acceder a la marca comercial “Hecho en UBA” “Ecosistema” (sic) destinado al emprendedurismo (sic) que surja del seno de la comunidad universitaria.
- Ofrece un “holding” de EBT: Para promover y apoyar la creación de Empresas de Base Tecnológicas vinculadas societariamente a la UBA.
No es necesario seguir enumerando el entramado totalmente normalizado y normatizado de vinculaciones societarias con empresas privadas, pero si destacar este último punto de las EBT por su dimensión político/académica. Apelando a un Estatuto Universitario adaptado al servicio de la mercantilización del conocimiento, que dispone que las universidades no solo se limiten a la docencia y a la investigación sino que su “tercera función” debe ser la “transferencia del conocimiento” (vendiéndolo a las empresas que lo compren), define un reglamento para promover el “Holding EBT/UBA”.
[la UBA se propone] buscar mecanismos propicios que fomenten la vinculación y transferencia de los conocimientos científicos, tecnológicos y/o resultados de investigación derivados de las actividades de enseñanza, investigación y/o extensión generadas en el ámbito de esta Universidad (…) el CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Reglamento para la Creación y Promoción de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires, que como Anexo (ACS2023-533-UBA-SG#REC) forma parte de la presente Resolución, encuadrándose en el Capítulo C CÓDIGO.UBA I-43. (5)
- 1992/2002 Conformación de una casta burocrática como superestructura política de gestión. Al inicio del gobierno de Alfonsín, la máxima estructura de gestión administrativa de la UBA la ocupaban unas quince personas de planta permanente con cargo de Dirección General. Por sobre esta línea se ubicaban cuatro Secretarios del Rector. A partir de 1990 la gestión académica-administrativo-contable se multiplicó por más de diez. Con cargos de Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores o equivalentes. Solo en Rectorado son casi cincuenta cargos políticos que, a su vez, tienen designados sus coordinadores y responsables de sectores en total unas 400/500 personas (sólo en la Auditoria hay 24 profesionales y dos secretarias). Teniendo en cuenta que cada Facultad puede crear su propia casta de gestores, es posible que sean más de mil personas los que integran la gestión político/académica de la UBA.
Dicho esto, la pregunta inevitable es ¿es necesaria la la autonomía universitaria para definir objetivos universitarios estratégicos?. ¿Y autarquía para la acumulación de capital propio?. Esta perspectiva era inconcebible en 1918 y por eso nunca fue parte de los debates de le Reforma. Pero en esta Universidad es imprescindible plantear, en primer lugar, que el Estado Nacional debe aportar el presupuesto público necesario – presente y futuro – para el funcionamiento íntegro y completo de las universidades públicas. Sumando a eso, el conocimiento generado en las Universidades Públicas debe priorizar las necesidades de la mayoría de la sociedad, especialmente los sectores más desprotegidos frente al poder del capital.
Aquí resulta necesario, como referencia histórica, poner sobre la mesa una intervención de Ernesto Che Guevara un 17 de octubre de 1959 (vaya fecha!). Reivindicándose en su condición de cordobés graduado en la universidad donde se originó la reforma de 1918, intervino en un debate de la Universidad de Oriente sobre la perspectiva universitaria y la revolución en curso en la Cuba pre-socialista. Allí condenó la autonomía universitaria y advirtió: el gobierno saldría a competir con una universidad construida de acuerdo a las necesidades de las clases pobres y del país como nación (6). Rodolfo Puiggross, ya como Interventor de la Universidad de Buenos Aires en 1973, planteó una disyuntiva coincidente con el planteo del Che: ¿autonomía universitaria – determinada y controlada por quiénes – al servicio de qué objetivo? Cuatro años más tarde, Juan Carlos Portantiero, se sumó a esta perspectiva considerando perimida la reforma universitaria (7).
Bases para una Universidad Pública Comunitaria y Popular.
Siguiendo esta línea, corresponde retomar un principio básico de la Universidad reformista: las únicas “prestaciones a terceros” deben ser gratuitas y públicas, al servicio del Estado (laico). A lo que deberíamos agregar: “y de las organizaciones sociales y populares bajo requisitos de fiscalización democrática”. Aún así, considerando que hay una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras pendientes de recibir su salario, o beca, de este entramado de negocios:
- El Estado Nacional debe hacerse cargo de los compromisos (laborales y científicos) con los proyectos de investigación existentes hasta su caducidad, en tanto y en cuanto los mismos no afecten la soberanía nacional en todos sus planos, ni atenten contra conquistas de la clase trabajadora y el pueblo, ni signifique asumir compromisos sobre patentes o formas de privatización y confidencialidad de los resultados.
- Todas las empresas favorecidas en sus ganancias por la compra de conocimientos a la universidad pública, deben destinar un porcentaje de sus utilidades al financiamiento de la Universidad Pública.
- Prohibición de toda patente, confidencialidad o secreto sobre los descubrimientos y hallazgos que pudiera producir una investigación, convenio o compromiso hacia “terceros” (excepto para aplicaciones en función de la defensa nacional).
Pero como también se ha acumulado un capital privado en las universidades (que puede inferirse mil millonario en dólares anuales), devenido del papel Empresario de las Universidades Públicas, proponemos:
- Que todas ellas centralicen en una contabilidad única y pública, dependiente de cada Rectorado, todos los ingresos de capital (en todas sus formas) por ventas de productos a terceros (cualquiera sea la calidad institucional de los mismos).
- Que dicha información, centralizada por el CIN, sea publicada en la web.
- Que esa contabilidad (nunca auditada por un organismo público) sea auditada por una Comisión de Fiscalización creada a tal efecto, con participación plena de organizaciones populares y de la comunidad universitaria.
- Que la auditoria se haga desde el presente hacia el pasado, hasta donde los comprobantes aun existentes lo permitan, y se evalúen las responsabilidades de las posibles fallas a los efectos de las denuncias que correspondan.
- Que dicho capital se destine exclusivamente a inversión universitaria según las necesidades más urgentes generadas por la actual política de chantaje y destrucción de la educación pública universitaria del gobierno de Milei.
¿Qué hacemos con Consejos Superiores producto de una democracia calificada?
Entre 1903 y 1918 se produjo la apertura del gobierno de la universidad a métodos más democráticos y desde mediados de los años ’50 se comenzó a valorar la participación de trabajadores sin funciones docentes. Pero aún hoy todas las propuestas aceptadas consideran una representación paritaria, sin que haya un método científico para esta determinación. Es decir, sigue siendo una rémora del pasado porque mantiene la representación minoritaria para el sector mayoritario, pero que además es el más permeable e nuevas ideas y a la movilización para lograr sus objetivos: la juventud universitaria.
Cuando en 1958, anulada la reforma Constitucional de 1949, se convocó a Asamblea Universitaria para reformar el Estatuto de la UBA, en el contexto de una nueva ofensiva conservadora: buscaba lograr la habilitación de empresas privadas de educación universitaria (sólo existían academias de alcance técnico/terciario) y la habilitación del título de grado para las universidades confesionales (que hasta ese momento sólo tenían instituciones de alcance confesional). Al mismo tiempo, la Fundación Ford comenzaba a intervenir con sus propuestas. El gobierno de Arturo Frondizi, triunfante por los votos peronistas, habilitó el retroceso del reformismo en beneficio de empresarios y el retorno de la iglesia católica. La movilización estudiantil fue gigantesca y eso no permitió que se cumplieran todos los objetivos de la reacción. Pero las empresas de formación universitaria y las universidades confesionales hoy ocupan un espacio determinante en la creación y difusión de conocimientos (poco o nada científicos). De los debates de la Asamblea Universitaria de 1958 rescatamos el planteo solitario de Mario Bunge, académico socialista de dimensión internacional por sus elaboraciones teóricas, quien explicó por qué la reacción buscaba coartar lo más posible la presencia estudiantil y docente “de aula” en el gobierno universitario. Y explicó que el estamento de graduados no debía ser considerado un “estamento universitario” y en cambio los trabajadores sin cargo docente debían integrarse al Consejo Superior.
El resultado de aquellas resoluciones lo tenemos en la democracia calificada de la propia UBA, en donde 31 representantes se reúnen como Consejo Superior. Los 300.000 estudiantes tienen cinco representantes y la misma cantidad representan a unos 40.000 docentes. Pero como votan solamente los docentes permanentes y titulares, la proporción es otra, porque los docentes en condiciones de votar son unos 5.000 (no casualmente, la UBA no publica este padrón). Ahora bien, considerando que el Rector/a, el Vice y Decanos/as son (o han sido) docentes, mas cinco graduados (por lo general también docentes), suman 25 docentes. Además hay un/a representante del personal sin funciones docentes, pero representando a APUBA como organización, y sin voto! Si el Director/a General del Clínicas o de Asuntos Jurídicos de la UBA, ocupara un escaño, no tendría voto. Cabe agregar que la elección indirecta de un Decano/a o Rector/a, impone negociaciones complejas y secretas, así como condiciones políticas, administrativas y académicas.
Resumiendo, en el Consejo Superior de la UBA se reúnen 25 docentes (15 de los cuales vienen de oscuras negociaciones para estar allí sentados) y cada uno representando a 200 “docentes con voto”, que ocupan el 80% de la representación. Y 5 estudiantes, el 16% de los Consejeros, para representar a 60.000 estudiantes cada uno. Y un “no docente” que representa al sindicato APUBA…pero no vota: 0% de representación. Por supuesto, la Asamblea Universitaria que elije al Rector tiene una serie de intrincados mecanismos de supuesta democracia que mantiene esta representación calificada y distorsionada respecto de mayorías, minorías y estamentos.
Ante esto, una propuesta que retome las perspectivas de le Reforma del 18 y expulse al capital privado como se expulsó a la iglesia católica entonces, va a necesitar aplicar una reingeniería revolucionaria respecto de la estructura de gestión. Esto es la implementación de los métodos de la Democracia Directa para la gestión Universitaria: un voto por cada integrante de la comunidad universitaria (con eliminación del claustro de graduados) y representación proporcional en la gestión. A saber:
- Elección directa por parte de la comunidad universitaria, de rectores, decanos, cargos académicos y de gestión administrativa en base a requisitos de condiciones.
- Elección directa al Consejo Superior de los representantes estudiantiles.
- Elección directa al Consejo Superior – con padrón único y proporcionalidad por ítem laboral – de los trabajadores/as universitarios/as (cualquiera sea su especialidad)
- Los decanos (docentes) ocuparían su estrado por la responsabilidad institucional en las Facultades.
- Como proponía Mario Bunge en 1958, los graduados/as deberían acceder al Consejo Superior y Consejos Directivos solo como miembros efectivos de la comunidad universitaria o como integrantes de organizaciones sociales que se integren como tales a los órganos de control, supervisión y/o asistencia a las Universidades.
- Prohibición de designaciones sin concurso para todos los cargos no electivos de las Universidades.
- Prohibición de mantener cargos vacantes (en todos los estamentos) por más de dos meses luego de producida una vacante, en las estructuras tanto académicas como de gestión.
- Prohibición de realizar concursos que no sean públicos y de carácter presencial.
Esto significaría un Consejo Superior con 30 estudiantes, 20 docentes y 2 no docentes. Todos con voz y voto, mas referendum universitario en caso de paridad ante decisiones claves. Es otro paradigma para el gobierno universitario a partir de plantear otro paradigma para la Universidad Pública.
¿Cómo controlar eficazmente las finanzas públicas y las encriptadas de las Universidades Públicas?
Como parte de ese nuevo paradigma es fundamental cerrar todos los pasos posibles a la corrupción profundizando los medios de control. Para ello proponemos:
- Creación de órganos populares de control y supervisión (por Facultad y por Universidad) integrado por las asociaciones sociales que estén interesadas en ser parte de los mismos, con acceso directo a todas las instancias para conocer su funcionamiento y presentar sus propuestas de mejoras, críticas o denuncias.
- Elección directa por parte de los trabajadores/as de los Directores de todas las áreas de gestión con revocación o continuación de mandato por referéndum anual.
- Eliminación de la “planta política” como casta de gestión. Regreso a la planta permanente con carrera laboral como único sistema de gestión.
- Rendición de cuentas públicas del uso mensual del Presupuesto Universitario asignado: ante los poderes del Estado Nacional y ante las organizaciones populares que se involucren en la educación universitaria. Toda su contabilidad debería ser publicada y ser de libre consulta.
- Auditoría integral anual con participación plena de los organismo de control y supervisión populares, de todos los convenios, contratos, acuerdos y variantes similares, que estén firmados con “terceros”. Para evaluar el resultado de su administración económico financiera y realizar las denuncias penales que pudieran corresponder.
Sobre esta plataforma, planteamos la necesidad de impulsar un proceso de reorganización completa, de reconversión total para un nuevo paradigma educativo, eliminando la educación como negocio o como herramienta de control ideológico al servicio de las confesiones religiosas o los empresarios. Habrá que elaborar las medidas que puedan tomarse según las fuerzas sociales que se vayan construyendo con ese sentido. El conocimiento público debe ser científico, laico y gratuito en todos sus niveles. Por lo tanto, corresponde expropiar para el Estado las empresas privadas que prestan servicios educativos universitarios, (sean o no confesionales) integrándolas al sistema público bajo sus mismas normas y criterios académicos, retrotrayendo el sistema a la situación de las instituciones de educación universitaria previa al año 1958. Finalmente la prohibición para la creación y funcionamiento de instituciones educativas confesionales, así como la presencia de todo signo, actividad o manifestación religiosa en los ámbitos universitarios y educativos.
El primer eslabón de una cadena.
Esta propuesta de reingeniería positiva del sistema educativo universitario, requiere de una reconversión revolucionaria contra la reacción a la Reforma de 1918, que finalmente ha logrado colonizarla con las herramientas tradicionales del capital: el dinero, la corrupción, el clientelismo, la deslealtad, el individualismo y la competencia destructiva. Como resultante: oscurantismo y superficialidad. Sin duda que esto requiere una transformación revolucionaria de la sociedad capitalista en una nueva sociedad como la que tanto odian y temen (en partes iguales) los políticos burgueses y sus mandantes: el socialismo en sus posibles formas recreadas, las que tomen en cuenta las experiencias de la historia para revalorizarlas y evitar cometer los errores que llevaron a su retroceso. Sin embargo, no podemos quedarnos cruzados de brazo esperando que esto ocurra, o que todo se derrumbe. Por lo tanto, para el “mientras tanto”, tenemos que imaginar formas de construir fuerza social organizada.
En primer lugar entendemos necesario desarrollar una paciente y profunda campaña de debate dirigida a la comunidad universitaria sin distinción de estamentos: ¿En qué se parece y en qué se diferencia, la actual Universidad Pública respecto de la Universidad Reformista? ¿Cuál es la Universidad Pública necesaria? ¿Para qué/quien trabajamos o estudiamos en esta Universidad Pública?
En segundo lugar la organización de la comunidad universitaria debe tender a abandonar la corporación por estamentos. El estudiantado es mayoritariamente un sector asalariado o desocupado, el docente y el no docente son asalariados, las consecuencias de esta Universidad Empresarial con Gerentes Académicos entrelazados con empresarios y funcionarios del Poder del Estado, de una manera u otra, nos afecta a todos por igual. La construcción de agrupaciones universitarias unitarias sería un gran primer paso para impulsar ese debate y hacerse cargo de las consecuencias.
No es posible definir el curso de los acontecimientos porque es dominante la incertidumbre generada por la ausencia de una clara dirección política para los sectores obreros y populares en general. Esta crisis puede, o no, devenir en fenómenos sociales masivos que nos lleven a un nuevo 2001 que lo supere en propuestas y acciones. Pero entendemos necesario plantearnos ante la perspectiva de una respuesta social para llegar a la misma con herramientas conceptuales y organizativas para intervenir en ella. proponemos para ello las siguientes tareas:
- Difusión y debate del nuevo paradigma de Universidad Pública, señalando las consecuencias prácticas, materiales, concretas, que afectan la generación de conocimiento, las elaboraciones científicas, los objetivos académicos y pedagógicos, los derechos humanos y sociales de las personas afectadas por la colonización mercantilista de la universidad pública, y especialmente, las consecuencias para los trabajadores de la propia universidad pública en sus condiciones de trabajo, salarios y jubilaciones.
- Exigir a los organismos universitarios la anulación o modificación de toda la normativa vigente que permitió la reingeniería reaccionaria contra los principios de la Reforma de 1918.
- Elaborar y sistematizar las propuestas necesarias para dar forma a la normativa (Estatutos, Reglamentaciones, Propuestas Académicas y de Desarrollo) que defina un nuevo paradigma de la educación universitaria argentina basado en los planteos aquí presentados.
- Poner como norte estratégico concretar una asamblea Constituyente Universitaria que ponga en debate y resuelva sobre esta perspectiva de nuevo paradigma para dar forma a una Universidad Pública Comunitaria y Popular.
(1) Puigross, Rodolfo. Entrevista. Revista Panorama. 14 junio de 1973.
(2) Ver desarrollo histórico del proceso en: Britos, Marcos. El coocimiento público está siendo privatizado. El caso argentino ¡Que el conocimiento público sea de público conocimiento! (2006).
(3) Arana, Mariano. La Fundación Ford en Argentina a principios de los años sesenta. El caso de la Escuela de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. 91. Serie de documentos de trabajo del IIEP /UBA-CONICET. Junio 2024. Disponible en Internet.
(4) La UBA se suma a SeSocio.com con una nueva calificación de riesgo. El Cronista Comercial. 19 de abril de 2020. El Centro de Estudios de la UBA se suma para calificar proyectos de inversión: cuáles son y cómo acceder a ellos sin monto mínimo. Infobae. 20 de abril 2020. Cómo captaba fondos la empresa SeSOcio y el rol de la UBA. Federico Trofelli. Tiempo Argentino. 29 de junio 2022.
(5) Resolución del Consejo Superior de la UBA N° 1973 de 2023.
(6) Guevara, Ernesto. Intervención en el ciclo de conferencias acerca de «Universidad y Revolución», en la Universidad de Oriente. Revista Mambí, 15 de octubre de 1968. páginas 4-10. En la revista Cuadernos de Cultura de enero de 1960, el PC publicó la intervención que en la misma conferencia hizo Juan Marinello, Presidente del Partido Socialista Popular de Cuba (PC) de Cuba. Con un lenguaje barroco y complicado hasta para experimentados lectores, Marinello coincidió con el Che en el problema de la Autonomía Universitaria destacando en varios párrafos algunas características de la Universidad Pública en Argentina y la influencia de la Reforma Universitaria de 1918.
(7) Portantiero, Juan Carlos. Estudiantes y Política en América Latina. El proceso de le Reforma Universitaria 1918-1938. EUFyL 2018 (segunda edición) pág. 36. Portantiero basa su apreciación en que “la figura social del estudiantado que intentaba representar ya no existe”.
*Este artículo forma parte del Dossier: “La Universidad Pública en la encrucijada. Mercantilización, resistencias y alternativas”.