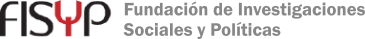En la década de 1980, cobró fuerza la tesis del “fin del trabajo”, una consigna que planteaba la inminente sustitución del trabajo vivo —es decir, la actividad productiva realizada por la mente y el cuerpo humanos— por tecnologías automatizadas. Hoy, resonancias de aquel diagnóstico reaparecen, pero con una nueva formulación: la del “fin del capitalismo” y el surgimiento de un modo de producción alternativo que ha sido denominado, en ciertos círculos intelectuales y mediáticos, como tecnofeudalismo.
Según sus principales defensores, el capitalismo habría agotado su ciclo histórico, y estaríamos presenciando el ascenso de una nueva estructura económica dominada por corporaciones tecnológicas que actúan como los nuevos “señores feudales” del siglo XXI. Estas entidades, afirman, no se rigen por las dinámicas tradicionales de mercado y competencia propias del capitalismo clásico, sino que ejercen un control casi absoluto sobre la infraestructura digital y los mecanismos de apropiación de valor, configurando relaciones de dominación más próximas al orden feudal que al capitalista.
Bajo esta óptica, la economía global estaría subordinada al poder de unos pocos conglomerados tecnológicos con un nivel inédito de concentración de capital. Empresas como Amazon, por ejemplo, serían vistas como poderes feudales digitales, no solo por controlar plataformas de venta, sino también por fijar precios y apropiarse de rentas derivadas de su posición monopólica. Asimismo, Google y X (antes Twitter) se ubicarían en esta élite tecnofeudal por su capacidad de acumular, procesar y monetizar datos masivos, utilizando algoritmos para anticipar y moldear comportamientos sociales, generando así ingresos que ya no se vinculan directamente con la explotación del trabajo humano, sino con la apropiación de rentas digitales.

Sin embargo, aunque seductora, esta narrativa adolece de serias inconsistencias conceptuales que requieren ser señaladas críticamente. En primer lugar, incurre en una confusión fundamental al considerar la apropiación de renta como un mecanismo extraeconómico y ajeno a la lógica del capital. Contrario a esta lectura, Marx —en el tercer tomo de El Capital— deja claro que la renta, incluida la renta de la tierra, constituye una forma de valorización plenamente inscrita en el metabolismo del capitalismo. Por tanto, la apropiación de rentas tecnológicas no puede ser entendida como una forma de acumulación ajena al capital, sino como una de sus múltiples formas históricas. Basta mirar hacia la historia económica de América Latina para constatar cómo los procesos de apropiación territorial, orientados al monocultivo y la extracción de recursos, sentaron las bases del desarrollo industrial europeo y norteamericano. Es decir, la renta no niega el capitalismo: lo profundiza y lo expande.
Asimismo, resulta cuestionable caracterizar a los gigantes tecnológicos como “señores feudales”, cuando en realidad se trata de fracciones de capital altamente tecnificadas, que no solo dependen de ingentes inversiones en ciencia, innovación e infraestructura, sino que cumplen funciones clave en la aceleración de los ciclos de rotación del capital. Tal como Marx advirtió, el capital requiere reducir constantemente los tiempos y espacios de circulación para maximizar su valorización —una tarea que las grandes corporaciones tecnológicas han llevado a cabo con una eficacia inédita, reduciendo las fricciones de mercado y digitalizando masivamente las condiciones de intercambio.
Otro punto que merece crítica es la afirmación del supuesto “fin de la competencia” bajo el paradigma tecnofeudal. Esta tesis ignora que, en la actualidad, la competencia por el control de los recursos naturales, energéticos y humanos se ha intensificado a niveles comparables a los de las grandes conflagraciones del siglo XX. Las guerras mundiales, como advertía Lenin al observar el desenlace bélico de 1914, fueron manifestaciones extremas de las leyes coercitivas de la competencia entre grandes capitales. Hoy, asistimos a un escenario geopolítico caracterizado por guerras comerciales, disputas territoriales y conflictos bélicos que obedecen a la necesidad de las fracciones monopólicas del capital de garantizar su cuota de acumulación y su posicionamiento en el reparto global del excedente.
Finalmente, la narrativa del tecnofeudalismo borra del horizonte analítico el papel central de la lucha de clases y el potencial transformador de los sujetos colectivos. Al centrar la atención en el dominio casi absoluto de las corporaciones tecnológicas y presentar un escenario de sometimiento irreversible, esta perspectiva oscurece las posibilidades de acción, organización y resistencia social que cuestione el dominio de la lógica del capital. En este sentido, se desactiva políticamente cualquier alternativa emancipatoria de clase y se diluye la capacidad de las colectividades para intervenir en la historia, disputar la hegemonía del capital y proponer otros horizontes para la reproducción de la vida.
Fuente: https://lasillarota.com/opinion/columnas/2025/7/19/tecnofeudalismo-una-critica-546302.html