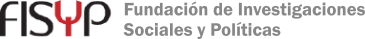El “nuevo sistema nacional” de Xi Jinping prometía innovación y autosuficiencia, pero genera crisis sistémicas en todos los sectores, desde los vehículos eléctricos hasta la industria fotovoltaica.
La China de Xi Jinping vive actualmente una paradoja que destapa las contradicciones de su modelo de desarrollo. En 2019, el Partido Comunista lanzó el “nuevo sistema nacional”, un planteamiento basado en la concentración de los recursos para “llevar a buen fin grandes proyectos” y reducir la dependencia del extranjero. Sin embargo, en la práctica la centralización del capital y de las decisiones merma la capacidad para revertir las inversiones ineficaces que han transformado numerosos éxitos aparentes en desequilibrios financieros y capacidades de producción excedentarias. El resultado son crisis sectoriales en cadena que muestran los límites de una estrategia vertical en una economía que, pese a la retórica sobre la “economía socialista de mercado”, funciona según una lógica puramente capitalista sometida a un control político estricto.
El “nuevo sistema nacional” se presenta como una coordinación entre las empresas públicas y privadas en un mercado regulado: la propiedad privada no solo se tolera, sino que se estimula, siempre y cuando quede sujeta a los objetivos fijados por el Partido. Pekín ya no impone directamente todas las inversiones, sino que combina la “mano visible” de la dirección política con la “mano invisible” de los precios a fin de orientar los fondos, las cualificaciones y las patentes hacia los sectores considerados estratégicos. Esta mezcla acelera la innovación en los ámbitos prioritarios, pero al mismo tiempo ahoga la competencia y amplía el riesgo de que se formen burbujas industriales.
El objetivo declarado es generar innovaciones tecnológicas consideradas fundamentales para el potencial y la seguridad nacionales, pero la puesta en práctica de este sistema destapa las consecuencias económicas devastadoras que se ponen de manifiesto en un número creciente de sectores de la economía china. En análisis anteriores ya expuse en detalle la grave crisis de la deuda y de la capacidad de producción excedentaria que afecta al sector de los vehículos eléctricos, en que gigantes como BYD se hallan paradójicamente al borde de una crisis profunda a pesar de ser el mayor exportador del mundo. En un artículo reciente señalé brevemente el vínculo entre esta crisis y la que afecta a otros sectores, como el de los trenes de alta velocidad, que también están en apuros debido a una deuda astronómica y un exceso de construcción de nuevas líneas y estaciones, y la industria fotovoltaica. Ahora, DigiTimes acaba de presentar un nuevo cuadro extremadamente alarmante con respecto a este último sector, con motivo del salón SNEC Photovoltaic Power Expo, celebrado hace pocos días en Shanghái.
La citada página web revela que el porcentaje de utilización de las instalaciones de las empresas del sector ha descendido en promedio por debajo del umbral del 50%, señal de una crisis extremadamente grave. Esta situación es consecuencia de la suspensión, el 31 de mayo, de las subvenciones públicas que habían inflado artificialmente el sector en el curso de los años anteriores. Pero la crisis no data de ayer. El sector fotovoltaico chino, que representa por sí solo el 90 % del mercado mundial, alcanzó en mayo un pico aberrante cuando los niveles de capacidad instalada superaron la capacidad de la red al completo de absorber la electricidad producida. Esto llevó a las autoridades a imponer restricciones a las nuevas instalaciones.
En suma, el sector está prácticamente parado desde el 31 de mayo, con perspectivas agravadas por el contexto mundial, donde no solo EE. UU. y la UE imponen medidas antidúmping, sino que mercados de máxima importancia para el país, como los del sudeste asiático, limitan las importaciones provenientes de China. Más de la mitad de los fabricantes operan con pérdidas y los niveles de endeudamiento son superiores a la media de las empresas dominantes del sector, lo que refleja un mal que no solo afecta a los fabricantes menos bien equipados, sino que impacta en el núcleo del conjunto del sistema fotovoltaico. En mayo, las peticiones de ofertas para la compra de paneles solares cayeron más del 1,5 % con respecto a los niveles mensuales habituales. Esto ha provocado despidos inmediatos, que según los operadores presentes en la Expo ya ha superado la cifra de 140.000. Fabricantes importantes como Longi, Jinko Solar, JA Solar y Trina Solar han reducido sus plantillas entre un 20 y un 50 %. No es extraño que cierto número de trabajadoras y trabajadores del sector fotovoltaico se hubieran manifestado en la Expo para protestar contra los despidos.
A las crisis de los vehículos eléctricos, de los trenes de alta velocidad y de la industria fotovoltaica se suma ahora, como si no fuera suficiente, la de la aviación civil. Lo que viene a confirmar, por si hiciera falta, de las políticas de Pekín generan cada vez más desequilibrios financieros.
Las tres principales compañías aéreas públicas chinas, Air China, Southern Airlines y Eastern Airlines, encarnan perfectamente esta dinámica contradictoria. Pese al aumento significativo del número de pasajeros transportados en 2024 ‒del 23,8 % , del 21,6 % y del 16 %, respectivamente‒ estas compañías siguen registrando enormes pérdidas por quinto año consecutivo. Según datos de la Administración de la Aviación Civil china, el número total de pasajeros aéreos ha aumentado un 5,8 %, alcanzando los 246,8 millones en los primeros cuatro meses de 2025, pero este crecimiento de la demanda no comporta una mejora de la rentabilidad de las compañías aéreas nacionales.
La guerra de precios que asuela el sector aéreo chino adquiere proporciones cada vez más inquietantes. Los billetes de ida y vuelta en vuelos nacionales cuestan ahora en promedio de 200 a 300 yuanes, o sea, nada más que 28 a 42 dólares estadounidenses, con promociones que pueden alcanzar del 80 al 90 % de rebaja para los destinos lejanos y del 40 al 50 % para las ciudades más importantes, como Pekín.
Esta espiral deflacionista no es fruto del azar, sino el resultado directo de las políticas del “nuevo sistema nacional”, que obligan a las compañías públicas a operar según una lógica que trasciende la simple rentabilidad comercial. Las compañías aéreas nacionales, en efecto, se ven forzadas a asumir rutas que responden a imperativos estratégicos y políticos más que económicos: destinos lejanos como Sinkiang y Tíbet, regiones políticamente sensibles en que la presencia del Estado se considera prioritaria sobre la viabilidad financiera, y enlaces internacionales con países africanos y sudamericanos que sostienen objetivos geopolíticos de las nuevas rutas de la seda.
En 2025, según la Administración de la Aviación Civil china, 38 compañías aéreas abrirán 640 nuevos enlaces interiores. Al mismo tiempo, 193 compañías aéreas locales y extranjeras han obtenido autorización para sumar 22.946 nuevos vuelos internacionales de pasajeros y de mercancías a la semana, lo que supone un aumento del 33 % sobre el mismo periodo del año anterior. Estos enlaces conectarán con 78 países, 57 de ellos situados a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda. La dinámica de formación de una burbuja que evidencian estas cifras de expansión viene acompañada de guerras de precios y empresas deficitarias, como sucede también en otros sectores.
Esta evolución económica con efectos desestabilizadores se ha intensificado con la aceleración de la integración de la inteligencia artificial en el sistema nacional de innovación. En junio de 2025, el ministerio de Industria y Tecnologías de la Información convocó una reunión al más alto nivel para traducir en medidas concretas las directrices del Politburó de Xi Jinping del 25 de abril sobre la IA, marcando así el comienzo de una nueva fase en la que el desarrollo de la IA se considerará un imperativo estratégico esencial para el sistema. El ministro Li Lecheng presentó explícitamente esta sesión como una respuesta a las “importantes instrucciones” de Xi y definió una hoja de ruta para integrar la IA en el sistema industrial.
El caso de empresas como DeepSeek ilustra perfectamente esta evolución hacia un capitalismo de Estado cada vez más omnipresente. Cuando se promulgó en abril la ley sobre la promoción de la economía privada, los medios vinculados al Estado pusieron a DeepSeek como ejemplo de “agentes innovadores clave, susceptibles de obtener financiación estratégica y apoyo político”, señalando el auge de la empresa como símbolo de la manera en que las campeonas tecnológicas privadas se adaptan a las prioridades nacionales. De todos modos, dicha promoción está sujeta a condiciones estrictas.
En virtud del “Plan de Promoción para la construcción de una nación basada en la propiedad intelectual”, de 2025, las empresas que participan en proyectos públicos clave deben aportar elementos de propiedad intelectual a un fondo nacional y someterse a arbitrajes centralizados. Este mecanismo recuerda las estrategias de colectivización de la propiedad intelectual y de gestión de los recursos creados con motivo de las campañas precedentes, como Made in China 2025. Para las empresas cuasiprivadas (término técnico que en el caso chino designa a las empresas privadas que de hecho funcionan cada vez más como extensiones del Estado), el nuevo modelo exige que operen dentro de un marco delimitado por el control del Partido, los regímenes de propiedad intelectual compartida y la conformidad política, a cambio del acceso privilegiado al capital, a los contratos públicos y a los datos del Estado.
Esta sincronización forzada entre los agentes privados y los objetivos estatales crea un ecosistema cada vez más sujeto a la política de grandeza, en que las dinámicas económicas se subordinan a los torpes intentos de supervivencia del Partido. El resultado es un sistema que, paradójicamente, al tiempo que trata de incrementar la eficiencia y la innovación mediante una coordinación centralizada, genera, por el contrario, ineficiencias económicas de naturaleza estructural y asigna recursos sesgados que se ponen de manifiesto en lo que los analistas denominan involución, es decir, una forma de competencia excesiva y autodestructiva. Esto es exactamente lo que ha sucedido o sucede actualmente con los vehículos eléctricos, los ferrocarriles y las placas fotovoltaicas.
Las consecuencias macroeconómicas de esta orientación ya están a la vista. Los márgenes de beneficio en el sector manufacturero se hunden en el conjunto de la economía china, contribuyendo a una deflación que sitúa el índice de precios al consumo en una zona negativa desde hace cuatro meses, con un descenso del 0,1 % en mayo con respecto al mismo mes del año anterior. El índice de precios a la producción ha caído un 3,3 % en un año, poniendo en evidencia una debilidad estructural del consumo interior que la sobreproducción industrial no compensa de ninguna manera.
Las guerras de precios en el sector del automóvil, en que se ha acentuado la deflación en la producción, se propagan a otros sectores de la industria manufacturera. La competencia excesiva, favorecida por las múltiples subvenciones públicas, erosiona los márgenes de beneficio de las empresas más eficientes, creando un círculo vicioso en que el aumento de los volúmenes de producción no se traduce en una rentabilidad duradera, sino en una caída adicional de los precios y una merma drástica de las ganancias, o incluso en la entrada en pérdidas.
El gobierno chino ha caído en la trampa de una situación política creada por él mismo. Las autoridades locales, ya muy endeudadas, intensifican las rebajas fiscales y las subvenciones a las empresas para evitar el doble golpe duro que comportarían la pérdida de empleos y el descenso de los ingresos fiscales. Para las élites dirigentes de este régimen, el empleo es una cuestión aún más sensible políticamente que el crecimiento económico. Ya hay signos de que la degradación del mercado de trabajo empieza a preocupar: este año, una de las mayores plataformas de reclutamiento en línea de China, Zhaopin Ltd., ha dejado discretamente de publicar los datos salariales que venía recopilando desde hacía por lo menos diez años.
Este factor político explica por qué el gobierno sigue manteniendo a flote unas empresas ineficientes gracias a un flujo continuo de créditos bonificados, creando de este modo esas empresas zombis que fueron un elemento importante del estancamiento económico de Japón desde la década de 1990. Numerosas fuentes dan fe de una multiplicación de los conflictos laborales en todo el país, y con la crisis inmobiliaria en plena efervescencia, el gobierno se verá sometido a una presión política cada vez más fuerte para sostener el empleo en el sector manufacturero.
A pesar de ello, se observan signos de desaceleración del ritmo desenfrenado de concesión de préstamos industriales por parte de los bancos chinos desde hace dos años, lo que parece indicar que el sistema financiero público también comienza a reconocer el carácter insostenible del modelo actual. Ahora bien, esta desaceleración del crédito industrial, paradójicamente, agrava la situación, al dejar a numerosas empresas sin el apoyo financiero necesario para ser competitivas en los mercados deflacionistas que el propio gobierno ha contribuido a crear.
A pesar de las intervenciones masivas y continuas del Estado a fin de coordinar y optimizar el sistema económico, China no logra hallar un equilibrio duradero, sino que genera, por el contrario, crecientes desequilibrios en un número cada vez mayor de sectores. Del automóvil a los paneles fotovoltaicos, del ferrocarril a la aviación civil, pasando por el sector emergente de la inteligencia artificial, el mecanismo se repite con una regularidad asombrosa: éxitos empresariales y tecnológicos iniciales seguidos de crisis financieras sistémicas, causadas por la sobreproducción y la competencia autodestructiva espoleada por las propias políticas gubernamentales.
Andrea Ferrario es un autor italiano sobre política internacional centrado en Asia del Este. Colabora con la revista semanal Internazionale y es co-editor en el sitio web Crisi Globale.
Traducción: Sergio Pawlowskypara viento sur.
Fuente: Blog de Andrea Ferrario