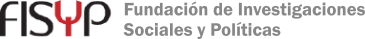En los sistemas políticos liberales (lo de “democracias” está por verse) el parlamento o congreso es el órgano representativo por excelencia. Está compuesto por un amplio número de miembros, representantes de distintos partidos y otras organizaciones, con diferentes procedencias geográficas y diversas y hasta antagónicas extracciones en cuanto a clase social, etnia, religión e ideología.
En términos simbólicos es la sociedad entera la que está allí. Nada menos que con la misión de dictar las leyes, que son las normas generales y obligatorias tanto para la sociedad civil como para el Estado. Las que se definen así por su contenido y además por su procedimiento, que radica justamente en el funcionamiento primero de comisiones parlamentarias, discusión luego en el llamado “recinto”, donde se escenifica un debate que se supone se da de cara a toda la sociedad. Y finalmente la votación, en la que puede bastar la mayoría de un voto o mayorías “especiales” en normativas de particular trascendencia o que se considera requiere un mayor nivel de consenso.
La era de “el primer diputado socialista de América”
El dictado de leyes puede partir de proyectos elaborados por diputados o senadores, según el caso. O bien provenir del Poder Ejecutivo y discutidos y votados en el parlamento o congreso. Algo importantísimo radica en que los proyectos en general no requieren votarse por sí o por no, aprobarse o rechazarse en bloque. Pueden ser introducidas las más variadas modificaciones, agregados o supresiones, siempre que cuenten con el número suficiente de legisladores que respalden esos cambios, los que pueden incorporarse tanto en comisiones como en el recinto.
Esa facultad de deliberar como un cuerpo colectivo y resolver libremente constituye una característica sustantiva de los parlamentos. Y fortalece la idea de representatividad, no sólo la territorial, que es de por sì importante ya que diputados y senadores son elegidos por distritos.
Valga un muy conocido ejemplo histórico de diversidad y deliberación: el abogado Alfredo L. Palacios fue durante un tiempo en Argentina el único diputado socialista de la cámara. Esa procedencia partidaria e ideológica lo llevó a erigirse en promotor de los derechos de los trabajadores. En soledad como estaba, consiguió que diputados de otras tendencias, incluso conservadores, aprobaran proyectos suyos que limitaban la explotación laboral. Esto incluyó la limitación del trabajo nocturno y la protección de mujeres trabajadoras y “menores” e hizo obligatorio el descanso dominical. También las indemnizaciones y reparaciones en caso de accidentes de trabajo, entre otras leyes.
Que después de establecidas estas normas se aplicaran o no ya constituye otro capítulo, pero un solo “representante de los trabajadores” en el Congreso Nacional obtuvo sanciones parlamentarias de un notable sentido progresivo. Es una de las muestras posibles del componente democrático de la representación, sólo un componente, no una sustancia integral.
De todos modos, la condición de posibilidad de que un único legislador pudiera incidir en las decisiones de los cientos de diputados restantes era la existencia de un clima de debate más o menos abierto que luego dejó de existir. Nadie podría pensar hoy que no uno sino cinco diputados de la izquierda puedan obtener la aprobación de una avanzada legislación social. Entre otros factores porque las clases dominantes no tienen la misma impresión de seguridad en su predominio sobre toda la sociedad que tenían sus congéneres de principios del siglo XX.
No es por azar que los “ultraliberales” que hoy gobiernan Argentina y otros países de América Latina (Javier Milei, Daniel Noboa, Nayib Bukele) tengan una plañidera nostalgia de aquellos días. Esos en que los grandes señores, los dueños de la tierra, los abogados de compañías británicas o estadounidense, altos jefes militares y dignatarios eclesiásticos, podían darse el lujo de no “correr” a los “zurdos” sino acogerlos en su seno como amables disidentes, a los que podían convertir en inofensivos en los términos más amables.
Claro que se necesitaba una propensión a la conciliación y el reformismo de la fuerza de izquierda con presencia en el legislativo. El Partido Socialista del que Palacios era conspicua figura se encaminaba a la habitual “domesticación” de los socialismos moderados por el poder económico, político y en ocasiones hasta cultural de las elites dominantes.
A imagen de la constitución “americana”
La mayor parte de los Estados del continente americano tienen constituciones muy influidas (en algunos casos puede decirse que casi calcadas) de la del primer país independiente del continente y más tarde gran potencia regional y mundial, los llamados Estados Unidos de América (U.S.A. por sus siglas en inglés).
En ese modelo existe una separación -no colaboración como en Europa- de poderes. Y allí destaca el rol del poder ejecutivo, que en vez de ser nombrado por el legislativo es electo por el voto popular, en un contexto republicano y no monárquico. Lo que le confiere una legitimidad en cierto sentido asimilable a la del legislativo. Incluso en función de esa legitimidad de origen puede ejercer el llamado veto presidencial sobre leyes ya aprobadas por el Congreso. Y así anular su vigencia, en todo o en parte, sometido esto a ciertos requisitos y con posibilidad de que el Congreso insista en la sanción.
Lo que no suele ocurrir, ya que para eso se exige el voto de dos tercios de los congresales, proporción de voluntades difícil de reunir.
Se ha escrito que el sistema de inspiración estadounidense no contempla en realidad un parlamento sino un congreso nacional. Con sustancial diversidad con aquél, ya que no tiene la posibilidad de designar y también de “censurar” o desplazar a la administración que elige. Así el andamiaje institucional del país del norte dispone la disminución de las potestades legislativas. Y coloca a la representación popular reunida en congreso en una jerarquía inferior a la de los parlamentos europeos.
A la luz de esa divergencia con el ordenamiento del viejo continente, cabe la reflexión a propósito de lo inadecuado de la denominación de “parlamento” para los órganos legislativos de aquellos países que los yanquis llaman “hemisferio occidental”. Cada vez que usamos ese nombre le asignamos de modo inconsciente un rango superior al que invisten en la realidad.
Los prohombres del sistema constitucional “americano” interpretaron que en realidad el presidente era una suerte de “rey” por tiempo limitado. Además ese tiempo no está tan circunscripto, porque está permitida la reelección.
Esa institución con reconocidas similitudes con la monarquía acentuó aún más su esfera de decisiones en el resto del continente. El Ejecutivo puede presentar sus propios proyectos para el debate y eventual aprobación del legislativo, lo que no rige en U.S.A.
Esto es lo que dispone la normativa y la tradición, el Derecho, con mayúsculas. Se podría decir que es la “teoría” luego confirmada o no por la práctica. El resultado concreto de este sistema ha sido, en nuestro país y en muchos otros, incluido Estados Unidos la “desviación” en la aplicación de la llamada “división de poderes”. Alteración en realidad prevista y buscada. Una “solución” moderadora de las decisiones peligrosas en potencia de una mayoría popular que puede soliviantarse.
Gradualmente, y cada vez más en las últimas décadas, el “modelo americano” y los sistemas institucionales moldeados con el mismo paradigma, han derivado hacia una hipertrofia de la autoridad y poder de decisión del poder ejecutivo, el denominado “hiperpresidencialismo”. Lo que tiene como necesaria contracara la disminución del poder legislativo.
Casi al mismo tiempo, hemos asistido a un incremento del poder, no ya judicial, sino político, de los llamados “tribunales de justicia”. En sus estratos superiores los jueces han podido impedir el acceso al poder político de candidatos presidenciales. Un juez, uno solo, podía tomar una decisión que amenazaba con impedir, o efectivamente lo lograba, que el pueblo pueda votar al candidato presidencial de su preferencia. Tal como se produjo en el gigante brasileño con Luiz Ignacio da Silva “Lula” y el partido de los trabajadores (PT).
Los jueces que no son votados por nadie ni tienen un rol de representación popular pueden encarnar la decisión en última instancia contra personas actual o potencialmente elegidas como expresión de la mayoría popular. Bastará con acusarlos de corrupción y obtener una sentencia más o menos amañada que los condene y luego sea confirmada por un tribunal superior. La famosa “ficha limpia” que tanto propician algunas fuerzas de la derecha.
Soberanía popular ¿Qué es eso?
Es así que la “soberanía del pueblo”, dogma fundamental de los regímenes que se pretenden democráticos termina hoy casi hecha añicos. El órgano por excelencia de esa presunta soberanía queda cada vez más disminuido. Con el agravamiento progresivo de esa tendencia, la idea misma de democracia pierde verosimilitud. Poco a poco se deja del todo de creer en ella.
Quizás lo peor es que se debilita el rechazo a soluciones autoritarias, a dictaduras, que es el correlato de la creencia democrática. Cada vez son más las ciudadanas y ciudadanos que admitirían una “solución de fuerza” si les garantiza supuestas mejoras en otros terrenos. Sobre todo en lo referente a su situación económica, así sea sólo la individual.
También se aspira a la “seguridad”, mejor si a costa de la mayor cuota de punitivismo. Aquella que se asienta en un propósito de venganza y en el placer que procura el castigo del “otro”. De esa suerte de criminal nato que se supone que es el migrante, el “vagabundo”, el de raza que se presume inferior. O de modo simple y en general, cualquier pobre.
Es indispensable el agregado de que la integridad de esta situación se produce merced al generalizado descontento con el estancamiento o el deslizarse hacia lo peor que acompaña al desempeño económico de las llamadas “democracias” realmente existentes.
———-
El derrumbe de la incidencia y hasta la relajación moral de los congresistas (que no parlamentarios) se ha vuelto hoy evidente, sostenido en público, impúdico.
Y aquí nos detenemos. En una segunda parte de este escrito nos dedicaremos a un sucinto análisis del funcionamiento efectivo del Congreso Nacional en tiempos de ultraderechas gobernantes e incremento hasta el descarrío del ya mencionado “hiperpresidencialismo”.
Foto de portada: Edgardo Gómez
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/03/29/congreso-y-verguenza-algunas-reflexiones-previas/